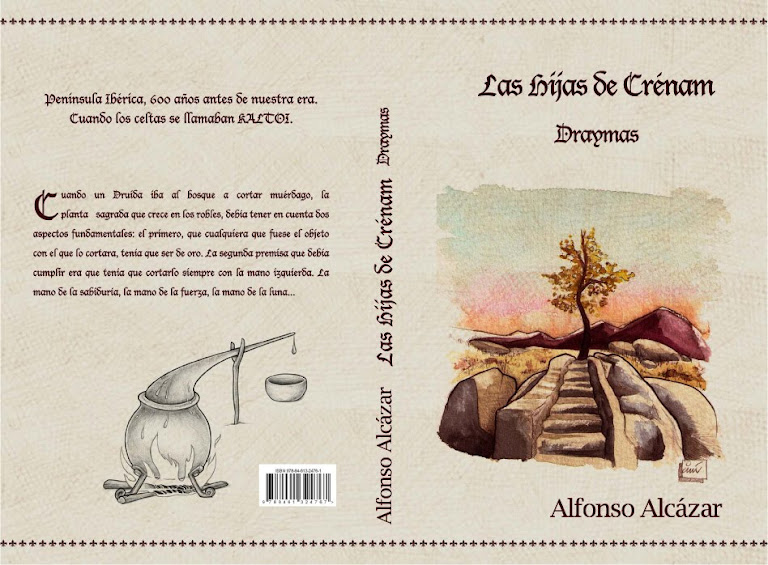Cuando un Druida iba al bosque a cortar muérdago, la planta sagrada que crece en los robles, debía tener en cuenta dos aspectos fundamen¬tales: el primero, que cualquiera que fuese el objeto con el que lo cortara, tenía que ser de oro. La segunda premisa que debía cumplir era que tenía que cor¬tarlo siempre con la mano izquierda. La mano de la sabiduría, la mano de la fuerza, la mano de la luna.
∞
Sheret salió corriendo en dirección al Castro para avisar al jefe de que un «sanador» había sido atacado por los lobos. Su madre le había dicho que se diera prisa.
Sus pies apenas tocaban el suelo por la velocidad a la que iba cuando un sonido hizo que se detuviera. Eran cascos de caballos y pisadas de hombres.
Buscó un escondite en el tronco de un castaño quizás partido por un rayo o por la edad. De cualquier forma le sirvió de refugio. Se quedó muy quieta hasta que el último hombre hubo pasado. Ahora dudaba entre continuar hacia el Castro, tal como le habían ordenado, o volver sobre sus pasos para avisar a su madre, que se encontraba en el lugar hacia donde se dirigían.
Decidió volver. La angustia por lo que pudiera suceder era mayor que el miedo que sentía, procuró seguirlos sin ser descubierta. Como los arbustos le impedían la visibilidad, se subió a un roble desde el que podía divisar el claro en el que se quedaron Crénam y Nabalé. Al llegar a la rama más alta oteó el paisaje y… observó horrorizada el momento en el que los lobos acababan con la vida de su madre.
Desde allí no pudo ver dónde estaba su hermana Nabalé, pero de lo que estaba segura era de la muerte de Crénam.
Los ojos se le nublaron hasta llegar a la inconsciencia. Se escurrió por las ramas y cayó al suelo sin conocimiento, lo que produjo un ruido que alertó a dos de aquellos hombres, que se acercaron rápidamente hasta el lugar donde estaba Sheret.
Al ver a la niña tumbada en el suelo dieron órdenes a uno de lo soldados de a pie para que avisaran a Ghan, que tardó un momento en presentarse.
—¡Mi señor, mi señor! —gritaba el más obeso de los dos hombres—. ¡Aquí hay una niña!
Ghan tenía un aspecto terrible. Subido en su enorme caballo de guerra habría amedrentado a cualquiera. Su espada tenía la longitud de un hom¬bre y era capaz de usarla con una sola mano. Contaban sus soldados que un día al subir a su caballo se rompió la cincha que sujetaba la silla, haciéndole caer al suelo. El caballo asustado lo pisoteó. Levantándose con una rabia inusitada, le dio tal puñetazo en la cabeza al pobre animal que lo mató de un solo golpe.
Sus ataques de ira eran temidos por todos sus hombres. Cuando estaba de buen humor se podía hablar con él de cualquier tema, pero cuando es¬taba enfadado podía apretar con una sola mano la garganta de un hombre hasta aplastarla...
—¿Qué ocurre aquí? —les gritó—. No me hagáis perder más tiempo, hay otra chica a la que debo prender, la que lleva el zurrón.
—¿Y qué hacemos con ésta? —esta vez quien habló fue Tarcos, el que había mandado llamar a Ghan.
—Si está viva matadla. Tengo una misión para vosotros. Tenéis que re-gresar a Tarsis inmediatamente, que os reciba Sánora para que le informéis de que vamos tras la presa, pero que tardaremos algo más de lo previsto. ¿Habéis entendido?
—¿Quieres hacer llegar algún mensaje a tu señor, Drayma? —le pregun¬tó Ghan al personaje que se encontraba a su derecha.
—No es necesario —contestó sin mostrar en ningún momento el rostro, que permanecía oculto bajo su capucha de piel.
—¡Pues continuemos! —ordenó Ghan espoleando su caballo en direc¬ción al río, seguido por el sujeto a quien había llamado Drayma.
Tarcos se apeó de su caballo para comprobar si la niña estaba muerta. Le palpó el cuello y le dio la vuelta comprobando que era muy joven. Sus cabellos rubios estaban manchados de barro pero, incluso en ese estado, le pareció guapa. Una mancha de sangre en el pelo indicaba que había recibido un fuerte golpe, seguramente al caer. Tenía los ojos cerrados pero respiraba...
—¡Rakete! ¡Está viva! —informó Tarcos a su compañero.
—¡Pues mátala!
—¡Mátala tú!, a mi esta niña no me ha hecho nada —fue la respuesta de Tarcos.
—Pero Ghan ha ordenado que la matemos y que nos marchemos rápi-damente —le avisó Rakete.
—Yo no la mato —repetía Tarcos—. ¿Qué daño nos puede hacer una niña?
—La niña ninguno —respondió su obeso amigo—, pero como se entere Ghan, nos sacará la piel a tiras.
—Pues baja del caballo y hazlo tú...
Rakete dudaba entre bajarse o permanecer montado, pues en el fondo tampoco quería matarla, pero temía desobedecer a Ghan.
—¿Y… si nos la llevamos para venderla? —propuso Rakete—. Antes de embarcar podemos detenernos en Ipolka, la capital de los túrdulos. Hay un enorme mercado de esclavos y creo que conseguiríamos un buen montón de monedas por ella.
Tarcos consideró que aquella era la mejor opción, puesto que ninguno de los dos se atrevía a matarla, pero tampoco podían dejarla allí. Si Ghan regresaba y encontraba viva a la niña, no tendría tantos escrúpulos en ma-tarlos a ellos.
Rakete subió a la niña a su caballo, atravesándola delante de él, encima de la silla. Los pies le colgaban por uno de los lados mientras la cabeza sobresalía por el otro.
La tarde estaba a punto de caer y Sheret aún no se había despertado. Rakete le palpaba el cuello de vez en cuando para comprobar si continuaba con vida.
—Deberíamos buscar un sitio donde acampar —le propuso a su com-pañero—, pues la noche está a punto de caer y además... ¡tengo hambre!
—De acuerdo —respondió Tarcos—, nos pararemos en aquel claro.
Al llegar al claro que le había indicado Tarcos, Rakete bajó de su montu¬ra y extendió una pequeña manta en el suelo donde depositó a la niña, que continuaba sin despertar.
—Ve a por agua —le pidió Tarcos—, yo mientras iré encendiendo el fuego.
Rakete cogió su piel de cabra para rellenarla en un arroyo cercano, mien¬tras Tarcos encendía la hoguera, imprescindible para cocinar y que además les protegería del frío nocturno y de los animales del bosque.
Cuando llegó Rakete con el agua, Tarcos mojó una gamuza que llevaba y empezó a limpiar la herida de la cabeza de Sheret. Se fijó que, aparte de la brecha, tenía un inmenso chichón. Cuando empezó a limpiarle la cara, la niña…. despertó.
Tarcos observó que el color de sus ojos era azul verdoso, pero su mirada era de pánico.
—No tengas miedo —intentó tranquilizarla Tarcos—, no vamos a ha¬certe ningún daño, te caíste y te has dado un buen golpe en la cabeza.
Sheret no contestó, pues no entendía una palabra de la lengua de aquel hombre, eran sonidos extraños e incomprensibles para ella, además el as¬pecto que tenía no le ofrecía ninguna confianza.
De repente… se acordó de todo. De su madre, de su hermana, de aque¬llos hombres... Se levantó de un salto e intentó escapar, pero cuando estaba a punto de salir de aquel claro, se le cruzó en el camino Rakete con su gran barriga, como una barrera infranqueable.
—Ja, ja, ja —reía mientras agarraba por un brazo a Sheret—. Nos ha salido rebelde «la palomita».
—Estás tan mayor que hasta una niña se te escapa —le reprochó a Tar¬cos.
Sheret pataleaba para intentar zafarse de su captor, pero era una batalla perdida.
—Tendremos que llevarla atada, aún estamos cerca de su hogar y podría volver para contarlo todo. Tienes que atarle los pies, Rakete, te hago res-ponsable de ella. ¡Si se escapa lo pagarás tú!
Rakete no sabía disimular cuando estaba enfadado, y ahora lo estaba. Se acercó hasta su caballo y de unas alforjas sacó una fina tira de cuero con la que ató fuertemente los dos pies de la niña.
—Así no podrás correr, «palomita» —le dijo en tono burlón.
Sheret, permanecía sentada junto al fuego con la mirada baja. No podía dejar de pensar en todo lo sucedido aquel día. Había perdido a su madre y desconocía el paradero de su hermana. Pensaba que aún le quedaban sus abuelos, los padres de Crénam, quienes las acogieron unos días antes de nacer ella. Habían regresado de un lugar muy lejano llamado Halstat debido a la desaparición de su padre, muerto por un oso en una cacería.
Crénam había sido enviada a aquella ciudad cuando era joven para ins-truirse en la preparación de aceites esenciales, que luego se usaban como remedios de múltiples enfermedades y como complementos para purificar la piel.
Drago, el Gran-Dru de su castro, había insistido en que fuera allí, pues al igual que su tía (Crénam era zurda) usaba siempre la mano izquierda, la mano de la luna, con la que los druidas cortaban el muérdago. Las perso¬nas zurdas eran muy apreciadas para la elaboración de aceites, creían que poseían un don.
En Halstat vivía una hermana de su madre, que trabajaba para la casa real como proveedora de unos aceites muy apreciados por su calidad. Allí conoció a Duray, un joven del que se enamoró y con quien tuvo a Nabalé, pero cuando estaba embarazada de Sheret, ocurrió el terrible accidente.
Su tía había fallecido hacía poco tiempo y no tuvo los ánimos suficientes como para permanecer allí, optando por regresar al lado de sus padres, que la acogieron con los brazos abiertos. A los pocos días de su regreso, se produjo el alumbramiento de la pequeña Sheret.
Intentó en vano enseñar su oficio a Nabalé al ser la mayor, pero el desin-terés de ésta por los aceites la hizo desistir. Se centró entonces en enseñar sus conocimientos a Sheret, quien también poseía la mano de la luna. Ésta se sintió atraída de inmediato por ese mundo de esencias. Se interesaba por todo el proceso de elaboración. En primer lugar, debían de recoger el producto del que iban a extraer el aceite esencial, ya fuera eucalipto, rosa, mejorana, menta... Podía obtener el aceite de cualquier flor, raíz e incluso corteza de árbol.
Con cada producto usaba un proceso diferente, a veces lo maceraba en agua durante varios días, secándolos ó triturando la raíz. Tenía una cazuela de barro, en la que mezclaba el producto de la maceración o secado con grasa de buey, lo ponían a cocer, y sobre la cazuela ponían una curiosa ta¬padera. Crénam siempre le decía que ése era el verdadero secreto del aceite.
La tapadera, también de barro, tenía la forma de un embudo completa¬mente inclinado a un lado, con una abertura muy estrecha en su final, por la que salía el precioso líquido, que caía en un cuenco colocado debajo. Era tan larga que debía de sujetarse por el centro con un palo en forma de horquilla apoyado en el suelo.
La misión de Sheret era la de enfriar continuamente con un trapo moja¬do la tapadera, para permitir que el vapor de la cocción se hiciera líquido, transformándose en aceite.
Cada aceite tenía unas propiedades especificas, unos servían para tonifi¬car, había otros para relajar, incluso los había para conservar la belleza de la piel. Tanta variedad de preparados tenía entusiasmada a Sheret, que seguía con mucho detenimiento todo el proceso, procurando ayudar en todo lo que podía a Crénam.
El fuego se reflejaba en las lágrimas de Sheret, se sentía perdida y sola, aún peor, era prisionera de aquellos dos hombres, a los que además no entendía.
No quiso probar bocado. Cuando Tarcos la ofreció un trozo de carne salada lo rechazó. Tampoco quiso beber agua, no tenía ganas de nada… ni siquiera de vivir.
Estuvieron tres días viajando hacia el Sur, parecía que aquel viaje no fuese a acabar nunca. Sheret había empezado a comer, casi obligada por los continuos ofrecimientos de Tarcos.
—Mañana llegaremos a Ipolka. Allí podremos deshacernos de la niña, seguro que conseguiremos una buena bolsa por ella —comentó Rakete.
—Sí —respondió Tarcos meditativo—, mañana todo habrá termina¬do—. La alegría de Rakete por librarse de Sheret no era compartida por él, que había empezado a encariñarse con la niña.
martes, 15 de marzo de 2011
viernes, 11 de marzo de 2011
Capitulo primero
La llamada de Nesis
El aroma del romero encubría la terrible tragedia que estaba a punto de suceder. Se podía decir que aquella mañana era una más en la vida de Nabalé. Se encontraba en esa edad en que las mujeres aún son niñas pero creen que ya lo han aprendido todo.
Era tiempo de rebeldía, de buscar constantemente la confrontación con sus mayores, no podía entender el hecho de que dirigieran su vida.
Tenía ojos grandes color miel, nariz recta, labios gruesos, pelo castaño, la mirada vivaz… y un genio insoportable. Se creía capaz de enfrentarse a cualquier situación sin ayuda de nadie, siempre llevaba ropa de «batalla», con la que poder arrastrarse por cualquier lugar en busca de alguna presa, sin temor de romper las prendas. Al contrario que su hermana, que siem¬pre llevaba vestidos de lino o lana decorados con diminutas flores, y en ocasiones con cuadrados o complicadas figuras geométricas, Nabalé vestía calzas largas de piel, anudadas por debajo de las rodillas, camisas claras de lino, ceñidas por un cinturón de cuero con una pequeña hebilla rectangu¬lar y botines de piel de ciervo hechos de una sola pieza.
Esta vez el objetivo de su enfado era Crénam, su madre. Se había em-peñado en que ella y su hermana Sheret, la acompañaran al amanecer a recolectar flores y raíces para realizar aceites esenciales. Decía que ése era el mejor momento para recoger los componentes que luego, mediante pro-cedimientos secretos, conseguía transformar en toda clase de linimentos y esencias.
Desde que era muy pequeña su madre había intentado enseñarla, pero a ella le interesaba más salir a cazar con su arco, con el que se sentía segura pues era muy hábil, que permanecer en casa con Crénam, que finalmente tuvo que compartir sus conocimientos con Sheret, a quien le encantaba todo lo relacionado con la fabricación de aceites.
Sheret era muy diferente a Nabalé. A pesar de la diferencia de edad te¬nían la misma altura, pero sus cabellos eran más claros, labios finos, nariz más respingona y sus ojos eran de un azul verdoso. Pero no sólo eran di¬ferentes físicamente, también su carácter era más dulce, su ingenuidad le había ocasionado más de un problema, y le encantaba ayudar a Crénam, pasaba mucho más tiempo con ella que su hermana.
Pertenecían a un grupo de pueblos con la misma cultura que se hacían llamar «Kaltoi», sus conjuntos de moradas, se conocían como Castros.
La bajada desde Castrosia era empinada, pues, al igual que todos los Castros, se erigió en lo alto de una colina para poder disponer de una mejor defensa en caso de ataque. Estaba cercado por un ancho foso con un muro de piedra en el interior, las pequeñas casas redondas estaban construidas también de piedra, y con un tronco de madera en el centro en el que se apoyaba la estructura que sujetaba el tejado, compuesto de paja y barro.
Las casas estaban colocadas en absoluto desorden, en solitario o en gru¬pos de tres o cuatro dentro del Castro. Disponían de varios pozos, con las paredes y el suelo cubiertos de arcilla, que les servían como almacenes de grano. También había un lugar para los artesanos que trabajaban el cuero, la lana, e incluso los metales.
∞
Cuando estaban a punto de alcanzar el robledal, que se prolongaba por la orilla del arroyo que llegaba hasta el castro, oyeron unos gritos a sus espaldas:
—¡Nabalé! ¡Sheret!
Al volverse pudieron ver como corrían hacia ellas los hermanos: Shet y Thas. —Espera mamá —le gritó Sheret a Crénam—. Shet y Thas nos llaman.
—Venga… no os entretengáis que se nos está haciendo tarde —les apre¬mió Crénam.
Quien no hubiera visto nunca a los dos hermanos podría pensar que sus ojos le engañaban. Eran exactamente iguales, gemelos idénticos. Los mismos ojos claros, el mismo color trigo de pelo, diminuta nariz, y el mis¬mo tono de voz. Vestían una especie de sayo fabricado con lino de color marrón oscuro que les llegaba por debajo de las rodillas, y que sujetaban con una humilde correa de piel anudada. Unas sencillas sandalias de cuero duro protegían sus pequeños pies. Hasta en los andares eran repetidos.
Iban siempre acompañados de un amigo «muy especial». Una comadreja a la que habían puesto de nombre «Colmillos», pero a la que llamaban «Colmi». Tenía una mancha blanca en el ojo izquierdo que le hacía incon¬fundible entre sus congéneres, la cola era de color pardo, y su vientre era totalmente blanco, excepto por dos pequeñas manchas marrones.
No habían cumplido los ocho años, pero se pasaban el día en el bosque disfrutando de la naturaleza, y cazando algún conejo con Colmi, así con-tribuían proveyendo de carne a sus abuelos, con los que vivían, ya que sus padres hacía tiempo que habían muerto. Siempre iban con un trozo de pa-loduz en la boca, les encantaba el sabor dulce de aquella raíz, que recogían de una planta que crecía al lado del río. También eran expertos en fabricar pulseras con hilo de esparto, que coloreaban con tintes vegetales. Thas se inclinaba por el color azul, mientras que a Shet le encantaba el rojo.
—¿Dónde vais? —preguntó Thas a Sheret colocándose a su lado.
—Vamos hasta el bosque de la ribera a recoger lila y mejorana —le res-pondió Sheret.
—Pues nosotros vamos a cazar conejos. Hoy iremos hasta los altos pra¬dos, allí hay muchas madrigueras, y Colmi los sacará —decía Thas, mien¬tras acariciaba la cabeza de su mascota.
Un chillido desde el cielo llamó la atención del grupo. Al mirar hacia arriba, vieron cómo un halcón planeaba sobre sus cabezas. Era un mag¬nifico animal cuya envergadura y garras podrían convertirlo en peligroso.
En cuanto Nabalé descubrió la presencia del animal miró hacia el suelo buscando un palo. Encontró uno tan largo como su brazo, lo cogió por sus extremos con ambas manos y, estirando los brazos, lo sujetó por encima de su cabeza.
En ese preciso instante, el halcón plegó las alas y se lanzó en picado hacia Nabalé a una velocidad formidable. Cuando estuvo a un palmo del palo desplegó las alas posándose suavemente en él.
Nabalé bajó los brazos hasta que la cabeza de aquel magnífico animal estuvo a la altura de sus ojos. El ave acercó su pico a la cara de Nabalé y se frotó con ella a modo de saludo emitiendo unos suaves sonidos mientras la miraba con sus grandes ojos negros rodeados de un anillo color oro.
—Hola Piya —la saludó Nabalé—, ¿dónde has dejado a Drum? — Un silbido desde lo alto de un monte fue la respuesta a sus preguntas. Era Drum el que silbaba para llamar a Piya, el halcón hembra que le había regalado Nabalé.
La había recogido recién nacida, probablemente caída del nido, y la ali-mentó con sobras de carne de la comida. Al principio, Crénam permitió que la tuviera, pero a medida que fue pasando el tiempo y Piya crecía, la casa no era lo suficientemente grande para todos y su madre le pidió que se deshiciera de ella. En un primer momento pensó en soltarla, pero en ese caso no la hubiera vuelto a ver. La solución la encontró en Drum.
Era pastor y pasaba mucho tiempo en los prados. Tenía el pelo claro, ojos azules, cabeza grande y barbilla cuadrada, lo que le otorgaba un aspecto de mayor edad que la que tenía. Solía vestirse con calzas largas de lana cruda, camisa tosca de lino y un chaleco también de lana. Protegía sus pies con unas botas de piel de cabrito. Con él, Piya no tendría problemas de espacio y además conocía los sentimientos por el halcón de aquel niño atrapado en el cuerpo de un hombre.
Cuando se lo regaló, Drum estuvo encantado. Enseguida congenió con el ave, a quien ni siquiera cambió el nombre. La enseño a cazar sin que se comiera las presas, incluso la enseñó a pescar en los ríos. Pero Drum aún sentía celos cuando Piya se escapaba de vez en cuando para saludar a Nabalé...
—Hola Drum, parece que no te quieren ni los halcones —se burlaba Nabalé mientras acariciaba el pico de Piya.
El pastor llegó sofocado hasta el camino. De su zurrón sacó un enorme guante de cuero que usaba para sujetar a Piya, a la que colocó en su mano.
La voz de Crénam les volvió a recordar que se les hacía tarde. Nabalé se despidió de su «amiga» y continuó la marcha.
Al término del robledal el camino se bifurcaba. Shat y Thes se desviaron hacía los altos prados, mientras ellas debían continuar hasta el bosque de ribera.
El bosque estaba plagado de robles, castaños, acebos, avellanos y multi¬tud de especies vegetales. Para abarcar más terreno, Crénam decidió que se separarían. Nabalé y Sheret irían hacía el río mientras ella se dedicaba a las laderas, por ser un trabajo más fatigoso... A ella no le importaba realizarlo, había pasado suficientes penalidades a lo largo de su vida como para que una simple ladera de montaña fuera un obstáculo para su trabajo.
Estaba acostumbrada al trabajo duro. Perdió a su compañero cuando Sheret aún no había nacido y se tuvo que volver desde Halstat, donde había sido enviada en su juventud para aprender a elaborar aceites de la mano de su tía, que era la proveedora de palacio en aquella remota ciudad.
Aunque la juventud hacía tiempo que la abandonó, conservaba una figu¬ra envidiable y el pelo largo castaño le otorgaba vitalidad. Llevaba puesto un vestido muy usado de lino color crudo y como único adorno una pul¬sera de plata con la forma de tres hilos entrelazados.
No había tenido tiempo de buscar otro compañero pues la educación de sus hijas se lo había impedido hasta ahora. Gozaba de una alta posición dentro del castro, ya que principalmente fabricaba aceites para Drago, el «Gran-Dru», que tenía plena confianza en la bondad de sus preparados.
Nabalé prefería tumbarse junto al arroyo en vez de buscar flores. A She¬ret sí que le gustaba esa labor, disfrutaba de esos paseos por el bosque, se emocionaba al descubrir una nueva variedad de planta, o simplemente con la perfección que desplegaba la naturaleza al disponer los pétalos de algu¬nas flores. Su madre le había enseñado varias maneras de tratarlas, ya fuera macerando los pétalos o machacando las raíces.
Pero el verdadero secreto de Crénam consistía en una olla de barro con una tapadera muy especial: una especie de embudo completamente cur¬vado a un lado y con un agujero muy fino en su final, por el que salía el precioso líquido al calentar la olla. En ella, previamente habrían vaciado el producto del que querían extraer la esencia.
El trabajo de Sheret consistía en mantener frío aquel embudo aplicando constantemente trapos mojados. Crénam siempre le había dicho que el verdadero secreto era esa tapadera. Que jamás se lo dijese a nadie. Mien¬tras sólo ellas conocieran el proceso serían muy poderosas y apreciadas por todos…
∞
Nabalé se levantó sobresaltada, oyó que alguien venía corriendo y jadean¬do. Sheret también lo había oído y miraba preocupada a su hermana, que le hizo señas para que se escondieran entre unas zarzas. Las prisas por me¬terse provocaron que se arañaran los brazos y la cara, pero el miedo que sintieron hizo que ni siquiera se dieran cuenta de ello...
Desde las zarzas pudieron ver que quien corría era una persona mayor con una túnica verde muy ajada. Era perseguido por una manada de lobos que le alcanzaron frente a las zarzas...
Los lobos se ensañaron con el pobre hombre mordiéndole por todo el cuerpo. En cuanto lograron derribarle se abalanzaron sobre su garganta. El anciano luchaba denodadamente por protegerse la cabeza con sus manos, pero sólo conseguía que éstas fueran mordidas con saña. Sheret se quedó muda de la impresión, se tapaba los ojos para no mirar aquel horrible espectáculo. Nabalé era mucho más fría y pensaba que en el caso de ser descubiertas por aquellos animales, la protección de las zarzas no sería su-ficiente.
Aunque los lobos no las pudieran ver si que podrían olerlas... Y la sangre que manaba de las heridas de sus brazos, sería un reclamo irresistible.
Tal como había imaginado, uno de aquellos lobos empezó a olfatear el aire, buscando el origen de aquel olor… pero cuando se acercaba a las zar¬zas, un grito desgarrador le hizo salir huyendo junto con sus compañeros, abandonando al hombre que yacía en el suelo inmóvil.
El grito provenía de Crénam, que había acudido armada de un palo creyendo que atacaban a sus hijas. En cuanto la vieron aparecer, las dos hermanas salieron de su escondite abrazándose a su madre.
—Vaya susto —dijo Crénam soltando un suspiro—, creí que los lobos os atacaban a vosotras.
—¿Estará vivo? —indicó Nabalé señalando al anciano.
Crénam, tras el susto se acercó hasta el hombre al que dio la vuelta, com-probando hasta qué punto eran feroces los lobos. Tenía el cuello mordido y perdía abundante sangre, su mano derecha había desaparecido y con el muñón, señalaba un zurrón que estaba tirado a su lado.
Crénam indicó a Sheret que lo acercara, pero cuando lo trajeron, el hom¬bre sólo pudo decir una palabra antes de morir: «Noblo».
Abrieron el zurrón, de aspecto extraño. Tenía forma de estrella de ocho puntas con dos anillas de alabastro en las que se enganchaban dos finas tiras de algún tipo de pelo, que hacían la función de cierre. En el centro del zurrón estaba también grabada en relieve la estrella de ocho puntas.
Al abrirlo comprobaron que solamente había dos objetos en su interior: el más grande era un pergamino de un color blanco puro perfectamente doblado, que contenía unos extraños símbolos incomprensibles para ellas. El otro objeto era un broche que se utilizaba para sujetar las capas, era de alabastro con forma oval y tenía tallado en relieve una serpiente enroscada en una vara.
Les pareció extraño que aquel hombre tuviera tan pocas pertenencias, la gente solía viajar con algo más de equipaje... Nabalé miró de nuevo en el zurrón por ver si quedaba algo, y al introducir la mano… se pinchó. Un vistazo al interior le permitió comprobar que era un pequeño alfiler, tan largo como un dedo pero mucho más fino, y con la cabeza de un gato o un animal muy parecido.
Crénam se fijó en el broche y en la serpiente enroscada, llegando a la conclusión de que aquel era un «hombre sabio». Un sanador.
—Debes ir a avisar al jefe —ordenó Crénam a Sheret—. Ve corriendo. Nosotras esperaremos aquí hasta que vuelvas.
Nabalé se quedó junto a su madre mientras su hermana corría en di¬rección al Castro. Se dedicó a observar con más detenimiento el curioso zurrón, pero había algo en el ambiente que la inquietaba, no sabía muy bien el motivo, pero se sentía intranquila.
Fue Crénam quien se dio cuenta de que algo raro ocurría, el silencio en el bosque era total, un aviso de que los animales tenían miedo, ni siquiera los pájaros se atrevían a piar. Los lobos aún andaban cerca.
Preocupada por Nabalé, le pidió que se subiera a un sauce que descansa¬ba sobre el río, y ésta, colgándose el zurrón del anciano, empezó a trepar.
Aún no había alcanzado la primera rama cuando escuchó cómo la ma¬nada se abalanzaba sobre su madre, que la gritaba que no parase de subir mientras soportaba las mordeduras intentando dar tiempo a su hija para que se pusiera a salvo. —¡No te pares! —gritaba desesperada Crénam.
Nabalé se debatía entre obedecerla e intentar ayudarla. El pánico la tenía paralizada, ni siquiera era capaz de mirar el salvaje ataque… Los gritos de Crénam pronto se silenciaron…
Aquellos animales siguieron ensañándose con ella hasta que un sonido extraño, casi gutural, como un silbido metálico, logró que todos desapa-recieran.
El sonido de cascos de caballos hizo que Nabalé se escondiera entre la unión de dos enormes ramas. Varios jinetes, acompañados de soldados a pie aparecieron en el claro donde se produjo el ataque. Uno de aquellos hombres se acercó hasta los despojos del anciano y empezó a buscar algo entre sus harapos.
—¡No está el zurrón! —gritó el soldado dirigiéndose al que parecía ser el jefe.
—Buscad por todos lados —les increpó Ghan, pues así se llamaba. Era de una estatura imponente, con anchas espaldas, sus ojos eran comple¬tamente negros, al igual que sus largos cabellos sujetos por una fina tira de cuero sobre la frente. Los rasgos de su cara eran duros, barbilla ancha, pobladas cejas y tenía unas manos enormes, capaces de partir la columna de un hombre de un solo golpe.
Nabalé no se atrevía ni a respirar, las lágrimas se deslizaban en silencio por sus mejillas precipitándose al río. En la posición que se encontraba no la podían ver desde abajo, pues la ocultaban las ramas del sauce.
Los soldados seguían registrando cada matorral, mirando entre la maleza en busca de lo que les había pedido Ghan. Se percibía el temor ante la impaciencia de su jefe. Conocían el genio de Ghan y no querían hacerlo enfurecer más de lo que estaba. Uno de ellos se acercó hasta el río y se quedó observando unos extraños círculos en el agua… Eran las lágrimas de Nabalé que formaban hondas al caer al río.
El soldado dirigió la vista hacia las ramas del sauce buscando el origen de aquellas gotas cuando… ¡descubrió a Nabalé!
—¡Ahí está! —gritó— ¡Y lleva el zurrón!
—¡Rápido! ¡Cogedla! —ordenó Ghan— ¡Traedme ese zurrón u os sacaré la piel a tiras!
Inmediatamente se encaramaron dos hombres al sauce. Nabalé no tenía escapatoria. Aquellos individuos la atraparían en cuestión de momentos.
El dolor por la pérdida de su madre se transformó en una lucha por su supervivencia, tenía que escapar de aquellas gentes... ¿pero cómo? Sentía cada vez más cerca aquellos soldados de dedos mugrientos que se alargaban hacía ella, la mirada que percibió en el que se encontraba más cercano la inquietó aún más. Tenía el brillo de quien se sabe triunfador...
Sin pensárselo dos veces se lanzó al río. Era su única oportunidad. La fuerte corriente la arrastró, alejándola por el momento de aquellos salvajes.
La rabia de Ghan fue inmensa al ver que sus soldados habían dejado escapar «el zurrón». Desde el caballo, y con el látigo, empezó a fustigarlos de una manera cruel.
Un extraño personaje se colocó a su lado, llevaba una túnica de color verde e iba cubierto con una fina capa de lana de color negro, la capucha que llevaba sobre la cabeza no permitía verle la cara, pero debía ser alguien importante ya que Ghan dejó de pegar a los soldados.
—Señor —dijo un soldado—, Tarcos os llama.
—Coged a la chica —ordenó Ghan— yo voy a ver qué quiere ese...
∞
Nabalé continuaba siendo arrastrada por la corriente y pensaba con pre-ocupación que eso la alejaría cada vez más de su hogar, pero no tenía otra opción, ya que los hombres de Ghan la perseguían desde la orilla. Estaba acostumbrada a nadar, pues la encantaba desde que era pequeña, pero le preocupaba la cantidad de flechas que le estaban empezando a disparar. Al oír silbar sobre su cabeza las primeras, se sumergió en el agua. En esa parte del río el caudal era profundo, por lo que los soldados no se atrevían a meterse, pero Nabalé conocía el río y sabía que tras el próximo recodo empezaban los rápidos. Allí las aguas eran menos profundas, pero lo que más temía era que se trataba de un río en el que abundaban los salmones y donde hay salmones también hay osos, que tratan de atraparlos desde lo alto de las cascadas cuando intentan remontar el río para desovar.
Sus temores se hicieron realidad. Justo frente a ella, dos osos aguardaban como centinelas el paso de su alimento.
Intentó desviarse hacía la orilla opuesta de la que venían sus perseguido¬res, pero el ruido de sus brazos al nadar llamó la atención del más grande de los osos, que fue corriendo hacía el lugar al que se dirigía. La esperaba babeando. Alzado sobre sus patas alcanzaba la altura de dos hombres. Se movía nervioso y, esperando el delicioso bocado que venía hacía él, sus brazos no dejaban de dar zarpazos al aire como si se estuviera entrenando para la ocasión.
Nabalé varió su dirección hacía la cascada en la que se encontraba el segundo oso, que seguía pendiente de los salmones. Conocía el lugar, la altura del agua en aquella zona era de apenas cuatro palmos. Si conseguía acercarse lo suficiente sin que la viera el animal, podría coger impulso y saltar hasta la poza donde descargaba el río.
Algunos de sus perseguidores ya se habían metido en el agua y los demás desde la orilla no dejaban de lanzarle mortíferos dardos. Apoyó las manos en el lecho del río y, cogiendo impulso, se levantó para saltar. El intenso dolor que recibió al clavársele una de aquellas flechas en su muslo izquier¬do, le hizo perder toda la fuerza al salto.
Cayó muy cerca de la cascada, quedando atrapada en el remolino que formaba el agua.
Empezó a girar de forma violenta, luchaba con todas sus fuerzas para escapar de aquella trampa, pero el cansancio empezó a agotarla. No quería soltar el aire que tenía en los pulmones, si lo hacía, la necesidad de respirar la ahogaría. Debía aguantar el mayor tiempo posible la respiración, prefe¬ría perder el conocimiento a tragar agua. Aquella sensación la tenía al bor¬de del pánico. Las continuas vueltas empezaron a marearla y la sensación de ahogo era insoportable. En ese momento creyó ver una sombra cruzar frente a ella. Más como un impulso que como un deseo, alargó la mano y consiguió agarrar algo peludo. En otro momento lo hubiera soltado con asco, pero ahora no le importaba lo que fuese si conseguía sacarla de allí.
Era una nutria, que intentando zafarse de Nabalé dio un fuerte tirón que la hizo salir del remolino. Nadó de manera frenética hacía la superficie buscando el ansiado aire. Una bocanada de vida llenó sus pulmones.
Estaba tan feliz de haberse salvado que no se percató del cuerpo que flo-taba sin vida a su lado. Era el oso, que había sido abatido por los bandidos. Cuando el cuerpo rozó a Nabalé se le escapó un grito de terror, un sonido que atrajo la atención de quienes estaban en la parte superior de la cascada.
—¡Ahí está! ¡Cogedla! —gritó Ghan—. ¡Fabricaré látigos con vuestra piel si se vuelve a escapar!
Cuatro hombres se lanzaron tras Nabalé que, al oír los gritos, había em-pezado a nadar hacia la siguiente cascada.
El resto del grupo buscó un lugar apropiado para bajar con los caballos, se-guirían río abajo hasta encontrarla y quitarle el zurrón. No tenía escapatoria...
Al sentir que aquellos hombres la podían atrapar cogió aire y se sumer¬gió, tenía que nadar lo más rápido posible para escapar.
Pero… ¿cómo lo haría? Al salir a respirar de nuevo, una lluvia de dardos la saludó.
Aún tenía clavada la punta de la flecha que la alcanzó, notaba que in¬cluso dentro del agua perdía sangre y eso la estaba debilitando. Tenía que buscar un lugar más profundo en el que sumergirse. Creyó ver de nuevo a la nutria, pero esta vez era un castor, con su cola plana el que intentaba huir de ese alboroto. No tuvo problemas para escapar, su madriguera hecha en forma de presa estaba muy cerca. Nabalé le siguió bajo el agua. Y antes de entrar en su casa el castor se volvió para atacarla. Y a punto estuvo de morderla, en otro momento se hubiera asustado, ¡Pero ahora no! Ahora luchaba por su vida y de un manotazo consiguió apartar al castor.
Nadó hasta la guarida del roedor, introduciéndose por una pequeña abertura bajo el agua, por la que sólo le cabía la cabeza para poder respirar.
Intentaba serenarse cuando se dio cuenta de que su pierna le dolía mu¬cho, la herida seguía sangrando. Una idea espantosa le vino a la mente, había oído historias de animales que fueron devorados en el río, sobre todo aquellos que tenían alguna herida. Temía ser rozada con algo, cualquier objeto o animal que la hubiera tocado habría provocado en ella un ataque de pánico.
Intentó mantener la serenidad y con las manos empezó a retirar pequeñas ramas para agrandar la entrada a la madriguera, lo hizo despacio tratando de no hacer el más mínimo ruido, ya que sus perseguidores aún seguían lo bastante cerca como para que pudiesen oírla
Por fin, decidió que la abertura era lo bastante grande como para poder entrar y, sujetándose con los brazos, logró introducirse en el interior.
∞
Los castores sabían hacer bien sus casas. Había hierba seca sobre la que se dejó caer. Aún tenía clavada la punta de la flecha y la pierna le dolía terriblemente.
Se quitó el zurrón que tantos problemas le habían ocasionado. Estaba totalmente debilitada por el cansancio y la perdida de sangre. Sin darse cuenta cerró los ojos y se quedó relajada.
Pero la tranquilidad le duró poco. Aún perduraba el sonido de los cascos de los caballos y de los hombres que la buscaban, cuando un chillido del castor la asustó.
Estaba claro que el animal no iba a perder tan fácilmente la guarida que tanto trabajo le había costado hacer. Lanzándose contra Nabalé intentó morderla con sus poderosos dientes, pero aún más terrible que sus dientes eran sus coletazos. Tenía tanta fuerza en su cola que hubiera podido de-rribarla de un solo golpe. Nabalé tenía la seguridad de que si abandonaba ahora el refugio. Sería capturada inmediatamente y todo lo sufrido hasta ahora no le serviría para nada. Logró sacar fuerzas de donde no las había y cogiendo una rama de la madriguera, consiguió golpear al roedor, que escapó sin pensárselo dos veces.
Se sintió más sosegada. Pensaba que debía volver a su Castro, encontrar a su hermana para contarle lo que le había sucedido a Crénam y entregar el zurrón al jefe.
Pero el agotamiento que sentía le impidió moverse. Decidió que descan¬saría un momento antes de continuar. El cansancio hizo que se durmiera inmediatamente. Temblaba como las hojas de un sauce en contacto con el viento. La fiebre se apoderó de ella y se puso a delirar.
¡Madre, madre!, gritaba en sus delirios sin percatarse de que sus gritos retumbaban como un trueno en el silencio de la noche, sólo interrumpidos por el croar de las ranas y el salto de algún salmón.
Pero… no sólo los animales fueron testigos de sus delirios ya que una figura corpulenta se acercaba desde la orilla hasta el origen de aquellos so¬nidos. Al llegar a la altura de la madriguera comenzó a retirar gran cantidad de ramas que protegían la casa del castor. En muy poco tiempo logró hacer un agujero lo suficientemente grande para ver, que quien emitía aquellos gritos era una joven que, acurrucada en un rincón, sudaba y deliraba.
Con movimientos rápidos y precisos consiguió agrandar aquella abertura y tendiendo sus manos cogió a Nabalé, desapareciendo con ella entre la espesura de la orilla.
El aroma del romero encubría la terrible tragedia que estaba a punto de suceder. Se podía decir que aquella mañana era una más en la vida de Nabalé. Se encontraba en esa edad en que las mujeres aún son niñas pero creen que ya lo han aprendido todo.
Era tiempo de rebeldía, de buscar constantemente la confrontación con sus mayores, no podía entender el hecho de que dirigieran su vida.
Tenía ojos grandes color miel, nariz recta, labios gruesos, pelo castaño, la mirada vivaz… y un genio insoportable. Se creía capaz de enfrentarse a cualquier situación sin ayuda de nadie, siempre llevaba ropa de «batalla», con la que poder arrastrarse por cualquier lugar en busca de alguna presa, sin temor de romper las prendas. Al contrario que su hermana, que siem¬pre llevaba vestidos de lino o lana decorados con diminutas flores, y en ocasiones con cuadrados o complicadas figuras geométricas, Nabalé vestía calzas largas de piel, anudadas por debajo de las rodillas, camisas claras de lino, ceñidas por un cinturón de cuero con una pequeña hebilla rectangu¬lar y botines de piel de ciervo hechos de una sola pieza.
Esta vez el objetivo de su enfado era Crénam, su madre. Se había em-peñado en que ella y su hermana Sheret, la acompañaran al amanecer a recolectar flores y raíces para realizar aceites esenciales. Decía que ése era el mejor momento para recoger los componentes que luego, mediante pro-cedimientos secretos, conseguía transformar en toda clase de linimentos y esencias.
Desde que era muy pequeña su madre había intentado enseñarla, pero a ella le interesaba más salir a cazar con su arco, con el que se sentía segura pues era muy hábil, que permanecer en casa con Crénam, que finalmente tuvo que compartir sus conocimientos con Sheret, a quien le encantaba todo lo relacionado con la fabricación de aceites.
Sheret era muy diferente a Nabalé. A pesar de la diferencia de edad te¬nían la misma altura, pero sus cabellos eran más claros, labios finos, nariz más respingona y sus ojos eran de un azul verdoso. Pero no sólo eran di¬ferentes físicamente, también su carácter era más dulce, su ingenuidad le había ocasionado más de un problema, y le encantaba ayudar a Crénam, pasaba mucho más tiempo con ella que su hermana.
Pertenecían a un grupo de pueblos con la misma cultura que se hacían llamar «Kaltoi», sus conjuntos de moradas, se conocían como Castros.
La bajada desde Castrosia era empinada, pues, al igual que todos los Castros, se erigió en lo alto de una colina para poder disponer de una mejor defensa en caso de ataque. Estaba cercado por un ancho foso con un muro de piedra en el interior, las pequeñas casas redondas estaban construidas también de piedra, y con un tronco de madera en el centro en el que se apoyaba la estructura que sujetaba el tejado, compuesto de paja y barro.
Las casas estaban colocadas en absoluto desorden, en solitario o en gru¬pos de tres o cuatro dentro del Castro. Disponían de varios pozos, con las paredes y el suelo cubiertos de arcilla, que les servían como almacenes de grano. También había un lugar para los artesanos que trabajaban el cuero, la lana, e incluso los metales.
∞
Cuando estaban a punto de alcanzar el robledal, que se prolongaba por la orilla del arroyo que llegaba hasta el castro, oyeron unos gritos a sus espaldas:
—¡Nabalé! ¡Sheret!
Al volverse pudieron ver como corrían hacia ellas los hermanos: Shet y Thas. —Espera mamá —le gritó Sheret a Crénam—. Shet y Thas nos llaman.
—Venga… no os entretengáis que se nos está haciendo tarde —les apre¬mió Crénam.
Quien no hubiera visto nunca a los dos hermanos podría pensar que sus ojos le engañaban. Eran exactamente iguales, gemelos idénticos. Los mismos ojos claros, el mismo color trigo de pelo, diminuta nariz, y el mis¬mo tono de voz. Vestían una especie de sayo fabricado con lino de color marrón oscuro que les llegaba por debajo de las rodillas, y que sujetaban con una humilde correa de piel anudada. Unas sencillas sandalias de cuero duro protegían sus pequeños pies. Hasta en los andares eran repetidos.
Iban siempre acompañados de un amigo «muy especial». Una comadreja a la que habían puesto de nombre «Colmillos», pero a la que llamaban «Colmi». Tenía una mancha blanca en el ojo izquierdo que le hacía incon¬fundible entre sus congéneres, la cola era de color pardo, y su vientre era totalmente blanco, excepto por dos pequeñas manchas marrones.
No habían cumplido los ocho años, pero se pasaban el día en el bosque disfrutando de la naturaleza, y cazando algún conejo con Colmi, así con-tribuían proveyendo de carne a sus abuelos, con los que vivían, ya que sus padres hacía tiempo que habían muerto. Siempre iban con un trozo de pa-loduz en la boca, les encantaba el sabor dulce de aquella raíz, que recogían de una planta que crecía al lado del río. También eran expertos en fabricar pulseras con hilo de esparto, que coloreaban con tintes vegetales. Thas se inclinaba por el color azul, mientras que a Shet le encantaba el rojo.
—¿Dónde vais? —preguntó Thas a Sheret colocándose a su lado.
—Vamos hasta el bosque de la ribera a recoger lila y mejorana —le res-pondió Sheret.
—Pues nosotros vamos a cazar conejos. Hoy iremos hasta los altos pra¬dos, allí hay muchas madrigueras, y Colmi los sacará —decía Thas, mien¬tras acariciaba la cabeza de su mascota.
Un chillido desde el cielo llamó la atención del grupo. Al mirar hacia arriba, vieron cómo un halcón planeaba sobre sus cabezas. Era un mag¬nifico animal cuya envergadura y garras podrían convertirlo en peligroso.
En cuanto Nabalé descubrió la presencia del animal miró hacia el suelo buscando un palo. Encontró uno tan largo como su brazo, lo cogió por sus extremos con ambas manos y, estirando los brazos, lo sujetó por encima de su cabeza.
En ese preciso instante, el halcón plegó las alas y se lanzó en picado hacia Nabalé a una velocidad formidable. Cuando estuvo a un palmo del palo desplegó las alas posándose suavemente en él.
Nabalé bajó los brazos hasta que la cabeza de aquel magnífico animal estuvo a la altura de sus ojos. El ave acercó su pico a la cara de Nabalé y se frotó con ella a modo de saludo emitiendo unos suaves sonidos mientras la miraba con sus grandes ojos negros rodeados de un anillo color oro.
—Hola Piya —la saludó Nabalé—, ¿dónde has dejado a Drum? — Un silbido desde lo alto de un monte fue la respuesta a sus preguntas. Era Drum el que silbaba para llamar a Piya, el halcón hembra que le había regalado Nabalé.
La había recogido recién nacida, probablemente caída del nido, y la ali-mentó con sobras de carne de la comida. Al principio, Crénam permitió que la tuviera, pero a medida que fue pasando el tiempo y Piya crecía, la casa no era lo suficientemente grande para todos y su madre le pidió que se deshiciera de ella. En un primer momento pensó en soltarla, pero en ese caso no la hubiera vuelto a ver. La solución la encontró en Drum.
Era pastor y pasaba mucho tiempo en los prados. Tenía el pelo claro, ojos azules, cabeza grande y barbilla cuadrada, lo que le otorgaba un aspecto de mayor edad que la que tenía. Solía vestirse con calzas largas de lana cruda, camisa tosca de lino y un chaleco también de lana. Protegía sus pies con unas botas de piel de cabrito. Con él, Piya no tendría problemas de espacio y además conocía los sentimientos por el halcón de aquel niño atrapado en el cuerpo de un hombre.
Cuando se lo regaló, Drum estuvo encantado. Enseguida congenió con el ave, a quien ni siquiera cambió el nombre. La enseño a cazar sin que se comiera las presas, incluso la enseñó a pescar en los ríos. Pero Drum aún sentía celos cuando Piya se escapaba de vez en cuando para saludar a Nabalé...
—Hola Drum, parece que no te quieren ni los halcones —se burlaba Nabalé mientras acariciaba el pico de Piya.
El pastor llegó sofocado hasta el camino. De su zurrón sacó un enorme guante de cuero que usaba para sujetar a Piya, a la que colocó en su mano.
La voz de Crénam les volvió a recordar que se les hacía tarde. Nabalé se despidió de su «amiga» y continuó la marcha.
Al término del robledal el camino se bifurcaba. Shat y Thes se desviaron hacía los altos prados, mientras ellas debían continuar hasta el bosque de ribera.
El bosque estaba plagado de robles, castaños, acebos, avellanos y multi¬tud de especies vegetales. Para abarcar más terreno, Crénam decidió que se separarían. Nabalé y Sheret irían hacía el río mientras ella se dedicaba a las laderas, por ser un trabajo más fatigoso... A ella no le importaba realizarlo, había pasado suficientes penalidades a lo largo de su vida como para que una simple ladera de montaña fuera un obstáculo para su trabajo.
Estaba acostumbrada al trabajo duro. Perdió a su compañero cuando Sheret aún no había nacido y se tuvo que volver desde Halstat, donde había sido enviada en su juventud para aprender a elaborar aceites de la mano de su tía, que era la proveedora de palacio en aquella remota ciudad.
Aunque la juventud hacía tiempo que la abandonó, conservaba una figu¬ra envidiable y el pelo largo castaño le otorgaba vitalidad. Llevaba puesto un vestido muy usado de lino color crudo y como único adorno una pul¬sera de plata con la forma de tres hilos entrelazados.
No había tenido tiempo de buscar otro compañero pues la educación de sus hijas se lo había impedido hasta ahora. Gozaba de una alta posición dentro del castro, ya que principalmente fabricaba aceites para Drago, el «Gran-Dru», que tenía plena confianza en la bondad de sus preparados.
Nabalé prefería tumbarse junto al arroyo en vez de buscar flores. A She¬ret sí que le gustaba esa labor, disfrutaba de esos paseos por el bosque, se emocionaba al descubrir una nueva variedad de planta, o simplemente con la perfección que desplegaba la naturaleza al disponer los pétalos de algu¬nas flores. Su madre le había enseñado varias maneras de tratarlas, ya fuera macerando los pétalos o machacando las raíces.
Pero el verdadero secreto de Crénam consistía en una olla de barro con una tapadera muy especial: una especie de embudo completamente cur¬vado a un lado y con un agujero muy fino en su final, por el que salía el precioso líquido al calentar la olla. En ella, previamente habrían vaciado el producto del que querían extraer la esencia.
El trabajo de Sheret consistía en mantener frío aquel embudo aplicando constantemente trapos mojados. Crénam siempre le había dicho que el verdadero secreto era esa tapadera. Que jamás se lo dijese a nadie. Mien¬tras sólo ellas conocieran el proceso serían muy poderosas y apreciadas por todos…
∞
Nabalé se levantó sobresaltada, oyó que alguien venía corriendo y jadean¬do. Sheret también lo había oído y miraba preocupada a su hermana, que le hizo señas para que se escondieran entre unas zarzas. Las prisas por me¬terse provocaron que se arañaran los brazos y la cara, pero el miedo que sintieron hizo que ni siquiera se dieran cuenta de ello...
Desde las zarzas pudieron ver que quien corría era una persona mayor con una túnica verde muy ajada. Era perseguido por una manada de lobos que le alcanzaron frente a las zarzas...
Los lobos se ensañaron con el pobre hombre mordiéndole por todo el cuerpo. En cuanto lograron derribarle se abalanzaron sobre su garganta. El anciano luchaba denodadamente por protegerse la cabeza con sus manos, pero sólo conseguía que éstas fueran mordidas con saña. Sheret se quedó muda de la impresión, se tapaba los ojos para no mirar aquel horrible espectáculo. Nabalé era mucho más fría y pensaba que en el caso de ser descubiertas por aquellos animales, la protección de las zarzas no sería su-ficiente.
Aunque los lobos no las pudieran ver si que podrían olerlas... Y la sangre que manaba de las heridas de sus brazos, sería un reclamo irresistible.
Tal como había imaginado, uno de aquellos lobos empezó a olfatear el aire, buscando el origen de aquel olor… pero cuando se acercaba a las zar¬zas, un grito desgarrador le hizo salir huyendo junto con sus compañeros, abandonando al hombre que yacía en el suelo inmóvil.
El grito provenía de Crénam, que había acudido armada de un palo creyendo que atacaban a sus hijas. En cuanto la vieron aparecer, las dos hermanas salieron de su escondite abrazándose a su madre.
—Vaya susto —dijo Crénam soltando un suspiro—, creí que los lobos os atacaban a vosotras.
—¿Estará vivo? —indicó Nabalé señalando al anciano.
Crénam, tras el susto se acercó hasta el hombre al que dio la vuelta, com-probando hasta qué punto eran feroces los lobos. Tenía el cuello mordido y perdía abundante sangre, su mano derecha había desaparecido y con el muñón, señalaba un zurrón que estaba tirado a su lado.
Crénam indicó a Sheret que lo acercara, pero cuando lo trajeron, el hom¬bre sólo pudo decir una palabra antes de morir: «Noblo».
Abrieron el zurrón, de aspecto extraño. Tenía forma de estrella de ocho puntas con dos anillas de alabastro en las que se enganchaban dos finas tiras de algún tipo de pelo, que hacían la función de cierre. En el centro del zurrón estaba también grabada en relieve la estrella de ocho puntas.
Al abrirlo comprobaron que solamente había dos objetos en su interior: el más grande era un pergamino de un color blanco puro perfectamente doblado, que contenía unos extraños símbolos incomprensibles para ellas. El otro objeto era un broche que se utilizaba para sujetar las capas, era de alabastro con forma oval y tenía tallado en relieve una serpiente enroscada en una vara.
Les pareció extraño que aquel hombre tuviera tan pocas pertenencias, la gente solía viajar con algo más de equipaje... Nabalé miró de nuevo en el zurrón por ver si quedaba algo, y al introducir la mano… se pinchó. Un vistazo al interior le permitió comprobar que era un pequeño alfiler, tan largo como un dedo pero mucho más fino, y con la cabeza de un gato o un animal muy parecido.
Crénam se fijó en el broche y en la serpiente enroscada, llegando a la conclusión de que aquel era un «hombre sabio». Un sanador.
—Debes ir a avisar al jefe —ordenó Crénam a Sheret—. Ve corriendo. Nosotras esperaremos aquí hasta que vuelvas.
Nabalé se quedó junto a su madre mientras su hermana corría en di¬rección al Castro. Se dedicó a observar con más detenimiento el curioso zurrón, pero había algo en el ambiente que la inquietaba, no sabía muy bien el motivo, pero se sentía intranquila.
Fue Crénam quien se dio cuenta de que algo raro ocurría, el silencio en el bosque era total, un aviso de que los animales tenían miedo, ni siquiera los pájaros se atrevían a piar. Los lobos aún andaban cerca.
Preocupada por Nabalé, le pidió que se subiera a un sauce que descansa¬ba sobre el río, y ésta, colgándose el zurrón del anciano, empezó a trepar.
Aún no había alcanzado la primera rama cuando escuchó cómo la ma¬nada se abalanzaba sobre su madre, que la gritaba que no parase de subir mientras soportaba las mordeduras intentando dar tiempo a su hija para que se pusiera a salvo. —¡No te pares! —gritaba desesperada Crénam.
Nabalé se debatía entre obedecerla e intentar ayudarla. El pánico la tenía paralizada, ni siquiera era capaz de mirar el salvaje ataque… Los gritos de Crénam pronto se silenciaron…
Aquellos animales siguieron ensañándose con ella hasta que un sonido extraño, casi gutural, como un silbido metálico, logró que todos desapa-recieran.
El sonido de cascos de caballos hizo que Nabalé se escondiera entre la unión de dos enormes ramas. Varios jinetes, acompañados de soldados a pie aparecieron en el claro donde se produjo el ataque. Uno de aquellos hombres se acercó hasta los despojos del anciano y empezó a buscar algo entre sus harapos.
—¡No está el zurrón! —gritó el soldado dirigiéndose al que parecía ser el jefe.
—Buscad por todos lados —les increpó Ghan, pues así se llamaba. Era de una estatura imponente, con anchas espaldas, sus ojos eran comple¬tamente negros, al igual que sus largos cabellos sujetos por una fina tira de cuero sobre la frente. Los rasgos de su cara eran duros, barbilla ancha, pobladas cejas y tenía unas manos enormes, capaces de partir la columna de un hombre de un solo golpe.
Nabalé no se atrevía ni a respirar, las lágrimas se deslizaban en silencio por sus mejillas precipitándose al río. En la posición que se encontraba no la podían ver desde abajo, pues la ocultaban las ramas del sauce.
Los soldados seguían registrando cada matorral, mirando entre la maleza en busca de lo que les había pedido Ghan. Se percibía el temor ante la impaciencia de su jefe. Conocían el genio de Ghan y no querían hacerlo enfurecer más de lo que estaba. Uno de ellos se acercó hasta el río y se quedó observando unos extraños círculos en el agua… Eran las lágrimas de Nabalé que formaban hondas al caer al río.
El soldado dirigió la vista hacia las ramas del sauce buscando el origen de aquellas gotas cuando… ¡descubrió a Nabalé!
—¡Ahí está! —gritó— ¡Y lleva el zurrón!
—¡Rápido! ¡Cogedla! —ordenó Ghan— ¡Traedme ese zurrón u os sacaré la piel a tiras!
Inmediatamente se encaramaron dos hombres al sauce. Nabalé no tenía escapatoria. Aquellos individuos la atraparían en cuestión de momentos.
El dolor por la pérdida de su madre se transformó en una lucha por su supervivencia, tenía que escapar de aquellas gentes... ¿pero cómo? Sentía cada vez más cerca aquellos soldados de dedos mugrientos que se alargaban hacía ella, la mirada que percibió en el que se encontraba más cercano la inquietó aún más. Tenía el brillo de quien se sabe triunfador...
Sin pensárselo dos veces se lanzó al río. Era su única oportunidad. La fuerte corriente la arrastró, alejándola por el momento de aquellos salvajes.
La rabia de Ghan fue inmensa al ver que sus soldados habían dejado escapar «el zurrón». Desde el caballo, y con el látigo, empezó a fustigarlos de una manera cruel.
Un extraño personaje se colocó a su lado, llevaba una túnica de color verde e iba cubierto con una fina capa de lana de color negro, la capucha que llevaba sobre la cabeza no permitía verle la cara, pero debía ser alguien importante ya que Ghan dejó de pegar a los soldados.
—Señor —dijo un soldado—, Tarcos os llama.
—Coged a la chica —ordenó Ghan— yo voy a ver qué quiere ese...
∞
Nabalé continuaba siendo arrastrada por la corriente y pensaba con pre-ocupación que eso la alejaría cada vez más de su hogar, pero no tenía otra opción, ya que los hombres de Ghan la perseguían desde la orilla. Estaba acostumbrada a nadar, pues la encantaba desde que era pequeña, pero le preocupaba la cantidad de flechas que le estaban empezando a disparar. Al oír silbar sobre su cabeza las primeras, se sumergió en el agua. En esa parte del río el caudal era profundo, por lo que los soldados no se atrevían a meterse, pero Nabalé conocía el río y sabía que tras el próximo recodo empezaban los rápidos. Allí las aguas eran menos profundas, pero lo que más temía era que se trataba de un río en el que abundaban los salmones y donde hay salmones también hay osos, que tratan de atraparlos desde lo alto de las cascadas cuando intentan remontar el río para desovar.
Sus temores se hicieron realidad. Justo frente a ella, dos osos aguardaban como centinelas el paso de su alimento.
Intentó desviarse hacía la orilla opuesta de la que venían sus perseguido¬res, pero el ruido de sus brazos al nadar llamó la atención del más grande de los osos, que fue corriendo hacía el lugar al que se dirigía. La esperaba babeando. Alzado sobre sus patas alcanzaba la altura de dos hombres. Se movía nervioso y, esperando el delicioso bocado que venía hacía él, sus brazos no dejaban de dar zarpazos al aire como si se estuviera entrenando para la ocasión.
Nabalé varió su dirección hacía la cascada en la que se encontraba el segundo oso, que seguía pendiente de los salmones. Conocía el lugar, la altura del agua en aquella zona era de apenas cuatro palmos. Si conseguía acercarse lo suficiente sin que la viera el animal, podría coger impulso y saltar hasta la poza donde descargaba el río.
Algunos de sus perseguidores ya se habían metido en el agua y los demás desde la orilla no dejaban de lanzarle mortíferos dardos. Apoyó las manos en el lecho del río y, cogiendo impulso, se levantó para saltar. El intenso dolor que recibió al clavársele una de aquellas flechas en su muslo izquier¬do, le hizo perder toda la fuerza al salto.
Cayó muy cerca de la cascada, quedando atrapada en el remolino que formaba el agua.
Empezó a girar de forma violenta, luchaba con todas sus fuerzas para escapar de aquella trampa, pero el cansancio empezó a agotarla. No quería soltar el aire que tenía en los pulmones, si lo hacía, la necesidad de respirar la ahogaría. Debía aguantar el mayor tiempo posible la respiración, prefe¬ría perder el conocimiento a tragar agua. Aquella sensación la tenía al bor¬de del pánico. Las continuas vueltas empezaron a marearla y la sensación de ahogo era insoportable. En ese momento creyó ver una sombra cruzar frente a ella. Más como un impulso que como un deseo, alargó la mano y consiguió agarrar algo peludo. En otro momento lo hubiera soltado con asco, pero ahora no le importaba lo que fuese si conseguía sacarla de allí.
Era una nutria, que intentando zafarse de Nabalé dio un fuerte tirón que la hizo salir del remolino. Nadó de manera frenética hacía la superficie buscando el ansiado aire. Una bocanada de vida llenó sus pulmones.
Estaba tan feliz de haberse salvado que no se percató del cuerpo que flo-taba sin vida a su lado. Era el oso, que había sido abatido por los bandidos. Cuando el cuerpo rozó a Nabalé se le escapó un grito de terror, un sonido que atrajo la atención de quienes estaban en la parte superior de la cascada.
—¡Ahí está! ¡Cogedla! —gritó Ghan—. ¡Fabricaré látigos con vuestra piel si se vuelve a escapar!
Cuatro hombres se lanzaron tras Nabalé que, al oír los gritos, había em-pezado a nadar hacia la siguiente cascada.
El resto del grupo buscó un lugar apropiado para bajar con los caballos, se-guirían río abajo hasta encontrarla y quitarle el zurrón. No tenía escapatoria...
Al sentir que aquellos hombres la podían atrapar cogió aire y se sumer¬gió, tenía que nadar lo más rápido posible para escapar.
Pero… ¿cómo lo haría? Al salir a respirar de nuevo, una lluvia de dardos la saludó.
Aún tenía clavada la punta de la flecha que la alcanzó, notaba que in¬cluso dentro del agua perdía sangre y eso la estaba debilitando. Tenía que buscar un lugar más profundo en el que sumergirse. Creyó ver de nuevo a la nutria, pero esta vez era un castor, con su cola plana el que intentaba huir de ese alboroto. No tuvo problemas para escapar, su madriguera hecha en forma de presa estaba muy cerca. Nabalé le siguió bajo el agua. Y antes de entrar en su casa el castor se volvió para atacarla. Y a punto estuvo de morderla, en otro momento se hubiera asustado, ¡Pero ahora no! Ahora luchaba por su vida y de un manotazo consiguió apartar al castor.
Nadó hasta la guarida del roedor, introduciéndose por una pequeña abertura bajo el agua, por la que sólo le cabía la cabeza para poder respirar.
Intentaba serenarse cuando se dio cuenta de que su pierna le dolía mu¬cho, la herida seguía sangrando. Una idea espantosa le vino a la mente, había oído historias de animales que fueron devorados en el río, sobre todo aquellos que tenían alguna herida. Temía ser rozada con algo, cualquier objeto o animal que la hubiera tocado habría provocado en ella un ataque de pánico.
Intentó mantener la serenidad y con las manos empezó a retirar pequeñas ramas para agrandar la entrada a la madriguera, lo hizo despacio tratando de no hacer el más mínimo ruido, ya que sus perseguidores aún seguían lo bastante cerca como para que pudiesen oírla
Por fin, decidió que la abertura era lo bastante grande como para poder entrar y, sujetándose con los brazos, logró introducirse en el interior.
∞
Los castores sabían hacer bien sus casas. Había hierba seca sobre la que se dejó caer. Aún tenía clavada la punta de la flecha y la pierna le dolía terriblemente.
Se quitó el zurrón que tantos problemas le habían ocasionado. Estaba totalmente debilitada por el cansancio y la perdida de sangre. Sin darse cuenta cerró los ojos y se quedó relajada.
Pero la tranquilidad le duró poco. Aún perduraba el sonido de los cascos de los caballos y de los hombres que la buscaban, cuando un chillido del castor la asustó.
Estaba claro que el animal no iba a perder tan fácilmente la guarida que tanto trabajo le había costado hacer. Lanzándose contra Nabalé intentó morderla con sus poderosos dientes, pero aún más terrible que sus dientes eran sus coletazos. Tenía tanta fuerza en su cola que hubiera podido de-rribarla de un solo golpe. Nabalé tenía la seguridad de que si abandonaba ahora el refugio. Sería capturada inmediatamente y todo lo sufrido hasta ahora no le serviría para nada. Logró sacar fuerzas de donde no las había y cogiendo una rama de la madriguera, consiguió golpear al roedor, que escapó sin pensárselo dos veces.
Se sintió más sosegada. Pensaba que debía volver a su Castro, encontrar a su hermana para contarle lo que le había sucedido a Crénam y entregar el zurrón al jefe.
Pero el agotamiento que sentía le impidió moverse. Decidió que descan¬saría un momento antes de continuar. El cansancio hizo que se durmiera inmediatamente. Temblaba como las hojas de un sauce en contacto con el viento. La fiebre se apoderó de ella y se puso a delirar.
¡Madre, madre!, gritaba en sus delirios sin percatarse de que sus gritos retumbaban como un trueno en el silencio de la noche, sólo interrumpidos por el croar de las ranas y el salto de algún salmón.
Pero… no sólo los animales fueron testigos de sus delirios ya que una figura corpulenta se acercaba desde la orilla hasta el origen de aquellos so¬nidos. Al llegar a la altura de la madriguera comenzó a retirar gran cantidad de ramas que protegían la casa del castor. En muy poco tiempo logró hacer un agujero lo suficientemente grande para ver, que quien emitía aquellos gritos era una joven que, acurrucada en un rincón, sudaba y deliraba.
Con movimientos rápidos y precisos consiguió agrandar aquella abertura y tendiendo sus manos cogió a Nabalé, desapareciendo con ella entre la espesura de la orilla.
capitulo segundo
La cueva del águila
Nabalé abrió los ojos. Se sentía muy mareada y la pierna le dolía terriblemente. No sabía dónde se encontraba, parecía una especie de caverna bastante profunda pues no conseguía ver el final.
En un primer momento pensó que la había cogido un oso y la reservaba para la cena, pero al echar un vistazo a su pierna, comprobó que tenía una capa de barro y musgo. Estaba segura de que un oso no había sido el «culpable» de su traslado desde la madriguera. El misterio iba a tardar poco en resolverse. La silueta de un «gigante» tapaba la entrada de la cueva inundando de oscuridad el interior.
Se arrastró hasta la pared asustada, el aspecto de aquel hombre parecía el de un oso cubierto con toscas pieles y con la cara llena de pelo. A la luz de la antorcha que encendió, sólo se distinguían unos grandes ojos grises que la mi¬raban… Ante la mirada de terror de Nabalé, el hombre intentó tranquilizarla.
—¿Qué tal estás? —le preguntó con una voz que el eco de la caverna se encargó de amplificar. Nabalé no respondía, estaba demasiado asustada como para hablar.
—Has dormido dos días —la informó el gigante.
Los ojos de Nabalé se abrieron de sorpresa. ¡Dos días! ¿Y su hermana? ¿Y su gente? ¿La estarían buscando?
—¿Quién eres? —preguntó Nabalé—, no te había visto nunca, ni siquie¬ra conocía esta cueva.
—No importa quien sea yo —contestó el hombre en un tono agrio—. Déjame que eche un vistazo a tu pierna.
Nabalé se relajó de inmediato. Era seguro que si ese hombre hubiera querido hacerla daño no la habría curado y, sentándose en una piel que estaba tendida en el suelo, empezó a quitarse aquella especie de cataplasma.
—Quieta —ordenó el hombre en tono autoritario—, ya lo haré yo. —Y con suaves movimientos le quitó todo el envoltorio de la pierna. Con un trozo de piel de conejo en forma de gamuza, mojado en un cuenco de madera, limpió la herida.
El contacto de aquel líquido con la pierna le produjo a Nabalé un dolor agudo, casi una sacudida.
—Tranquila, tranquila —la dijo el hombre—, que te escueza es signo de que está curando. En unos días te encontrarás perfectamente.
—¿Fuiste tú quien me sacó de aquella madriguera? —preguntó Nabalé tímidamente.
—¿Es que ves a alguien más por aquí? —le respondió el hombre.
—Y… ¿no me preguntas cómo llegue hasta allí?
—No me interesa tu vida —fue la respuesta del gigante—. Tan sólo quiero perderte de vista.
Nabalé, visiblemente enojada por el trato de aquel hombre, intentó po¬nerse en pie para marcharse pero al apoyar la pierna izquierda, una mueca de dolor se dibujó en su cara y cayó al suelo como si fuera de piedra.
Aquel hombre ni se inmutó ante el dolor de Nabalé, tan sólo dijo:
—Aún es pronto, debes descansar, mientras tanto, yo iré por leña para hacer fuego y cocinar —. Nabalé vio la silueta de aquel hombre dirigirse hacia la entrada de la cueva, su inmensa figura se movía ágilmente entre aquel laberinto.
Al quedarse sola comenzó a estudiar detenidamente aquel lugar. Recor¬daba que en el exterior hacía calor, pero allí el ambiente era fresco y hú¬medo. Las paredes rezumaban y desde el interior se oía un rumor de agua. Pensó que posiblemente algún río subterráneo cruzaba la caverna.
La curiosidad por explorar el lugar la hizo levantarse, con mucho cuida¬do de no apoyar su pierna herida. Cogió una de las antorchas que había encendidas y a la pata coja se dispuso a recorrer aquel laberinto.
Estalactitas y estalagmitas aparecían ante ella, que procuraba andar des¬pacio para no escurrirse, pues debido a la humedad el suelo estaba muy resbaladizo. Comenzó un pequeño descenso que la condujo hasta una gran sala. La primera impresión se la llevó al descubrir a su derecha, entre las rocas, una en forma de tortuga. El parecido era asombroso. Le encantaba relacionar las piedras con animales y ese primer encuentro la animó a se¬guir buscando.
A su izquierda había una enorme columna partida por la mitad. Siguió caminando con mucho cuidado y al fondo de la galería a la derecha, se encontró con otra de las caprichosas formas que adoptaban las piedras.
En esta ocasión le pareció que aquella piedra que colgaba del techo tenía la forma de un águila con las alas desplegadas, la luz de aquella antorcha lograba dar sensación de vuelo en aquel trozo de roca. Pero no acabaron ahí sus sorpresas, al volver de nuevo hacia la salida, una liebre colgaba del techo con la cabeza hacia abajo como si se preparara para zambullirse en el agua.
Siguió explorando el lugar imaginándose que todos aquellos animales estaban vivos. Y de repente se llevó un buen susto. Una cabeza de toro parecía salir de la pared. Era una cabeza enorme, negra, incluso parecía que la miraba.
Volvió hacia el lugar del que había partido, pues la pierna le molestaba bastante y no quería cargarla demasiado. Iba pensando en aquel extraño personaje que la había salvado. No podía ser un druida, pues su aspecto distaba mucho de lo que se esperaba de «el que conoce el roble». Pero sin embargo tenía los conocimientos suficientes para curar, en eso no había duda.
Su pierna era el mejor ejemplo. Se volvió a sentar sobre la piel extendida en el suelo, cuando algo llamó su atención.
En un saliente de la pared estaba colgado su zurrón. Aquel hombre lo habría recogido junto a ella… volvió a levantarse y, agarrándose a la pared, consiguió llegar hasta él, alargó la mano todo lo que pudo para cogerle, pero un grito la hizo volverse hacia la entrada de la cueva.
El gigante había entrado sin que ella se diera cuenta y la miraba de una manera preocupante.
—¿Qué intentabas hacer? , ¿querías robarme el zurrón?
—¡No! —gritó Nabalé—, ¡no soy una ladrona! Ese zurrón lo encontré yo…
—¿Tuyo? Además de ladrona eres una mentirosa. Ese zurrón sólo puede pertenecer a un Drayma.
—¡Te digo que ese zurrón es mío! Te puedo decir lo que hay en su interior.
—¿Es que también eres adivina? —dijo el hombre en tono de burla.
—Hay un pergamino blanco con muchos símbolos extraños y un alfiler de oro con la cabeza de un gato o algo parecido —puntualizó Nabalé.
El gigante pareció aturdido por la seguridad con que había descrito los objetos del interior, pensó que lo habría cogido antes de que él volviera.
—¿Cómo sabes eso? —en el tono de su voz se notaba preocupación.
—Ya te he dicho que es mío, y bien sabes que lo cogiste de la madriguera donde yo estaba… ¡Mi madre ha muerto por culpa de ese zurrón!
El hombre se dirigió hacia el zurrón, que tiró al lado de Nabalé.
—Quiero que me digas si el zurrón que tenías era como éste. —A Na¬balé, al tenerlo delante, le pareció que aquel zurrón era más nuevo, incluso las tiras de pelo que servían de cierre le parecían distintas, eso la confundió.
En su interior estaba el pergamino blanco, lo que hizo que se sintiera aún más confusa, pero al desplegarlo pudo comprobar que los símbolos dibujados eran diferentes.
—Se parece, pero los dibujos no son iguales.
En ese momento un escalofrío recorrió la espalda del gigante. La palidez alcanzó su cara y tuvo que sentarse porque le fallaban las piernas.
—¿Quieres decir que tú tienes uno igual?
—Ya te lo he dicho —le respondió Nabalé—, ha debido quedarse en la madriguera.
—Por favor, dijo el hombre, cuéntame ¿cómo ha llegado hasta ti ese zurrón?
Nabalé empezó a contarle todo lo ocurrido en su encuentro en el bosque con aquellos hombres, el ataque de los lobos contra el anciano y su madre, su bajada a través del río, la suerte que tuvo de que apareciera aquella nu¬tria y, por fin, su pelea con el castor. El resto ya lo conocía.
El hombre, escuchaba en silencio, casi sin pestañear. No la interrumpió en ningún momento, y cuando Nabalé terminó su historia, solamente le hizo una pregunta:
—¿Podrías reproducir el sonido que hizo que los lobos se marcharan?
—Era una especie de aullido... parecido a un silbido muy potente.
El gigante introdujo su dedo pulgar y meñique bajo su lengua y con la otra mano se palpaba la garganta, sopló con fuerza. El sonido que escuchó amplificado por el eco de la cueva dejó paralizada a Nabalé.
—¿Era parecido a esto?
—Sí —dijo la joven sorprendida—. Era exactamente igual. ¿Cómo lo has hecho?
—¿Estás segura de que ése era el sonido que escuchaste?, ¿tal vez te con¬fundas?
—¡No me equivoco! Puedo olvidar muchas cosas... pero el sonido que escuché mientras moría mi madre no lo olvidaré jamás...
—Debes quedarte aquí —le dijo el hombre preocupado—, yo voy a regresar hasta la madriguera para ver si puedo recuperar el otro zurrón.
Diciendo esto el gigante se dirigió a la salida. Sus movimientos se habían vuelto más pesados, más torpes, como si una tremenda carga se hubiera posado sobre sus hombros.
Nabalé se volvió a quedar sola en aquella inmensa caverna. Los sonidos de las gotas al caer en diversos charcos, eran su única compañía.
En esos momentos se dio cuenta de que aún no había salido al exterior. Apoyándose sobre sus manos logró levantarse y, ayudándose de un palo grueso a modo de bastón, comenzó a andar hacia la salida. Debía tener mucho cuidado con el suelo resbaladizo. Al apoyarse en las paredes notaba la humedad, era el agua que luchaba por atravesar aquellas piedras, consi-guiendo transformarlas en bellas figuras. Sólo le restaba subir una pequeña rampa y habría conseguido su objetivo.
La luz que provenía del exterior le hizo daño en los ojos, y los tuvo que cerrar para evitar deslumbrarse. El aire fresco de la mañana fue un regalo para su cuerpo, que absorbía agradecido los rayos del sol.
Parecía que aquella caverna, rodeada de castaños y robles, estaba situada en un cerro. Al mirar al cielo, que estaba limpio de nubes, se deleitó con el vuelo circular de un águila. La suavidad con que planeaba y su imponente presencia, maravillaron a Nabalé. Volaba libre, majestuosa, con las alas extendidas seguramente buscando alguna presa.
Nabalé pensó que aquella caverna siempre la recordaría como: «la cueva del águila».
Se sentó en una roca que había sido calentada por el sol para esperar el re¬greso de su salvador. La tenía intrigada la coincidencia de los zurrones. ¿Cómo era posible que aquel hombre tuviera uno igual? Esperaba que pudiera recupe¬rarlo… tal vez fuera importante. Al menos deseaba que las dos muertes que había presenciado no fueran en vano, sobre todo la de Crénam...
El sol estaba en lo más alto cuando vio aparecer entre los castaños la enorme figura de aquel hombre. A la luz su aspecto era aún peor, tenía la barba y los pelos más sucios que había visto en su vida. Y sobre su hom¬bro… ¡colgaba el zurrón!
La tristeza de sus ojos grises reflejaba su preocupación.
—¡Lo has encontrado! —gritó Nabalé—. ¿Qué ocurre? —le preguntó al verle la cara.
—¡Debemos entrar! —contestó casi sin mirarla.
Nabalé se apoyó en el brazo de aquel hombre para bajar la pequeña ram¬pa y seguidamente sentarse y poder relajar la pierna herida.
—¿Me vas a contar lo que ocurre?, después de todo lo que me ha pasado creo tener derecho a una explicación —le pidió Nabalé.
—Sí, creo que tienes ese derecho. En primer lugar, he de decirte que te has visto envuelta en una terrible historia. Una historia que empezó hace mucho tiempo. Pero cuyo desenlace puede estar cercano. Aún me faltan muchos datos, pero creo comprender lo que ha ocurrido. Has sido muy valiente al salvar este zurrón, ni siquiera te puedes hacer una idea de lo importante que es.
Aquella afirmación reconfortó a Nabalé, pues significaba que la muerte de su madre no habría sido inútil. —Ponte cómoda —le pidió el hom¬bre—, la historia que vas a oír es… tan cierta como larga. Debes escuchar atentamente sin interrumpir hasta que haya concluido, ¿de acuerdo?
Nabalé le contestó haciendo con la cabeza un gesto de asentimiento y se dispuso a escuchar el relato.
Nabalé abrió los ojos. Se sentía muy mareada y la pierna le dolía terriblemente. No sabía dónde se encontraba, parecía una especie de caverna bastante profunda pues no conseguía ver el final.
En un primer momento pensó que la había cogido un oso y la reservaba para la cena, pero al echar un vistazo a su pierna, comprobó que tenía una capa de barro y musgo. Estaba segura de que un oso no había sido el «culpable» de su traslado desde la madriguera. El misterio iba a tardar poco en resolverse. La silueta de un «gigante» tapaba la entrada de la cueva inundando de oscuridad el interior.
Se arrastró hasta la pared asustada, el aspecto de aquel hombre parecía el de un oso cubierto con toscas pieles y con la cara llena de pelo. A la luz de la antorcha que encendió, sólo se distinguían unos grandes ojos grises que la mi¬raban… Ante la mirada de terror de Nabalé, el hombre intentó tranquilizarla.
—¿Qué tal estás? —le preguntó con una voz que el eco de la caverna se encargó de amplificar. Nabalé no respondía, estaba demasiado asustada como para hablar.
—Has dormido dos días —la informó el gigante.
Los ojos de Nabalé se abrieron de sorpresa. ¡Dos días! ¿Y su hermana? ¿Y su gente? ¿La estarían buscando?
—¿Quién eres? —preguntó Nabalé—, no te había visto nunca, ni siquie¬ra conocía esta cueva.
—No importa quien sea yo —contestó el hombre en un tono agrio—. Déjame que eche un vistazo a tu pierna.
Nabalé se relajó de inmediato. Era seguro que si ese hombre hubiera querido hacerla daño no la habría curado y, sentándose en una piel que estaba tendida en el suelo, empezó a quitarse aquella especie de cataplasma.
—Quieta —ordenó el hombre en tono autoritario—, ya lo haré yo. —Y con suaves movimientos le quitó todo el envoltorio de la pierna. Con un trozo de piel de conejo en forma de gamuza, mojado en un cuenco de madera, limpió la herida.
El contacto de aquel líquido con la pierna le produjo a Nabalé un dolor agudo, casi una sacudida.
—Tranquila, tranquila —la dijo el hombre—, que te escueza es signo de que está curando. En unos días te encontrarás perfectamente.
—¿Fuiste tú quien me sacó de aquella madriguera? —preguntó Nabalé tímidamente.
—¿Es que ves a alguien más por aquí? —le respondió el hombre.
—Y… ¿no me preguntas cómo llegue hasta allí?
—No me interesa tu vida —fue la respuesta del gigante—. Tan sólo quiero perderte de vista.
Nabalé, visiblemente enojada por el trato de aquel hombre, intentó po¬nerse en pie para marcharse pero al apoyar la pierna izquierda, una mueca de dolor se dibujó en su cara y cayó al suelo como si fuera de piedra.
Aquel hombre ni se inmutó ante el dolor de Nabalé, tan sólo dijo:
—Aún es pronto, debes descansar, mientras tanto, yo iré por leña para hacer fuego y cocinar —. Nabalé vio la silueta de aquel hombre dirigirse hacia la entrada de la cueva, su inmensa figura se movía ágilmente entre aquel laberinto.
Al quedarse sola comenzó a estudiar detenidamente aquel lugar. Recor¬daba que en el exterior hacía calor, pero allí el ambiente era fresco y hú¬medo. Las paredes rezumaban y desde el interior se oía un rumor de agua. Pensó que posiblemente algún río subterráneo cruzaba la caverna.
La curiosidad por explorar el lugar la hizo levantarse, con mucho cuida¬do de no apoyar su pierna herida. Cogió una de las antorchas que había encendidas y a la pata coja se dispuso a recorrer aquel laberinto.
Estalactitas y estalagmitas aparecían ante ella, que procuraba andar des¬pacio para no escurrirse, pues debido a la humedad el suelo estaba muy resbaladizo. Comenzó un pequeño descenso que la condujo hasta una gran sala. La primera impresión se la llevó al descubrir a su derecha, entre las rocas, una en forma de tortuga. El parecido era asombroso. Le encantaba relacionar las piedras con animales y ese primer encuentro la animó a se¬guir buscando.
A su izquierda había una enorme columna partida por la mitad. Siguió caminando con mucho cuidado y al fondo de la galería a la derecha, se encontró con otra de las caprichosas formas que adoptaban las piedras.
En esta ocasión le pareció que aquella piedra que colgaba del techo tenía la forma de un águila con las alas desplegadas, la luz de aquella antorcha lograba dar sensación de vuelo en aquel trozo de roca. Pero no acabaron ahí sus sorpresas, al volver de nuevo hacia la salida, una liebre colgaba del techo con la cabeza hacia abajo como si se preparara para zambullirse en el agua.
Siguió explorando el lugar imaginándose que todos aquellos animales estaban vivos. Y de repente se llevó un buen susto. Una cabeza de toro parecía salir de la pared. Era una cabeza enorme, negra, incluso parecía que la miraba.
Volvió hacia el lugar del que había partido, pues la pierna le molestaba bastante y no quería cargarla demasiado. Iba pensando en aquel extraño personaje que la había salvado. No podía ser un druida, pues su aspecto distaba mucho de lo que se esperaba de «el que conoce el roble». Pero sin embargo tenía los conocimientos suficientes para curar, en eso no había duda.
Su pierna era el mejor ejemplo. Se volvió a sentar sobre la piel extendida en el suelo, cuando algo llamó su atención.
En un saliente de la pared estaba colgado su zurrón. Aquel hombre lo habría recogido junto a ella… volvió a levantarse y, agarrándose a la pared, consiguió llegar hasta él, alargó la mano todo lo que pudo para cogerle, pero un grito la hizo volverse hacia la entrada de la cueva.
El gigante había entrado sin que ella se diera cuenta y la miraba de una manera preocupante.
—¿Qué intentabas hacer? , ¿querías robarme el zurrón?
—¡No! —gritó Nabalé—, ¡no soy una ladrona! Ese zurrón lo encontré yo…
—¿Tuyo? Además de ladrona eres una mentirosa. Ese zurrón sólo puede pertenecer a un Drayma.
—¡Te digo que ese zurrón es mío! Te puedo decir lo que hay en su interior.
—¿Es que también eres adivina? —dijo el hombre en tono de burla.
—Hay un pergamino blanco con muchos símbolos extraños y un alfiler de oro con la cabeza de un gato o algo parecido —puntualizó Nabalé.
El gigante pareció aturdido por la seguridad con que había descrito los objetos del interior, pensó que lo habría cogido antes de que él volviera.
—¿Cómo sabes eso? —en el tono de su voz se notaba preocupación.
—Ya te he dicho que es mío, y bien sabes que lo cogiste de la madriguera donde yo estaba… ¡Mi madre ha muerto por culpa de ese zurrón!
El hombre se dirigió hacia el zurrón, que tiró al lado de Nabalé.
—Quiero que me digas si el zurrón que tenías era como éste. —A Na¬balé, al tenerlo delante, le pareció que aquel zurrón era más nuevo, incluso las tiras de pelo que servían de cierre le parecían distintas, eso la confundió.
En su interior estaba el pergamino blanco, lo que hizo que se sintiera aún más confusa, pero al desplegarlo pudo comprobar que los símbolos dibujados eran diferentes.
—Se parece, pero los dibujos no son iguales.
En ese momento un escalofrío recorrió la espalda del gigante. La palidez alcanzó su cara y tuvo que sentarse porque le fallaban las piernas.
—¿Quieres decir que tú tienes uno igual?
—Ya te lo he dicho —le respondió Nabalé—, ha debido quedarse en la madriguera.
—Por favor, dijo el hombre, cuéntame ¿cómo ha llegado hasta ti ese zurrón?
Nabalé empezó a contarle todo lo ocurrido en su encuentro en el bosque con aquellos hombres, el ataque de los lobos contra el anciano y su madre, su bajada a través del río, la suerte que tuvo de que apareciera aquella nu¬tria y, por fin, su pelea con el castor. El resto ya lo conocía.
El hombre, escuchaba en silencio, casi sin pestañear. No la interrumpió en ningún momento, y cuando Nabalé terminó su historia, solamente le hizo una pregunta:
—¿Podrías reproducir el sonido que hizo que los lobos se marcharan?
—Era una especie de aullido... parecido a un silbido muy potente.
El gigante introdujo su dedo pulgar y meñique bajo su lengua y con la otra mano se palpaba la garganta, sopló con fuerza. El sonido que escuchó amplificado por el eco de la cueva dejó paralizada a Nabalé.
—¿Era parecido a esto?
—Sí —dijo la joven sorprendida—. Era exactamente igual. ¿Cómo lo has hecho?
—¿Estás segura de que ése era el sonido que escuchaste?, ¿tal vez te con¬fundas?
—¡No me equivoco! Puedo olvidar muchas cosas... pero el sonido que escuché mientras moría mi madre no lo olvidaré jamás...
—Debes quedarte aquí —le dijo el hombre preocupado—, yo voy a regresar hasta la madriguera para ver si puedo recuperar el otro zurrón.
Diciendo esto el gigante se dirigió a la salida. Sus movimientos se habían vuelto más pesados, más torpes, como si una tremenda carga se hubiera posado sobre sus hombros.
Nabalé se volvió a quedar sola en aquella inmensa caverna. Los sonidos de las gotas al caer en diversos charcos, eran su única compañía.
En esos momentos se dio cuenta de que aún no había salido al exterior. Apoyándose sobre sus manos logró levantarse y, ayudándose de un palo grueso a modo de bastón, comenzó a andar hacia la salida. Debía tener mucho cuidado con el suelo resbaladizo. Al apoyarse en las paredes notaba la humedad, era el agua que luchaba por atravesar aquellas piedras, consi-guiendo transformarlas en bellas figuras. Sólo le restaba subir una pequeña rampa y habría conseguido su objetivo.
La luz que provenía del exterior le hizo daño en los ojos, y los tuvo que cerrar para evitar deslumbrarse. El aire fresco de la mañana fue un regalo para su cuerpo, que absorbía agradecido los rayos del sol.
Parecía que aquella caverna, rodeada de castaños y robles, estaba situada en un cerro. Al mirar al cielo, que estaba limpio de nubes, se deleitó con el vuelo circular de un águila. La suavidad con que planeaba y su imponente presencia, maravillaron a Nabalé. Volaba libre, majestuosa, con las alas extendidas seguramente buscando alguna presa.
Nabalé pensó que aquella caverna siempre la recordaría como: «la cueva del águila».
Se sentó en una roca que había sido calentada por el sol para esperar el re¬greso de su salvador. La tenía intrigada la coincidencia de los zurrones. ¿Cómo era posible que aquel hombre tuviera uno igual? Esperaba que pudiera recupe¬rarlo… tal vez fuera importante. Al menos deseaba que las dos muertes que había presenciado no fueran en vano, sobre todo la de Crénam...
El sol estaba en lo más alto cuando vio aparecer entre los castaños la enorme figura de aquel hombre. A la luz su aspecto era aún peor, tenía la barba y los pelos más sucios que había visto en su vida. Y sobre su hom¬bro… ¡colgaba el zurrón!
La tristeza de sus ojos grises reflejaba su preocupación.
—¡Lo has encontrado! —gritó Nabalé—. ¿Qué ocurre? —le preguntó al verle la cara.
—¡Debemos entrar! —contestó casi sin mirarla.
Nabalé se apoyó en el brazo de aquel hombre para bajar la pequeña ram¬pa y seguidamente sentarse y poder relajar la pierna herida.
—¿Me vas a contar lo que ocurre?, después de todo lo que me ha pasado creo tener derecho a una explicación —le pidió Nabalé.
—Sí, creo que tienes ese derecho. En primer lugar, he de decirte que te has visto envuelta en una terrible historia. Una historia que empezó hace mucho tiempo. Pero cuyo desenlace puede estar cercano. Aún me faltan muchos datos, pero creo comprender lo que ha ocurrido. Has sido muy valiente al salvar este zurrón, ni siquiera te puedes hacer una idea de lo importante que es.
Aquella afirmación reconfortó a Nabalé, pues significaba que la muerte de su madre no habría sido inútil. —Ponte cómoda —le pidió el hom¬bre—, la historia que vas a oír es… tan cierta como larga. Debes escuchar atentamente sin interrumpir hasta que haya concluido, ¿de acuerdo?
Nabalé le contestó haciendo con la cabeza un gesto de asentimiento y se dispuso a escuchar el relato.
La Historia
La historia
Andando durante una luna hacia el Sur, donde vierte sus aguas al mar el río de las dos bocas, existe una de las ciudades más maravillosas del mundo, su nombre es Tarsis.
Es la más grande y poderosa de las ciudades conocidas, sus gentes saben tratar los metales, sobre todo la plata y el bronce, con lo que comercian con otros muchos pueblos que aprecian en gran medida sus trabajos.
Su puerto se convierte cada día en un bullicio de mercancías y gentes, los artesanos saben elaborar magnificas joyas en oro y plata, y bellas jarras de cerámica adornan sus mesas.
Las ropas que usan son finísimas, las elaboran con un material blanco que crece de una planta y que tiene forma de nube, sus jabones ofrecen una espuma tan delicada, que las mujeres lucen tersa la piel del rostro y de las manos, sus calles están empedradas y grandes edificios rectangulares se aso¬man a las plazas.
Hace muchas lunas, vivió un joven rey llamado Argos. Era muy querido por su pueblo y respetado por su sabiduría y justicia. Durante la fiesta del vino, Argos conoció a la princesa Arana, hija del rey Potos, su vecino.
Se enamoró inmediatamente de ella, su porte era distinguido y sus facciones muy dulces, una simpatía natural la envolvía, convirtiéndola en una criatura de belleza extraordinaria.
Arana, a su vez, también se sintió atraída por Argos. No fue solamente su porte ni el poder que ostentaba, era más bien la candidez con que la trataba.
Inmediatamente pidió permiso a su padre para tomarla como compañera. El rey Potos accedió encantado de que su hija se casara con Argos, de esa manera sería… ¡la reina de Tarsis!
La unión se celebró en medio de los más grandes festejos jamás habidos, se mataron más de trescientos bueyes, dos mil corderos, y miles de faisanes y codornices. Durante un mes, todo el reino disfrutó del enlace de su rey.
La felicidad entre los dos era total, su compenetración incluso en las tareas de gobierno resultó muy beneficiosa para el reino. Arana procuraba ayudar a Argos en todo cuanto podía, excluyendo las reuniones del consejo de Dra¬ymas que, excepto si faltaba el rey, a las mujeres les estaba prohibido estar presentes.
Pasó el tiempo y una sóla preocupación ocupaba la mente de los reyes. El hijo y heredero que deseaban no llegaba. Argos procuraba tranquilizar a su compañera, le recordaba que eran jóvenes, que tendrían tiempo de tener muchos hijos.
Pero Arana sabía el deseo de Argos por tener un hijo, y pensó incluso en consultar con los Draymas para ver si le podían dar alguna solución.
Argos no compartía esa opinión, confiaba en los Draymas como sanadores, pero desconfiaba de ellos como adivinos.
Un día en el que estaban comiendo, Arana tuvo que levantarse de la mesa porque se encontraba mal… Llevaba unos días en los que la angustia era su compañera.
El rey, preocupado por el malestar de Arana, pidió a Shane, el mayor de sus Draymas, que la examinara. Tras un detenido examen, el Drayma salió de los aposentos de la reina para comunicar el resultado de sus observaciones.
Argos esperaba nervioso las palabras de Shane, quería tanto a su compañera que el simple pensamiento de que pudiera estar enferma le producía un nudo en el estomago que le provocaba nauseas.
Shane se acercó hasta el rey, que no se atrevía ni siquiera a preguntar. Mirán¬dole a los ojos le puso una mano en el hombro, diciéndole:
—¡Enhorabuena! ¡Arana lleva la vida en su vientre!
Argos no pudo reprimir que unas lágrimas se escaparan de sus ojos. Había estado esperando este momento tanto tiempo que la noticia le cogió des¬prevenido.
Rápidamente se dirigió a los aposentos de Arana. La efusividad con que se abrazaron denotaba claramente la alegría por la noticia. Arana esperaba que fuera un niño, pero el sólo hecho de poder concebir la generaba grandes esperanzas.
Hicieron miles de planes para la criatura que vendría, incluso pensaron en un nombre: si era niño, se llamaría Gerión. Y si era una niña se llamaría Arana, como su madre.
Tras la comida, Arana se retiró a descansar a sus habitaciones. Argos estaba tan excitado que decidió dar un paseo por el campo e hizo que le prepararan su montura, una yegua blanca de nombre Isis.
Salió cabalgando de la ciudad acompañado de su escolta hacia un sendero sombreado por altos robles. La brisa en aquella umbría era fresca. Aquel camino le conduciría hasta la cima de una pequeña montaña que terminaba bruscamente en un acantilado, debajo del cual había un cañón por el que circulaba un río de aguas transparentes.
Siempre dejaba su escolta donde terminaban los robles y él continuaba an¬dando hasta llegar a una enorme roca completamente plana que descansaba en lo alto del acantilado, desde la que se divisaba todo el valle.
A sus espaldas tenía el mar y mirando hacia Levante en los días claros, se podía ver una cadena montañosa cuya nieve no se derretía nunca.
La tranquilidad que allí se respiraba calmó su ánimo. Extasiado ante el es¬pectáculo de la naturaleza dejó vagar su imaginación. Pensó en cómo sería su hijo. Por supuesto prefería que fuera niño, su heredero, el príncipe que algún día gobernaría todas esas tierras y, lo que era más importante, a sus gentes...
¿Sería alto... guapo...?, ¿tendría el pelo claro, como su madre, o lo tendría oscuro como él?, ¿enfermaría, sería un bebé enfermizo? ¡No!, seguramente sería fuerte y robusto, al menos ese era su deseo.
En todas esas cuestiones él no podría intervenir, pero en la más importante sí: sería feliz.
Él se ocuparía de que nada le faltara, de que hasta el más mínimo de sus deseos fuera cumplido, no le importaría maleducarle y darle toda clase de mimos, más allá de lo permitido.
Sería su criatura, su vástago, el esqueje arrancado de sus entrañas y firmemente anclado en esa cueva de la vida que es el vientre de la mujer.
Entre estos pensamientos se le pasó la tarde y cuando los últimos rayos de sol se escondían tras su espalda se levantó con un brío inusitado. Parecía que la noticia de su próxima paternidad hubiera avivado un vigor dormido, aletargado por la falta de ilusiones.
Ahora tenía la razón más poderosa para vivir, procurar bienestar y seguridad a esa pequeña criatura que en poco más de medio año tendría entre sus brazos.
Con esos pensamientos positivos se dirigió raudo a su yegua, pasó por detrás de las ancas del animal para colocarse en el lado izquierdo y poder montar… En ese momento una víbora con la cabeza triangular pasó arrastrándose por delante de Isis.
El animal, asustado, se encabritó y apoyando las patas delanteras en el suelo descargó las traseras, convirtiendo la coz en un verdadero latigazo.
Al pasar en ese instante Argos por detrás, recibió el terrible golpe en la pelvis a la altura de los testículos, desplazándole más de veinte pasos.
El pánico cundió entre los hombres de su sequito, que se abalanzaron hacia el rey, creyendo que la coz lo había matado.
—¡Está vivo! Aún respira, debemos llevarle rápidamente a palacio —dijo con voz entrecortada Geto, el joven capitán de su guardia.
El camino de regreso fue muy complicado. Ante la imposibilidad de montar al rey a caballo, dado que en su estado no era recomendable, optaron por cortar dos varas rectas de un avellano con la altura de un hombre, y con la capa de uno de los escoltas hicieron una especie de camilla, donde tumbaron al rey.
Cuatro soldados cogieron cada uno de los extremos de las varas, mientras otros tres se encargaban de los caballos. Geto ordenó que uno de ellos fuera a avisar a los Draymas para que estuvieran prestos a recibir al rey en cuanto llegasen.
La noticia recorrió como un rayo todo el palacio, toda la ciudad, todo el reino...
Geto caminaba al lado de la camilla de Argos, comprobando a cada instante si seguía respirando. Ponía su mano cerca de la boca y cuando sentía su cali¬do aliento la retiraba esperanzado. Cuando llegaron todo el mundo conocía los hechos, incluso los campesinos habían dejado sus labores para interesarse por la salud de su rey. Inmediatamente lo trasladaron a sus aposentos y Shane acudió para examinarle.
∞
El rey yacía postrado en su cama, con los ojos cerrados, el cuerpo inerte, y la respiración débil. A la cabecera se encontraba la reina Arana, temerosa, apesadumbrada y con los ojos rojos de llorar al lado de Argos.
Preguntaba continuamente a los Draymas si podía colaborar en algo… —¡Esperar! —era la respuesta que obtenía de Shane, el más sabio de sus Draymas.
—Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano —la consoló Shane— no temo por su vida, pero las secuelas que le quedarán serán para siempre. No podrá tener más descendencia ni yacer con mujer alguna.
—¡No me importa! —gritó Arana, desesperada por la situación—. Yo sola¬mente quiero que viva, sentir su mirada, su presencia, su compañía... —Y estalló en sollozos.
—No llores más —aquella voz apenas audible brotaba de la garganta de Argos, pero sonaba tan débil, que parecía salir del fondo de un pozo.
Arana se abalanzó precipitadamente hacía el lecho de Argos y cogiendo sus manos entre las suyas, le susurró al oído:
— Te pondrás bien, tienes que conocer a tu hijo, porque creo que será niño.
∞
Los días pasaron y Argos fue recuperando la salud paulatinamente. La feli¬cidad volvió a aparecer en la vida de los reyes. La reina notaba que su estado era cada vez más evidente, e incluso se hizo confeccionar vestidos que real¬zaban aún más su embarazo, presumiendo de ello.
Quedaba poco para que terminara el invierno y la primavera llegara a Tarsis, y con ella un nuevo miembro de la familia real.
Aquel día, Argos desayunaba solo, había estado esperando a Arana, pero una de las sirvientas le informó de que la reina no se encontraba muy bien y que pasaría la mañana en cama.
Argos decidió ir a ver que la ocurría y, al entrar, la mueca de dolor en la cara de Arana le preocupó, los temblores que tenía eran como verdaderos espasmos.
—¿No te encuentras bien?, ¿quieres que llame a Shane?, ¿ha llegado el mo¬mento? —la reina no contestó, tan solo dirigió la mirada hacia su amado, apenas podía levantar los parpados, y la mueca de dolor volvió a su rostro.
Argos mandó llamar inmediatamente a Shane. Al llegar, Shane pidió que los dejaran solos, aquella proposición dejó aún más preocupado al rey, que empezaba a pensar que la vida de Arana corría peligro.
Tras una espera en el pasillo, que le pareció una eternidad. Shane salió con la mirada baja, sin atreverse a mirar al rey.
—¡Dime la verdad!, no me ocultes nada Shane. ¿Qué le ocurre a la reina?, ¿va a morir?
Shane no contestaba, se mantenía quieto delante del rey, con la mirada hacía el suelo. Por fin levantó la cabeza para decir:
—El bebé viene de nalgas. No podrá salir solo y, si no se le saca… morirá junto con la madre.
—¿Y cómo se puede sacar? —preguntó Argos, ansioso por encontrar una solución—. ¿Sufrirá la criatura?, ¿vivirá?, ¡contéstame por favor! —dijo casi gritando.
—Hay muchas posibilidades de que el niño viva —le tranquilizó Shane—. Pero… hay que sacarlo a través del vientre de la madre.
Aquellas palabras fueron un mazazo tremendo para Argos. Sabía lo que eso significaba. Sólo conocía dos casos en los que se hubiera hecho y en ambos la madre había muerto... Pero uno de los niños se salvó.
Pasara lo que pasara, las esperanzas de que su amada viviera... eran nulas.
No podía soportar la idea de entrar de nuevo en la habitación. El simple hecho de pensar que tendría que vivir sin Arana le produjo un terrible dolor en el pecho, las nauseas le revolvieron el estomago, la cabeza le daba vueltas y empezó a vomitar en medio del pasillo.
—Levantad, mi rey —le animó Shane—. Ya sabéis que no me gusta dar esperanzas a la ligera pero, al palpar el vientre de la madre he sentido toda la fuerza de la criatura, está luchando por su vida y creo que puedo salvarlo... Pero debe hacerse de inmediato. Tenemos el tiempo en contra y debemos actuar con prontitud.
Un enjambre de pensamientos nublaba la mente de Argos. Si no actuaban deprisa no podrían salvar al bebé pero cuanto antes empezaran antes moriría su amor.
—Está bien —le dijo a Shane, con la voz rota—. Pero no se hará hasta la tarde. Quiero permanecer con ella toda la mañana. Deseo disfrutar de su compañía este último día. Si no existe otra solución, no debemos de contarle nada. Cuando llegue la hora de la comida le darás una infusión para dor¬mirla. No quiero que sufra. Y ahora márchate, por favor, quiero quedarme a solas con Arana.
—Sí, mi señor —contestó Shane—, lo tendré todo preparado para interve¬nir por la tarde, no os preocupéis, pues no sufrirá nada.
∞
Pasaron toda la mañana abrazados. Argos se había tumbado en la cama jun¬to a ella y le acariciaba la cara, le limpiaba el sudor de su frente, y le procu¬raba agua cuando notaba que sus labios estaban resecos. Apenas pudieron hablar, porque Arana permanecía medio inconsciente, pero no era necesario decir nada, se conformaba con mirarla, quería guardar aquellos últimos mo¬mentos en su memoria, serían más preciados que el mayor de los tesoros.
Pensaba en lo injusta que era la vida. Precisamente ahora que tenían cuanto deseaban, le iban a privar de lo que más quería. En el fondo no estaba seguro de querer seguir viviendo sin Arana, en esos momentos le importaba muy poco su reino, lo hubiera dado todo con gusto para resolver aquel terrible infortunio.
A medida que avanzaba la mañana los temblores se fueron acrecentando, los sufrimientos que Argos notaba en la cara de Arana le iban convenciendo de la necesidad de salvar al niño, y de que su amada dejara de sufrir.
La abrazó deseando poder transmitirle la energía que Arana había perdido, pero sólo consiguió entristecerse más al escuchar los lamentos de dolor de su amada.
Pasado el mediodía llamaron a la puerta. Desde el interior, Argos ordenó que entraran. En esos momentos, la reina deliraba a causa de la fiebre.
Shane entró acompañado de tres Draymas, uno de los cuales llevaba una copa llena de líquido en la mano. Se acercó hasta la cama con intención de dársela a beber a la reina pero Argos se interpuso en su camino y tendió la mano para recoger la copa, dirigiéndose con ella hasta el lecho de Arana.
Suavemente con su mano izquierda le levantó la cabeza, mientras con la derecha acercó la copa a su boca, volcando dulcemente todo su contenido.
—Esperaremos un momento hasta que la poción haga efecto, comentó Shane. Mi señor, debéis salir por el bien de todos, no podéis quedaros.
Argos con los ojos empapados en lágrimas, acercó sus labios a los de Arana. Sabía que aquella sería la última vez que compartirían un beso. La besó sin prisas, compartiendo los gemidos de su respiración cada vez más entrecorta¬da, convirtiendo esos gemidos en ecos de despedida.
Anteriormente, siempre había cerrado los ojos al besarla, pero esta vez los mantuvo abiertos. Probablemente, ésa fuera la última vez que vería con vida a su amor. Inclinándose sobre ella, la besó suavemente en los parpados, co¬gió sus delicadas manos, que ahora temblaban entre las suyas y, besándolas, se despidió de Arana.
Shane indicó con la mirada a uno de sus ayudantes que acompañara al rey fuera de la habitación. Lo acompañaron hasta sus aposentos, haciéndole be¬ber algo con la excusa de que lo tranquilizaría. Pero la única manera de que estuviera tranquilo era durmiéndolo.
∞
—Señor, señor... —eran las palabras pronunciadas suavemente junto al lecho del rey por Shane—. ¡Despertad, mi rey! ¡Vuestro hijo ha nacido!
El rey, aún somnoliento por el brebaje que le habían dado, empezó a abrir los ojos pausadamente. La cabeza le dolía de manera intensa. Apenas oyó las palabras de Shane pero una fuerza interior le provocó una sacudida que borró de su mente la neblina en que se encontraba inmerso.
—¿Y Arana... vive?
Shane no contestó, miró al rey y en sus ojos estaba la respuesta. Argos se llevó las manos al rostro y lloró amargamente.
—¿Y el bebé? —preguntó angustiado—, ¿está bien el niño?
—Tranquilizaos, mi señor, el niño está sano y con muchas ganas de vivir.
—Quiero verlo, traédmelo inmediatamente.
Shane había previsto los deseos del rey y se encaminó hacia la puerta, abrién¬dola para dejar entrar a una nodriza con el niño envuelto entre sus brazos.
Se acercó a la cama del rey y agachándose se lo mostró. Tenía el pelo claro, como su madre, y los ojos color miel, en eso se parecía a él.
Al acercarse para rozar su carita sonrosada con un dedo, el pequeño lo agarró como si le fuera la vida en ello, y así se mantuvo un rato transmitiéndole seguridad y cariño.
—Se llamará Gerión, como su antepasado, el rey más grande y poderoso de Tarsis.
∞
Se decretaron diez días de luto en todo el reino. El pueblo necesitaba llorar la perdida de su joven reina. El heredero pasó a un segundo plano, no querían celebrar su nacimiento hasta que hubiera terminado el periodo de dolor.
Era como si no hubiera nacido aún. Su nacimiento se convirtió en «por todos conocido, por nadie reconocido». De hecho, la fecha en que nació fue modificada diez días.
Cuando terminó el periodo de luto, Gerión fue presentado al pueblo, que lo recibió con grandes vítores de alegría y colosales festejos que acompañaron la presentación. Todo el mundo quería olvidarse de la tristeza de los últimos días.
Argos dejaba que su pueblo lo celebrase pero su estado de ánimo no le per¬mitía alegrarse por casi por nada. El único consuelo y en quien volcaba sus energías, era en su hijo Gerión.
En un primer momento la manutención del niño la llevó a cabo Turis, una nodriza que tuvieron que llamar ante el adelanto del nacimiento. Pero la elección de la nodriza real requería una ceremonia que obligatoriamente debía llevarse a cabo.
En primer lugar: las aspirantes deberían pertenecer a la nobleza. Con el lema «leche noble para sangre real», no se aceptaba a nadie que no perteneciera a ella.
Antes de ser presentadas para la fase final de selección las aspirantes deberían de ser examinadas por un grupo de Draymas. El examen consistía en una exploración de los pezones y de la aureola en busca de cualquier tipo de mancha o herida, que las hubiera descartado automáticamente. Palpaban cada uno de los senos en busca de malformaciones o bultos extraños.
Cada una de las posibles nodrizas debería llevar al menos un día sin dar de mamar para comprobar la cantidad de leche que podían llegar a tener.
El último paso consistía en extraer manualmente un poco de leche de cada mama y vaciarla en un cuenco, donde Shane observaba el color y seguida¬mente probaba el contenido.
Si la calidad cumplía los requisitos que él consideraba necesarios, la mucha¬cha era inmediatamente acompañada por dos esclavas a una sala donde la prepararían para la elección final.
La ceremonia siempre la llevaba a cabo la madre del vástago real, pero en su ausencia le correspondía al padre ejercer de anfitrión.
Ésta se desarrollaba en las habitaciones donde el niño sería amamantado, para darle mayor verosimilitud al asunto. Una alfombra gigante tapizaba el suelo dando calidez al lugar.
Argos entró en la habitación donde le esperaban las siete nodrizas elegidas por Shane. Estaban colocadas en fila, llevaban una falda de color blanco que les cubrían las rodillas pero, a partir de las caderas, su desnudez era total.
La prueba que debía efectuar Argos era succionar las mamas de cada una de las jóvenes.
Pero… tendría que hacerlo con los ojos vendados.
No solo tenía que comprobar el sabor de la leche, también era muy impor¬tante el tacto del pezón con los labios. No debía ser demasiado rugoso, pero tampoco tan suave que resultara escurridizo. Tendría que ser grande para que el niño no tuviera problemas en succionarlo.
Otro aspecto fundamental era el modo en que salía la leche al succionar. No debía ser como un torrente, emergiendo con fuerza, sino como un manan¬tial brotando suavemente pero sin pausa.
Argos esperaba sentado a que le trajeran las jóvenes de modo aleatorio. Cuando llegaban junto a él, se inclinaban para que pudiera succionar. Podía repetir tantas veces como quisiera hasta estar seguro de elegir a la mejor. Tras dudar entre dos candidatas, al final se decidió por Areta, quizás la más gruesa de todas las nodrizas. El sabor de su leche, junto con el tacto de su pezón, fue lo que decidió que la eligiera el rey.
A partir de ese momento Areta se ocuparía de su alimentación. Tendría tra¬bajo para bastante tiempo, pues los hijos de los reyes aunque empezasen a comer de todo, se solían destetar pasados los seis años. Sus pechos se queda¬rían horribles tras el destete, pero no la importaba en absoluto, era el precio que tenía que pagar por tener el orgullo de ser... ¡La nodriza real!
∞
Las estaciones pasaron y Argos siempre tenía tiempo para su hijo. Antes de cumplir el año ya lo llevaba montado en su yegua Isis, a quien conservaba tras el accidente, pues no la consideraba en modo alguno la responsable de aquella desgracia, y subían hasta la roca plana en la que Argos enseñaba a su hijo la belleza de los bosques.
Al cumplir los dos años su regalo fue un caballo enano, que Gerión apren¬dió a dominar inmediatamente, acompañando a su padre en las escapadas campestres.
Era la alegría de palacio. Todo el mundo lo quería, pero no por ser el prín¬cipe, a quien hay que adorar, era su vitalidad lo que daba alegría a cualquier lugar cuando él llegaba. Sus continuas ganas de jugar agotaban a todo el que estuviera cerca. Pero lo que más sorprendía era su apetito, era capaz de co¬mer más cantidad de alimentos que cualquier persona mayor. Sobre todo le encantaban las uvas, podía comerse varios racimos de una sentada. La miel también, Areta le preparaba todas las tardes una rebanada de pan de centeno chorreante de miel, era su merienda favorita.
Al cumplir los seis años cambió su caballo enano por un poni, era tan dies¬tro, que incluso se permitía galopar,
Argos se sentía tremendamente orgulloso de su hijo, al que adoraba. Aún sentía dolor al recordar a Arana, pero la alegría de tener a Gerión mitigaban su perdida. En todos estos años no se había separado ni un solo día de su hijo, quería degustar cada instante a su lado.
Una tarde, mientras paseaba con él hacia su lugar favorito, se dio cuenta de que Gerión no había dicho una palabra en todo el camino. No era un comportamiento habitual en él, a veces su locuacidad era tal que tenía que mandarlo callar para que no huyeran todos los pájaros a su paso.
—¿Te encuentras bien, hijo? No has abierto la boca desde que salimos. Y… Areta me ha comentado que te pasas el día comiendo y que continuamente tienes ganas de orinar...
—No lo sé, padre —contestó Gerión—, últimamente me encuentro un poco mareado, y es cierto que siempre tengo hambre, pero a lo mejor es porque estoy creciendo, ¿verdad padre?
—Seguro hijo… seguro que es eso —pero en el fondo le preocupaba que no fuera ése el motivo de su malestar. Pues si bien es cierto que los niños enfer¬man al dar estirones, el pálido semblante de Gerión le indicaba que no se trataba sólo de eso. Además, Areta también le había comentado que orinaba de manera muy frecuente. Decidió acabar con el paseo, y volver a palacio para que su hijo pudiera descansar.
Gerión se encontraba tan agotado que se fue directamente a sus habitaciones y pasó el resto de la tarde acostado.
Al anochecer su padre fue a verlo, preocupado por su falta de actividad. —¿No quieres levantarte a cenar?, ¿prefieres que te traigan algo aquí? Puedo ordenar que nos sirvan aquí la cena y así no tendrás que desplazarte.
—No padre —contestó Gerión con voz apagada—. No me apetece nada, estoy muy cansado, sólo quiero cerrar los ojos y dormir...
—Está bien —dijo Argos—, ahora te dejaré tranquilo y después de cenar volveré a verte, ¿de acuerdo hijo?
—Sí, padre —su voz era débil. Cerró los ojos y se quedó dormido.
Cuando Argos terminó de cenar llamó a Shane para que le acompañara a ver a Gerión, le comentó el motivo de su preocupación y le pidió consejo.
—Tranquilizaos, mi señor —le dijo Shane—. Veremos qué es lo que le ocu¬rre, a estas edades la fiebre bien puede ser debida al crecimiento, la falta de apetito también. Pero…
Se quedó pensativo, sopesando las palabras, porque no quería preocupar al rey.
—¿Pero qué? —le dijo éste, apremiándole para que contestara.
—Pues… lo único que me parece más preocupante son esos extraños ma¬reos, casi desvanecimientos. Por el momento desconozco los motivos que los producen.
Avanzaron a paso rápido a través de los pasillos hasta llegar a las habitaciones del príncipe. Guardando la puerta celosamente se encontraban firmes, como estatuas de bronce, dos guardianes de aspecto impresionante, armados con unas espadas semicurvas a las que llamaban «falcatas». Con movimientos precisos y coordinados abrieron la puerta para que su rey pudiera entrar, junto con Shane.
Shane colocó su mano en la frente de Gerión, que permanecía dormido, casi inconsciente. A Shane se le escapó una mueca que no gustó nada al rey.
—¿Qué le ocurre a mi hijo?
La angustia con que el rey hizo la pregunta y la ausencia de un diagnóstico preciso, hicieron que Shane permaneciera en silencio. Todos sus conoci¬mientos no eran suficientes en estos momentos.
Argos mandó llamar a Areta para preguntarle cuánto tiempo llevaba el niño sin comer. Su respuesta fue que durante los últimos días sólo había conse¬guido que comiera algún racimo de uvas, pues era lo único que toleraba. Incluso había dejado de tomar las meriendas de miel.
Pasaron los días y, a pesar de los muchos tratamientos administrados por los Draymas, la mejoría del niño estaba lejos de restablecerse. Cada día su ape¬tito disminuía, incluso rechazaba las uvas que tanto le gustaban. Areta sabía que el zumo de uva recién exprimido le daba al cuerpo vitalidad. Seleccionó los racimos más maduros para que fueran más dulces, los desgranó, intro¬dujo las uvas en el mortero y el jugo que obtuvo, lo pasó por un colador.
Metiendo un brazo tras su espalda, lo incorporo para que pudiera tragar sin que se derramase el zumo y, con mucha paciencia, consiguió que se lo bebiera. Areta dio un suspiro de alivio al comprobar que se lo había bebido todo. —¡Esto te pondrá fuerte! —le decía mientras le mantenía pegado a su pecho,
Fue la última noche que el niño abrió los ojos, por la mañana entró en es¬tado de trance, su cuerpo seguía vivo, pero su mente se hallaba muy lejos…
Al tercer día de aquel suceso, su cuerpo y su mente se unieron para aban-donar este mundo. ¡El príncipe Gerión ha muerto!.... El velo negro de la desdicha cubrió como una sombra la ciudad. Argos encendió la pira sobre la que estaba depositado el cuerpo inerte de Gerión. Las llamas subían hacia las estrellas, llevándose con ellas la esencia de la vida.
Por expreso deseo de Argos, sus cenizas no serían encerradas en una urna, tampoco serían enterradas. Quería que el viento de Levante se encargase de llevarlas más allá de las grandes aguas... Las cenizas del niño príncipe...
∞
Argos pasó todo el invierno sin salir de sus habitaciones. Shane iba a visitarle con frecuencia, temiendo que el rey, en su desesperación, cometiera alguna locura. Constantemente le invitaba a que le acompañara a dar un paseo, intentando que abandonara la habitación, pero continuamente recibía la misma negativa a abandonar aquel espacio en el que se había refugiado. Su abandono personal era evidente, llevaba semanas con la misma ropa, ni siquiera se la quitaba las pocas veces que conseguía dormir.
Aquel día, Shane se llevó una agradable sorpresa al encontrar al rey lavado, vestido y con ropas nuevas. Su aspecto, lejos de ser formidable, había mejo¬rado de manera extraordinaria.
—Me alegro de veros tan... bien —dijo Shane al entrar—. ¿Queréis dar un paseo? El viento es fresco, pero el día es espléndido.
—Quiero que reúnas inmediatamente al Consejo de Draymas —fue el sa¬ludo con el que le recibió Argos—. Debemos tratar un asunto de suma gravedad.
∞
La sala del consejo tenía forma rectangular. Estaba construida en piedra tallada, como el resto del palacio, y estaba protegida por un foso que la rodeaba. Solamente existía una entrada, que era vigilada noche y día por una guardia especial formada por «Athobas». De los cuatro grados que com¬ponían la jerarquía de los Draymas, los Athobas eran el inferior, los que habiendo demostrado que pueden llegar a ser Draymas, han sido los últimos en incorporarse.
No tenían derecho a llevar túnica. Su indumentaria se componía de una camisa larga del color de la tierra tras la lluvia, que ataban a la cintura con una cinta de color verde. Una especie de calzas protegía sus piernas.
Su misión principal era custodiar el edificio del consejo, en cuyo interior también se encontraban los aposentos y zonas de estancia de los Draymas, como los baños, comedores, centros de estudios, donde debatían toda clase de asuntos...
El mantenimiento de esos servicios estaba a cargo de los «Ytrahé». Aún no son considerados verdaderos Draymas pero ya tienen derecho a llevar túni¬ca. Su misión es que no les falte de nada a sus Tutores, que se preocupen solamente de estudiar la manera de mejorar la vida. No se les considera esclavos, porque podrían abandonar su puesto en cualquier momento. ¡Pero no lo harán!, pues saben que solamente están atravesando un periodo de tránsito. Cuando son elegidos para entrar, son asignados a un Tutor al que servirán. Éste procurará instruirlos, para que estén preparados cuando llegue el día en que puedan convertirse en verdaderos Draymas.
∞
El interior de la sala del consejo era colosal. No sólo por su tamaño, que era de sesenta pasos de largo por treinta de ancho, sino por su belleza. Lo primero que destacaba era el suelo, hecho con vigas de roble tan pulidas que uno podría reflejarse. La altura de su techo, de más de 30 pies, permitía que enormes esculturas decoraran amplios espacios.
En el tercio final del salón, una hilera de bancos descansaban adosados a las paredes laterales, y al fondo, sobre un ancho pedestal de mármol blanco, había un gran banco tallado del tronco de un solo castaño, en el que había tres asientos labrados.
El asiento central estaba reservado al rey y a su derecha se sentaba el Drayma Mayor, que en estos momentos era Shane, quizás la persona en quien más confiaba Argos. Era alto, de cabello largo y canoso, nariz afilada, ojos azules y mirada inteligente. La mayor cualidad de Shane era su templanza, era capaz de razonar incluso en los momentos más críticos. Su túnica morada le identificaba como el mayor de los Draymas.
Delante de él había un atril de oro, con dos de los libros pertenecientes a «los Doce Vitales». Uno de ellos era el de las pócimas, llamado Kalder, y el otro trataba sobre las hierbas medicinales, llamado Kurer.
El Sembrador de dudas disponía de otros dos de los «Vitales», el dedicado a las estrellas, cuyo nombre era Korpos, y el libro de los pensamientos, cono¬cido como Krito.
Argos también poseía uno, quizás el más esencial para el gobierno de su rei¬no, era el libro de las leyes básicas, escrito en el principio de los tiempos por Habis, primer rey terrenal de Tartess. Se le conocía con el nombre de Khasos y, al igual que todos los «Vitales», había sido fabricado con la piel de Kastas.
Andando durante una luna hacia el Sur, donde vierte sus aguas al mar el río de las dos bocas, existe una de las ciudades más maravillosas del mundo, su nombre es Tarsis.
Es la más grande y poderosa de las ciudades conocidas, sus gentes saben tratar los metales, sobre todo la plata y el bronce, con lo que comercian con otros muchos pueblos que aprecian en gran medida sus trabajos.
Su puerto se convierte cada día en un bullicio de mercancías y gentes, los artesanos saben elaborar magnificas joyas en oro y plata, y bellas jarras de cerámica adornan sus mesas.
Las ropas que usan son finísimas, las elaboran con un material blanco que crece de una planta y que tiene forma de nube, sus jabones ofrecen una espuma tan delicada, que las mujeres lucen tersa la piel del rostro y de las manos, sus calles están empedradas y grandes edificios rectangulares se aso¬man a las plazas.
Hace muchas lunas, vivió un joven rey llamado Argos. Era muy querido por su pueblo y respetado por su sabiduría y justicia. Durante la fiesta del vino, Argos conoció a la princesa Arana, hija del rey Potos, su vecino.
Se enamoró inmediatamente de ella, su porte era distinguido y sus facciones muy dulces, una simpatía natural la envolvía, convirtiéndola en una criatura de belleza extraordinaria.
Arana, a su vez, también se sintió atraída por Argos. No fue solamente su porte ni el poder que ostentaba, era más bien la candidez con que la trataba.
Inmediatamente pidió permiso a su padre para tomarla como compañera. El rey Potos accedió encantado de que su hija se casara con Argos, de esa manera sería… ¡la reina de Tarsis!
La unión se celebró en medio de los más grandes festejos jamás habidos, se mataron más de trescientos bueyes, dos mil corderos, y miles de faisanes y codornices. Durante un mes, todo el reino disfrutó del enlace de su rey.
La felicidad entre los dos era total, su compenetración incluso en las tareas de gobierno resultó muy beneficiosa para el reino. Arana procuraba ayudar a Argos en todo cuanto podía, excluyendo las reuniones del consejo de Dra¬ymas que, excepto si faltaba el rey, a las mujeres les estaba prohibido estar presentes.
Pasó el tiempo y una sóla preocupación ocupaba la mente de los reyes. El hijo y heredero que deseaban no llegaba. Argos procuraba tranquilizar a su compañera, le recordaba que eran jóvenes, que tendrían tiempo de tener muchos hijos.
Pero Arana sabía el deseo de Argos por tener un hijo, y pensó incluso en consultar con los Draymas para ver si le podían dar alguna solución.
Argos no compartía esa opinión, confiaba en los Draymas como sanadores, pero desconfiaba de ellos como adivinos.
Un día en el que estaban comiendo, Arana tuvo que levantarse de la mesa porque se encontraba mal… Llevaba unos días en los que la angustia era su compañera.
El rey, preocupado por el malestar de Arana, pidió a Shane, el mayor de sus Draymas, que la examinara. Tras un detenido examen, el Drayma salió de los aposentos de la reina para comunicar el resultado de sus observaciones.
Argos esperaba nervioso las palabras de Shane, quería tanto a su compañera que el simple pensamiento de que pudiera estar enferma le producía un nudo en el estomago que le provocaba nauseas.
Shane se acercó hasta el rey, que no se atrevía ni siquiera a preguntar. Mirán¬dole a los ojos le puso una mano en el hombro, diciéndole:
—¡Enhorabuena! ¡Arana lleva la vida en su vientre!
Argos no pudo reprimir que unas lágrimas se escaparan de sus ojos. Había estado esperando este momento tanto tiempo que la noticia le cogió des¬prevenido.
Rápidamente se dirigió a los aposentos de Arana. La efusividad con que se abrazaron denotaba claramente la alegría por la noticia. Arana esperaba que fuera un niño, pero el sólo hecho de poder concebir la generaba grandes esperanzas.
Hicieron miles de planes para la criatura que vendría, incluso pensaron en un nombre: si era niño, se llamaría Gerión. Y si era una niña se llamaría Arana, como su madre.
Tras la comida, Arana se retiró a descansar a sus habitaciones. Argos estaba tan excitado que decidió dar un paseo por el campo e hizo que le prepararan su montura, una yegua blanca de nombre Isis.
Salió cabalgando de la ciudad acompañado de su escolta hacia un sendero sombreado por altos robles. La brisa en aquella umbría era fresca. Aquel camino le conduciría hasta la cima de una pequeña montaña que terminaba bruscamente en un acantilado, debajo del cual había un cañón por el que circulaba un río de aguas transparentes.
Siempre dejaba su escolta donde terminaban los robles y él continuaba an¬dando hasta llegar a una enorme roca completamente plana que descansaba en lo alto del acantilado, desde la que se divisaba todo el valle.
A sus espaldas tenía el mar y mirando hacia Levante en los días claros, se podía ver una cadena montañosa cuya nieve no se derretía nunca.
La tranquilidad que allí se respiraba calmó su ánimo. Extasiado ante el es¬pectáculo de la naturaleza dejó vagar su imaginación. Pensó en cómo sería su hijo. Por supuesto prefería que fuera niño, su heredero, el príncipe que algún día gobernaría todas esas tierras y, lo que era más importante, a sus gentes...
¿Sería alto... guapo...?, ¿tendría el pelo claro, como su madre, o lo tendría oscuro como él?, ¿enfermaría, sería un bebé enfermizo? ¡No!, seguramente sería fuerte y robusto, al menos ese era su deseo.
En todas esas cuestiones él no podría intervenir, pero en la más importante sí: sería feliz.
Él se ocuparía de que nada le faltara, de que hasta el más mínimo de sus deseos fuera cumplido, no le importaría maleducarle y darle toda clase de mimos, más allá de lo permitido.
Sería su criatura, su vástago, el esqueje arrancado de sus entrañas y firmemente anclado en esa cueva de la vida que es el vientre de la mujer.
Entre estos pensamientos se le pasó la tarde y cuando los últimos rayos de sol se escondían tras su espalda se levantó con un brío inusitado. Parecía que la noticia de su próxima paternidad hubiera avivado un vigor dormido, aletargado por la falta de ilusiones.
Ahora tenía la razón más poderosa para vivir, procurar bienestar y seguridad a esa pequeña criatura que en poco más de medio año tendría entre sus brazos.
Con esos pensamientos positivos se dirigió raudo a su yegua, pasó por detrás de las ancas del animal para colocarse en el lado izquierdo y poder montar… En ese momento una víbora con la cabeza triangular pasó arrastrándose por delante de Isis.
El animal, asustado, se encabritó y apoyando las patas delanteras en el suelo descargó las traseras, convirtiendo la coz en un verdadero latigazo.
Al pasar en ese instante Argos por detrás, recibió el terrible golpe en la pelvis a la altura de los testículos, desplazándole más de veinte pasos.
El pánico cundió entre los hombres de su sequito, que se abalanzaron hacia el rey, creyendo que la coz lo había matado.
—¡Está vivo! Aún respira, debemos llevarle rápidamente a palacio —dijo con voz entrecortada Geto, el joven capitán de su guardia.
El camino de regreso fue muy complicado. Ante la imposibilidad de montar al rey a caballo, dado que en su estado no era recomendable, optaron por cortar dos varas rectas de un avellano con la altura de un hombre, y con la capa de uno de los escoltas hicieron una especie de camilla, donde tumbaron al rey.
Cuatro soldados cogieron cada uno de los extremos de las varas, mientras otros tres se encargaban de los caballos. Geto ordenó que uno de ellos fuera a avisar a los Draymas para que estuvieran prestos a recibir al rey en cuanto llegasen.
La noticia recorrió como un rayo todo el palacio, toda la ciudad, todo el reino...
Geto caminaba al lado de la camilla de Argos, comprobando a cada instante si seguía respirando. Ponía su mano cerca de la boca y cuando sentía su cali¬do aliento la retiraba esperanzado. Cuando llegaron todo el mundo conocía los hechos, incluso los campesinos habían dejado sus labores para interesarse por la salud de su rey. Inmediatamente lo trasladaron a sus aposentos y Shane acudió para examinarle.
∞
El rey yacía postrado en su cama, con los ojos cerrados, el cuerpo inerte, y la respiración débil. A la cabecera se encontraba la reina Arana, temerosa, apesadumbrada y con los ojos rojos de llorar al lado de Argos.
Preguntaba continuamente a los Draymas si podía colaborar en algo… —¡Esperar! —era la respuesta que obtenía de Shane, el más sabio de sus Draymas.
—Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano —la consoló Shane— no temo por su vida, pero las secuelas que le quedarán serán para siempre. No podrá tener más descendencia ni yacer con mujer alguna.
—¡No me importa! —gritó Arana, desesperada por la situación—. Yo sola¬mente quiero que viva, sentir su mirada, su presencia, su compañía... —Y estalló en sollozos.
—No llores más —aquella voz apenas audible brotaba de la garganta de Argos, pero sonaba tan débil, que parecía salir del fondo de un pozo.
Arana se abalanzó precipitadamente hacía el lecho de Argos y cogiendo sus manos entre las suyas, le susurró al oído:
— Te pondrás bien, tienes que conocer a tu hijo, porque creo que será niño.
∞
Los días pasaron y Argos fue recuperando la salud paulatinamente. La feli¬cidad volvió a aparecer en la vida de los reyes. La reina notaba que su estado era cada vez más evidente, e incluso se hizo confeccionar vestidos que real¬zaban aún más su embarazo, presumiendo de ello.
Quedaba poco para que terminara el invierno y la primavera llegara a Tarsis, y con ella un nuevo miembro de la familia real.
Aquel día, Argos desayunaba solo, había estado esperando a Arana, pero una de las sirvientas le informó de que la reina no se encontraba muy bien y que pasaría la mañana en cama.
Argos decidió ir a ver que la ocurría y, al entrar, la mueca de dolor en la cara de Arana le preocupó, los temblores que tenía eran como verdaderos espasmos.
—¿No te encuentras bien?, ¿quieres que llame a Shane?, ¿ha llegado el mo¬mento? —la reina no contestó, tan solo dirigió la mirada hacia su amado, apenas podía levantar los parpados, y la mueca de dolor volvió a su rostro.
Argos mandó llamar inmediatamente a Shane. Al llegar, Shane pidió que los dejaran solos, aquella proposición dejó aún más preocupado al rey, que empezaba a pensar que la vida de Arana corría peligro.
Tras una espera en el pasillo, que le pareció una eternidad. Shane salió con la mirada baja, sin atreverse a mirar al rey.
—¡Dime la verdad!, no me ocultes nada Shane. ¿Qué le ocurre a la reina?, ¿va a morir?
Shane no contestaba, se mantenía quieto delante del rey, con la mirada hacía el suelo. Por fin levantó la cabeza para decir:
—El bebé viene de nalgas. No podrá salir solo y, si no se le saca… morirá junto con la madre.
—¿Y cómo se puede sacar? —preguntó Argos, ansioso por encontrar una solución—. ¿Sufrirá la criatura?, ¿vivirá?, ¡contéstame por favor! —dijo casi gritando.
—Hay muchas posibilidades de que el niño viva —le tranquilizó Shane—. Pero… hay que sacarlo a través del vientre de la madre.
Aquellas palabras fueron un mazazo tremendo para Argos. Sabía lo que eso significaba. Sólo conocía dos casos en los que se hubiera hecho y en ambos la madre había muerto... Pero uno de los niños se salvó.
Pasara lo que pasara, las esperanzas de que su amada viviera... eran nulas.
No podía soportar la idea de entrar de nuevo en la habitación. El simple hecho de pensar que tendría que vivir sin Arana le produjo un terrible dolor en el pecho, las nauseas le revolvieron el estomago, la cabeza le daba vueltas y empezó a vomitar en medio del pasillo.
—Levantad, mi rey —le animó Shane—. Ya sabéis que no me gusta dar esperanzas a la ligera pero, al palpar el vientre de la madre he sentido toda la fuerza de la criatura, está luchando por su vida y creo que puedo salvarlo... Pero debe hacerse de inmediato. Tenemos el tiempo en contra y debemos actuar con prontitud.
Un enjambre de pensamientos nublaba la mente de Argos. Si no actuaban deprisa no podrían salvar al bebé pero cuanto antes empezaran antes moriría su amor.
—Está bien —le dijo a Shane, con la voz rota—. Pero no se hará hasta la tarde. Quiero permanecer con ella toda la mañana. Deseo disfrutar de su compañía este último día. Si no existe otra solución, no debemos de contarle nada. Cuando llegue la hora de la comida le darás una infusión para dor¬mirla. No quiero que sufra. Y ahora márchate, por favor, quiero quedarme a solas con Arana.
—Sí, mi señor —contestó Shane—, lo tendré todo preparado para interve¬nir por la tarde, no os preocupéis, pues no sufrirá nada.
∞
Pasaron toda la mañana abrazados. Argos se había tumbado en la cama jun¬to a ella y le acariciaba la cara, le limpiaba el sudor de su frente, y le procu¬raba agua cuando notaba que sus labios estaban resecos. Apenas pudieron hablar, porque Arana permanecía medio inconsciente, pero no era necesario decir nada, se conformaba con mirarla, quería guardar aquellos últimos mo¬mentos en su memoria, serían más preciados que el mayor de los tesoros.
Pensaba en lo injusta que era la vida. Precisamente ahora que tenían cuanto deseaban, le iban a privar de lo que más quería. En el fondo no estaba seguro de querer seguir viviendo sin Arana, en esos momentos le importaba muy poco su reino, lo hubiera dado todo con gusto para resolver aquel terrible infortunio.
A medida que avanzaba la mañana los temblores se fueron acrecentando, los sufrimientos que Argos notaba en la cara de Arana le iban convenciendo de la necesidad de salvar al niño, y de que su amada dejara de sufrir.
La abrazó deseando poder transmitirle la energía que Arana había perdido, pero sólo consiguió entristecerse más al escuchar los lamentos de dolor de su amada.
Pasado el mediodía llamaron a la puerta. Desde el interior, Argos ordenó que entraran. En esos momentos, la reina deliraba a causa de la fiebre.
Shane entró acompañado de tres Draymas, uno de los cuales llevaba una copa llena de líquido en la mano. Se acercó hasta la cama con intención de dársela a beber a la reina pero Argos se interpuso en su camino y tendió la mano para recoger la copa, dirigiéndose con ella hasta el lecho de Arana.
Suavemente con su mano izquierda le levantó la cabeza, mientras con la derecha acercó la copa a su boca, volcando dulcemente todo su contenido.
—Esperaremos un momento hasta que la poción haga efecto, comentó Shane. Mi señor, debéis salir por el bien de todos, no podéis quedaros.
Argos con los ojos empapados en lágrimas, acercó sus labios a los de Arana. Sabía que aquella sería la última vez que compartirían un beso. La besó sin prisas, compartiendo los gemidos de su respiración cada vez más entrecorta¬da, convirtiendo esos gemidos en ecos de despedida.
Anteriormente, siempre había cerrado los ojos al besarla, pero esta vez los mantuvo abiertos. Probablemente, ésa fuera la última vez que vería con vida a su amor. Inclinándose sobre ella, la besó suavemente en los parpados, co¬gió sus delicadas manos, que ahora temblaban entre las suyas y, besándolas, se despidió de Arana.
Shane indicó con la mirada a uno de sus ayudantes que acompañara al rey fuera de la habitación. Lo acompañaron hasta sus aposentos, haciéndole be¬ber algo con la excusa de que lo tranquilizaría. Pero la única manera de que estuviera tranquilo era durmiéndolo.
∞
—Señor, señor... —eran las palabras pronunciadas suavemente junto al lecho del rey por Shane—. ¡Despertad, mi rey! ¡Vuestro hijo ha nacido!
El rey, aún somnoliento por el brebaje que le habían dado, empezó a abrir los ojos pausadamente. La cabeza le dolía de manera intensa. Apenas oyó las palabras de Shane pero una fuerza interior le provocó una sacudida que borró de su mente la neblina en que se encontraba inmerso.
—¿Y Arana... vive?
Shane no contestó, miró al rey y en sus ojos estaba la respuesta. Argos se llevó las manos al rostro y lloró amargamente.
—¿Y el bebé? —preguntó angustiado—, ¿está bien el niño?
—Tranquilizaos, mi señor, el niño está sano y con muchas ganas de vivir.
—Quiero verlo, traédmelo inmediatamente.
Shane había previsto los deseos del rey y se encaminó hacia la puerta, abrién¬dola para dejar entrar a una nodriza con el niño envuelto entre sus brazos.
Se acercó a la cama del rey y agachándose se lo mostró. Tenía el pelo claro, como su madre, y los ojos color miel, en eso se parecía a él.
Al acercarse para rozar su carita sonrosada con un dedo, el pequeño lo agarró como si le fuera la vida en ello, y así se mantuvo un rato transmitiéndole seguridad y cariño.
—Se llamará Gerión, como su antepasado, el rey más grande y poderoso de Tarsis.
∞
Se decretaron diez días de luto en todo el reino. El pueblo necesitaba llorar la perdida de su joven reina. El heredero pasó a un segundo plano, no querían celebrar su nacimiento hasta que hubiera terminado el periodo de dolor.
Era como si no hubiera nacido aún. Su nacimiento se convirtió en «por todos conocido, por nadie reconocido». De hecho, la fecha en que nació fue modificada diez días.
Cuando terminó el periodo de luto, Gerión fue presentado al pueblo, que lo recibió con grandes vítores de alegría y colosales festejos que acompañaron la presentación. Todo el mundo quería olvidarse de la tristeza de los últimos días.
Argos dejaba que su pueblo lo celebrase pero su estado de ánimo no le per¬mitía alegrarse por casi por nada. El único consuelo y en quien volcaba sus energías, era en su hijo Gerión.
En un primer momento la manutención del niño la llevó a cabo Turis, una nodriza que tuvieron que llamar ante el adelanto del nacimiento. Pero la elección de la nodriza real requería una ceremonia que obligatoriamente debía llevarse a cabo.
En primer lugar: las aspirantes deberían pertenecer a la nobleza. Con el lema «leche noble para sangre real», no se aceptaba a nadie que no perteneciera a ella.
Antes de ser presentadas para la fase final de selección las aspirantes deberían de ser examinadas por un grupo de Draymas. El examen consistía en una exploración de los pezones y de la aureola en busca de cualquier tipo de mancha o herida, que las hubiera descartado automáticamente. Palpaban cada uno de los senos en busca de malformaciones o bultos extraños.
Cada una de las posibles nodrizas debería llevar al menos un día sin dar de mamar para comprobar la cantidad de leche que podían llegar a tener.
El último paso consistía en extraer manualmente un poco de leche de cada mama y vaciarla en un cuenco, donde Shane observaba el color y seguida¬mente probaba el contenido.
Si la calidad cumplía los requisitos que él consideraba necesarios, la mucha¬cha era inmediatamente acompañada por dos esclavas a una sala donde la prepararían para la elección final.
La ceremonia siempre la llevaba a cabo la madre del vástago real, pero en su ausencia le correspondía al padre ejercer de anfitrión.
Ésta se desarrollaba en las habitaciones donde el niño sería amamantado, para darle mayor verosimilitud al asunto. Una alfombra gigante tapizaba el suelo dando calidez al lugar.
Argos entró en la habitación donde le esperaban las siete nodrizas elegidas por Shane. Estaban colocadas en fila, llevaban una falda de color blanco que les cubrían las rodillas pero, a partir de las caderas, su desnudez era total.
La prueba que debía efectuar Argos era succionar las mamas de cada una de las jóvenes.
Pero… tendría que hacerlo con los ojos vendados.
No solo tenía que comprobar el sabor de la leche, también era muy impor¬tante el tacto del pezón con los labios. No debía ser demasiado rugoso, pero tampoco tan suave que resultara escurridizo. Tendría que ser grande para que el niño no tuviera problemas en succionarlo.
Otro aspecto fundamental era el modo en que salía la leche al succionar. No debía ser como un torrente, emergiendo con fuerza, sino como un manan¬tial brotando suavemente pero sin pausa.
Argos esperaba sentado a que le trajeran las jóvenes de modo aleatorio. Cuando llegaban junto a él, se inclinaban para que pudiera succionar. Podía repetir tantas veces como quisiera hasta estar seguro de elegir a la mejor. Tras dudar entre dos candidatas, al final se decidió por Areta, quizás la más gruesa de todas las nodrizas. El sabor de su leche, junto con el tacto de su pezón, fue lo que decidió que la eligiera el rey.
A partir de ese momento Areta se ocuparía de su alimentación. Tendría tra¬bajo para bastante tiempo, pues los hijos de los reyes aunque empezasen a comer de todo, se solían destetar pasados los seis años. Sus pechos se queda¬rían horribles tras el destete, pero no la importaba en absoluto, era el precio que tenía que pagar por tener el orgullo de ser... ¡La nodriza real!
∞
Las estaciones pasaron y Argos siempre tenía tiempo para su hijo. Antes de cumplir el año ya lo llevaba montado en su yegua Isis, a quien conservaba tras el accidente, pues no la consideraba en modo alguno la responsable de aquella desgracia, y subían hasta la roca plana en la que Argos enseñaba a su hijo la belleza de los bosques.
Al cumplir los dos años su regalo fue un caballo enano, que Gerión apren¬dió a dominar inmediatamente, acompañando a su padre en las escapadas campestres.
Era la alegría de palacio. Todo el mundo lo quería, pero no por ser el prín¬cipe, a quien hay que adorar, era su vitalidad lo que daba alegría a cualquier lugar cuando él llegaba. Sus continuas ganas de jugar agotaban a todo el que estuviera cerca. Pero lo que más sorprendía era su apetito, era capaz de co¬mer más cantidad de alimentos que cualquier persona mayor. Sobre todo le encantaban las uvas, podía comerse varios racimos de una sentada. La miel también, Areta le preparaba todas las tardes una rebanada de pan de centeno chorreante de miel, era su merienda favorita.
Al cumplir los seis años cambió su caballo enano por un poni, era tan dies¬tro, que incluso se permitía galopar,
Argos se sentía tremendamente orgulloso de su hijo, al que adoraba. Aún sentía dolor al recordar a Arana, pero la alegría de tener a Gerión mitigaban su perdida. En todos estos años no se había separado ni un solo día de su hijo, quería degustar cada instante a su lado.
Una tarde, mientras paseaba con él hacia su lugar favorito, se dio cuenta de que Gerión no había dicho una palabra en todo el camino. No era un comportamiento habitual en él, a veces su locuacidad era tal que tenía que mandarlo callar para que no huyeran todos los pájaros a su paso.
—¿Te encuentras bien, hijo? No has abierto la boca desde que salimos. Y… Areta me ha comentado que te pasas el día comiendo y que continuamente tienes ganas de orinar...
—No lo sé, padre —contestó Gerión—, últimamente me encuentro un poco mareado, y es cierto que siempre tengo hambre, pero a lo mejor es porque estoy creciendo, ¿verdad padre?
—Seguro hijo… seguro que es eso —pero en el fondo le preocupaba que no fuera ése el motivo de su malestar. Pues si bien es cierto que los niños enfer¬man al dar estirones, el pálido semblante de Gerión le indicaba que no se trataba sólo de eso. Además, Areta también le había comentado que orinaba de manera muy frecuente. Decidió acabar con el paseo, y volver a palacio para que su hijo pudiera descansar.
Gerión se encontraba tan agotado que se fue directamente a sus habitaciones y pasó el resto de la tarde acostado.
Al anochecer su padre fue a verlo, preocupado por su falta de actividad. —¿No quieres levantarte a cenar?, ¿prefieres que te traigan algo aquí? Puedo ordenar que nos sirvan aquí la cena y así no tendrás que desplazarte.
—No padre —contestó Gerión con voz apagada—. No me apetece nada, estoy muy cansado, sólo quiero cerrar los ojos y dormir...
—Está bien —dijo Argos—, ahora te dejaré tranquilo y después de cenar volveré a verte, ¿de acuerdo hijo?
—Sí, padre —su voz era débil. Cerró los ojos y se quedó dormido.
Cuando Argos terminó de cenar llamó a Shane para que le acompañara a ver a Gerión, le comentó el motivo de su preocupación y le pidió consejo.
—Tranquilizaos, mi señor —le dijo Shane—. Veremos qué es lo que le ocu¬rre, a estas edades la fiebre bien puede ser debida al crecimiento, la falta de apetito también. Pero…
Se quedó pensativo, sopesando las palabras, porque no quería preocupar al rey.
—¿Pero qué? —le dijo éste, apremiándole para que contestara.
—Pues… lo único que me parece más preocupante son esos extraños ma¬reos, casi desvanecimientos. Por el momento desconozco los motivos que los producen.
Avanzaron a paso rápido a través de los pasillos hasta llegar a las habitaciones del príncipe. Guardando la puerta celosamente se encontraban firmes, como estatuas de bronce, dos guardianes de aspecto impresionante, armados con unas espadas semicurvas a las que llamaban «falcatas». Con movimientos precisos y coordinados abrieron la puerta para que su rey pudiera entrar, junto con Shane.
Shane colocó su mano en la frente de Gerión, que permanecía dormido, casi inconsciente. A Shane se le escapó una mueca que no gustó nada al rey.
—¿Qué le ocurre a mi hijo?
La angustia con que el rey hizo la pregunta y la ausencia de un diagnóstico preciso, hicieron que Shane permaneciera en silencio. Todos sus conoci¬mientos no eran suficientes en estos momentos.
Argos mandó llamar a Areta para preguntarle cuánto tiempo llevaba el niño sin comer. Su respuesta fue que durante los últimos días sólo había conse¬guido que comiera algún racimo de uvas, pues era lo único que toleraba. Incluso había dejado de tomar las meriendas de miel.
Pasaron los días y, a pesar de los muchos tratamientos administrados por los Draymas, la mejoría del niño estaba lejos de restablecerse. Cada día su ape¬tito disminuía, incluso rechazaba las uvas que tanto le gustaban. Areta sabía que el zumo de uva recién exprimido le daba al cuerpo vitalidad. Seleccionó los racimos más maduros para que fueran más dulces, los desgranó, intro¬dujo las uvas en el mortero y el jugo que obtuvo, lo pasó por un colador.
Metiendo un brazo tras su espalda, lo incorporo para que pudiera tragar sin que se derramase el zumo y, con mucha paciencia, consiguió que se lo bebiera. Areta dio un suspiro de alivio al comprobar que se lo había bebido todo. —¡Esto te pondrá fuerte! —le decía mientras le mantenía pegado a su pecho,
Fue la última noche que el niño abrió los ojos, por la mañana entró en es¬tado de trance, su cuerpo seguía vivo, pero su mente se hallaba muy lejos…
Al tercer día de aquel suceso, su cuerpo y su mente se unieron para aban-donar este mundo. ¡El príncipe Gerión ha muerto!.... El velo negro de la desdicha cubrió como una sombra la ciudad. Argos encendió la pira sobre la que estaba depositado el cuerpo inerte de Gerión. Las llamas subían hacia las estrellas, llevándose con ellas la esencia de la vida.
Por expreso deseo de Argos, sus cenizas no serían encerradas en una urna, tampoco serían enterradas. Quería que el viento de Levante se encargase de llevarlas más allá de las grandes aguas... Las cenizas del niño príncipe...
∞
Argos pasó todo el invierno sin salir de sus habitaciones. Shane iba a visitarle con frecuencia, temiendo que el rey, en su desesperación, cometiera alguna locura. Constantemente le invitaba a que le acompañara a dar un paseo, intentando que abandonara la habitación, pero continuamente recibía la misma negativa a abandonar aquel espacio en el que se había refugiado. Su abandono personal era evidente, llevaba semanas con la misma ropa, ni siquiera se la quitaba las pocas veces que conseguía dormir.
Aquel día, Shane se llevó una agradable sorpresa al encontrar al rey lavado, vestido y con ropas nuevas. Su aspecto, lejos de ser formidable, había mejo¬rado de manera extraordinaria.
—Me alegro de veros tan... bien —dijo Shane al entrar—. ¿Queréis dar un paseo? El viento es fresco, pero el día es espléndido.
—Quiero que reúnas inmediatamente al Consejo de Draymas —fue el sa¬ludo con el que le recibió Argos—. Debemos tratar un asunto de suma gravedad.
∞
La sala del consejo tenía forma rectangular. Estaba construida en piedra tallada, como el resto del palacio, y estaba protegida por un foso que la rodeaba. Solamente existía una entrada, que era vigilada noche y día por una guardia especial formada por «Athobas». De los cuatro grados que com¬ponían la jerarquía de los Draymas, los Athobas eran el inferior, los que habiendo demostrado que pueden llegar a ser Draymas, han sido los últimos en incorporarse.
No tenían derecho a llevar túnica. Su indumentaria se componía de una camisa larga del color de la tierra tras la lluvia, que ataban a la cintura con una cinta de color verde. Una especie de calzas protegía sus piernas.
Su misión principal era custodiar el edificio del consejo, en cuyo interior también se encontraban los aposentos y zonas de estancia de los Draymas, como los baños, comedores, centros de estudios, donde debatían toda clase de asuntos...
El mantenimiento de esos servicios estaba a cargo de los «Ytrahé». Aún no son considerados verdaderos Draymas pero ya tienen derecho a llevar túni¬ca. Su misión es que no les falte de nada a sus Tutores, que se preocupen solamente de estudiar la manera de mejorar la vida. No se les considera esclavos, porque podrían abandonar su puesto en cualquier momento. ¡Pero no lo harán!, pues saben que solamente están atravesando un periodo de tránsito. Cuando son elegidos para entrar, son asignados a un Tutor al que servirán. Éste procurará instruirlos, para que estén preparados cuando llegue el día en que puedan convertirse en verdaderos Draymas.
∞
El interior de la sala del consejo era colosal. No sólo por su tamaño, que era de sesenta pasos de largo por treinta de ancho, sino por su belleza. Lo primero que destacaba era el suelo, hecho con vigas de roble tan pulidas que uno podría reflejarse. La altura de su techo, de más de 30 pies, permitía que enormes esculturas decoraran amplios espacios.
En el tercio final del salón, una hilera de bancos descansaban adosados a las paredes laterales, y al fondo, sobre un ancho pedestal de mármol blanco, había un gran banco tallado del tronco de un solo castaño, en el que había tres asientos labrados.
El asiento central estaba reservado al rey y a su derecha se sentaba el Drayma Mayor, que en estos momentos era Shane, quizás la persona en quien más confiaba Argos. Era alto, de cabello largo y canoso, nariz afilada, ojos azules y mirada inteligente. La mayor cualidad de Shane era su templanza, era capaz de razonar incluso en los momentos más críticos. Su túnica morada le identificaba como el mayor de los Draymas.
Delante de él había un atril de oro, con dos de los libros pertenecientes a «los Doce Vitales». Uno de ellos era el de las pócimas, llamado Kalder, y el otro trataba sobre las hierbas medicinales, llamado Kurer.
El Sembrador de dudas disponía de otros dos de los «Vitales», el dedicado a las estrellas, cuyo nombre era Korpos, y el libro de los pensamientos, cono¬cido como Krito.
Argos también poseía uno, quizás el más esencial para el gobierno de su rei¬no, era el libro de las leyes básicas, escrito en el principio de los tiempos por Habis, primer rey terrenal de Tartess. Se le conocía con el nombre de Khasos y, al igual que todos los «Vitales», había sido fabricado con la piel de Kastas.
jueves, 10 de marzo de 2011
La leyenda del buen buey
La leyenda del buen buey
Kastas fue uno de los bueyes robados por Heracles al mítico rey Gerión. Tras vencerlo, Heracles reunió todo su ganado para llevárselo hasta su tierra. Eran unos bueyes magníficos, de un color rojizo brillante y una alzada superior a un hombre. Después de caminar durante tres días seguidos por la ribera del río, Heracles decidió hacer un descanso para que los animales pudieran beber. Buscó un sauce tupido y se tumbó a su sombra.
Mientras los animales saciaban su sed en el río, desde la otra orilla, una niña pequeña que acompañaba a su madre a lavar la ropa contemplaba maravi¬llada la grandiosidad de la manada, pero sobre todo centraba su atención en Kastas, por ser el más grande y el que más dentro estaba en el río.
La niña, sin percibir el peligro que corría a causa de las innumerables pozas que poblaban el río, se adentró en el agua con la intención de llegar hasta la orilla opuesta, en la que estaba bebiendo el animal.
La madre no se percató de que la niña se adentraba cada vez más en el río, el único que parecía darse cuenta era el propio Kastas, que vigilaba los movi-mientos de la pequeña. Observaba cómo se iba acercando mientras agitaba la mano intentando llamar su atención, pero… en el siguiente paso ¡la niña desapareció!
Seguramente había caído en alguna de las pozas. Cuando la madre levantó la cabeza y no vio por ningún lado a su hija, una angustia la recorrió el esto¬mago. Empezó a buscarla, llamándola a gritos. Heracles se sobresaltó al oír gritar a aquella mujer y pensó que debía de correr algún peligro. Se levantó para ver qué la ocurría y su sorpresa fue enorme al ver que Kastas, su mejor buey, se dirigía nadando hacía la otra orilla.
Debía actuar rápidamente, pues la manada podría imitar al que parecía el jefe, y seguirle. Algunos empezaban a meterse en el río tímidamente, es¬perando la reacción del grupo. Heracles arrancó de cuajo una higuera y se colocó frente a la manada, trazando círculos sobre su cabeza con el árbol.
Consiguió que los bueyes retrocedieran pero, al volver la vista hacía el río, pudo ver que cerca de la otra orilla Kastas desaparecía bajo el agua. Pensó que era una pena que el mejor de sus bueyes se hubiera ahogado, pero su sor¬presa fue mayúscula al ver aparecer al buey, llevando en lo alto de su morro a una niña. La pequeña se agarraba desesperadamente a la cabeza de Kastas, cuyos tiernos ojos no dejaban de mirarla.
La madre esperaba nerviosa en la orilla la llegada del buey, que luchaba contra la corriente, pero la fuerza del río, unido al cansancio por haberlo cruzado a nado, impidió que Kastas pudiera acercarse. Se dejó arrastrar río abajo, manteniendo en todo momento la cabeza fuera del agua, y al llegar a la altura en que una roca colgaba a modo de cornisa encima del río, Kastas emitió un mugido que hizo que la niña se soltara. En ese momento, un movimiento brusco con su cabeza hacia arriba, catapultó a la pequeña hasta la piedra, donde su asustada madre la recogió. La pequeña despedía con la mano al pobre Kastas, mientras era arrastrado río abajo. Las fuerzas de Kastas le permitieron luchar por su vida durante todo el día, pero al caer la noche, su voluntad por seguir viviendo se derrumbó. El amanecer lo dejó varado en la isla donde vierte sus caudalosas aguas el río de las dos bocas.
Pasaron varios días y su cuerpo fue un festín para cangrejos y gaviotas, que sólo dejaron de él la piel y los huesos. En el lugar había multitud de cavernas naturales y en una de ellas vivía Cester, un asceta que permanecía por volun¬tad propia apartado del mundo.
En uno de sus paseos descubrió los restos del buey, a los que en un primer momento no dio importancia pero que, examinando detenidamente, un detalle llamó su atención. Sobre lo que había sido el muslo trasero derecho del animal, pudo advertir una estrella de ocho puntas. ¡Era la marca de los bueyes de Gerión!
Decidió que se llevaría aquella piel. Como no disponía de herramientas ade-cuadas, reunió dos piedras con el canto afilado y, golpeando en la base del cuello, consiguió separarla de la cabeza, que era lo único que quedaba del poderoso buey.
Con bastante esfuerzo, debido a su tamaño, consiguió llevarse la piel a su ca-verna, donde la cortó en doce trozos iguales. Introduciendo cada uno de los trozos en una vasija. Cada vez que tenía que orinar, lo hacía dentro de ellas.
Pasado un tiempo sacó las pieles de sus recipientes para observar su estado de curación. Como la claridad existente en la cueva era escasa, salió al ex¬terior para observarlas a la luz del sol. Al desplegar la primera de las pieles su blancura fue tal que el reflejo del sol sobre ella ¡lo dejó ciego! La apatía por la perdida de su visión aceleró su marcha del mundo, pero antes dejó constancia escrita de estos hechos.
Mucho tiempo después, unos pastores, buscando refugio de una tormenta, encontraron la caverna. Todo lo que hallaron se lo entregaron a su rey, que en esos momentos era Habis, que ordenó que con aquellos pergaminos se fabricaran «Los doce Libros Vitales».
Kastas fue uno de los bueyes robados por Heracles al mítico rey Gerión. Tras vencerlo, Heracles reunió todo su ganado para llevárselo hasta su tierra. Eran unos bueyes magníficos, de un color rojizo brillante y una alzada superior a un hombre. Después de caminar durante tres días seguidos por la ribera del río, Heracles decidió hacer un descanso para que los animales pudieran beber. Buscó un sauce tupido y se tumbó a su sombra.
Mientras los animales saciaban su sed en el río, desde la otra orilla, una niña pequeña que acompañaba a su madre a lavar la ropa contemplaba maravi¬llada la grandiosidad de la manada, pero sobre todo centraba su atención en Kastas, por ser el más grande y el que más dentro estaba en el río.
La niña, sin percibir el peligro que corría a causa de las innumerables pozas que poblaban el río, se adentró en el agua con la intención de llegar hasta la orilla opuesta, en la que estaba bebiendo el animal.
La madre no se percató de que la niña se adentraba cada vez más en el río, el único que parecía darse cuenta era el propio Kastas, que vigilaba los movi-mientos de la pequeña. Observaba cómo se iba acercando mientras agitaba la mano intentando llamar su atención, pero… en el siguiente paso ¡la niña desapareció!
Seguramente había caído en alguna de las pozas. Cuando la madre levantó la cabeza y no vio por ningún lado a su hija, una angustia la recorrió el esto¬mago. Empezó a buscarla, llamándola a gritos. Heracles se sobresaltó al oír gritar a aquella mujer y pensó que debía de correr algún peligro. Se levantó para ver qué la ocurría y su sorpresa fue enorme al ver que Kastas, su mejor buey, se dirigía nadando hacía la otra orilla.
Debía actuar rápidamente, pues la manada podría imitar al que parecía el jefe, y seguirle. Algunos empezaban a meterse en el río tímidamente, es¬perando la reacción del grupo. Heracles arrancó de cuajo una higuera y se colocó frente a la manada, trazando círculos sobre su cabeza con el árbol.
Consiguió que los bueyes retrocedieran pero, al volver la vista hacía el río, pudo ver que cerca de la otra orilla Kastas desaparecía bajo el agua. Pensó que era una pena que el mejor de sus bueyes se hubiera ahogado, pero su sor¬presa fue mayúscula al ver aparecer al buey, llevando en lo alto de su morro a una niña. La pequeña se agarraba desesperadamente a la cabeza de Kastas, cuyos tiernos ojos no dejaban de mirarla.
La madre esperaba nerviosa en la orilla la llegada del buey, que luchaba contra la corriente, pero la fuerza del río, unido al cansancio por haberlo cruzado a nado, impidió que Kastas pudiera acercarse. Se dejó arrastrar río abajo, manteniendo en todo momento la cabeza fuera del agua, y al llegar a la altura en que una roca colgaba a modo de cornisa encima del río, Kastas emitió un mugido que hizo que la niña se soltara. En ese momento, un movimiento brusco con su cabeza hacia arriba, catapultó a la pequeña hasta la piedra, donde su asustada madre la recogió. La pequeña despedía con la mano al pobre Kastas, mientras era arrastrado río abajo. Las fuerzas de Kastas le permitieron luchar por su vida durante todo el día, pero al caer la noche, su voluntad por seguir viviendo se derrumbó. El amanecer lo dejó varado en la isla donde vierte sus caudalosas aguas el río de las dos bocas.
Pasaron varios días y su cuerpo fue un festín para cangrejos y gaviotas, que sólo dejaron de él la piel y los huesos. En el lugar había multitud de cavernas naturales y en una de ellas vivía Cester, un asceta que permanecía por volun¬tad propia apartado del mundo.
En uno de sus paseos descubrió los restos del buey, a los que en un primer momento no dio importancia pero que, examinando detenidamente, un detalle llamó su atención. Sobre lo que había sido el muslo trasero derecho del animal, pudo advertir una estrella de ocho puntas. ¡Era la marca de los bueyes de Gerión!
Decidió que se llevaría aquella piel. Como no disponía de herramientas ade-cuadas, reunió dos piedras con el canto afilado y, golpeando en la base del cuello, consiguió separarla de la cabeza, que era lo único que quedaba del poderoso buey.
Con bastante esfuerzo, debido a su tamaño, consiguió llevarse la piel a su ca-verna, donde la cortó en doce trozos iguales. Introduciendo cada uno de los trozos en una vasija. Cada vez que tenía que orinar, lo hacía dentro de ellas.
Pasado un tiempo sacó las pieles de sus recipientes para observar su estado de curación. Como la claridad existente en la cueva era escasa, salió al ex¬terior para observarlas a la luz del sol. Al desplegar la primera de las pieles su blancura fue tal que el reflejo del sol sobre ella ¡lo dejó ciego! La apatía por la perdida de su visión aceleró su marcha del mundo, pero antes dejó constancia escrita de estos hechos.
Mucho tiempo después, unos pastores, buscando refugio de una tormenta, encontraron la caverna. Todo lo que hallaron se lo entregaron a su rey, que en esos momentos era Habis, que ordenó que con aquellos pergaminos se fabricaran «Los doce Libros Vitales».
De Vuelta a Casa
Nabalé despertó entre las calientes pieles que le servían de cama. Su pierna había mejorado mucho y podía incluso dar pequeños paseos.
Con la historia que le había contado su misterioso cuidador se le habían hecho cortos los días que llevaba en aquel lugar, pero la preocupación por su hermana Sheret iba en aumento. Había llegado el momento de volver a su Castro.
—¿Qué tal te has despertado hoy, Nabalé? —le preguntó la figura que acababa de traspasar la entrada de la cueva, llevando entre los brazos unos pedazos de leña para el fuego.
—¡Bien! Creo que ya puedo marcharme. Quiero ver a mi hermana y contarle a nuestro jefe lo que nos ocurrió. Por cierto, aún no me has dicho tu nombre.
El gigante, que permanecía de espaldas a Nabalé preparando el fuego, se volvió y su rostro la sorprendió. Se había cortado el pelo, lavado y rasurado las barbas, sus gruesos labios, hasta ahora escondidos, otorgaban armonía a su rostro. Parecía otra persona...
—Mi nombre es Noblo.
—Noblo —repitió confusa Nabalé—, ¿entonces tú…eres?
—Sí —le respondió—, yo soy uno de los Draymas que Shane mando fuera de Tarsis para proteger las formulas, y el zurrón que tú conseguis¬te salvar pertenecía a Acrón, que era el segundo de los Draymas, lo que significa que Sibilé, que era el primero, debe de haber muerto también y ahora… ¡Me estarán buscando a mí!
»Te acompañaré hasta tu Castro y continuaré hasta encontrar a Senúl, ya que soy el único que conoce su paradero. Si logro encontrarlo con vida, seguiremos hasta reunirnos todos y regresar juntos a Tarsis.
»Lo que no comprendo, es por qué precisamente ahora, después de tres años, vienen a matarnos. Algo terrible debe de haber ocurrido en la ciudad. Mañana saldremos hacia tu casa y podrás reunirte con los tuyos.
A la mañana siguiente, Nabalé no reconocía a Noblo, se había vestido con una magnifica túnica de color verde, e iba cubierto con una capa de color marrón sujeta al cuellos por un broche de alabastro. Su presencia era magnifica, pues la altura de Noblo, unida a sus ojos grises, le daban un porte «druídico».
Bajaron por una senda hasta enlazar con un camino que, dijo Noblo, los llevaría hasta su Castro.
La mañana era plomiza, con esa falta de luz que da a los árboles «el aspec¬to de la añoranza». Siguieron caminando todo el día, y a la caída de la tarde divisaron una pequeña montaña que a Nabalé le resultó familiar.
—¡Allí, allí! —gritó Nabalé señalando la montaña—, detrás está mi Cas¬tro y espero que también mi hermana.
Aligeraron el paso con las fuerzas que otorga la proximidad del destino. Estaba deseando llegar, pero a la vez un nudo en el pecho la ahogaba, ante la posibilidad de no encontrar a su hermana.
El primero que alcanzó la pequeña cima fue Noblo, que se detuvo, in-tentando ver el poblado de Nabalé, pero por más que se esforzaba, no conseguía distinguir nada. Una espesa neblina se lo impedía. Ni siquiera se vislumbraban las luces de las hogueras que habitualmente encendían cuan¬do la niebla era espesa, para que quien hubiera salido encontrara el Castro.
—¡No se ve nada! —Comentó Nabalé—. Y estoy segura de que estamos muy cerca, que raro… ni siquiera se ven los fuegos.
—No te preocupes —la tranquilizó Noblo—, las distancias en el campo son engañosas, y la niebla nos impide ver nada a pocos pasos.
El impulso con el que subieron se apagó en la bajada. Nabalé estaba cada vez más preocupada, pues ya empezaba a distinguirse el muro que rodeaba el Castro, pero no era capaz de percibir el más mínimo ruido.
A medida que se acercaban, sus peores temores empezaban a hacerse realidad y pudo comprobar con sus propios ojos la desolación que allí rei¬naba. Las puertas de entrada al Castro estaban totalmente destrozadas. Al atravesarlas, un horrible espectáculo se mostró ante ellos.
El lugar parecía totalmente quemado. De las casas apenas quedaban los restos de los muros, los cuerpos de personas y animales muertos, rezuma¬ban un olor insoportable. El panorama que contemplaban era desolador.
Nabalé corrió hacia lo que quedaba de la casa de sus abuelos. Las lágri¬mas habían empezado a deslizarse por sus mejillas y, al entrar, se tapó el rostro con las manos cuando descubrió entre el montón de ruina, los restos de lo que un día habían sido sus abuelos.
Intentando mantener la calma empezó a buscar a su hermana. Fue un alivio momentáneo el no encontrarla allí. Corrió de casa en casa con la esperanza de encontrar a alguien con vida. Ni siquiera se percataba de sus gritos y lamentos, estaba totalmente poseída por una angustia que la im¬pedía incluso respirar.
Noblo se quedó en el centro de lo que había sido un Castro lleno de vida, pero que ahora se había convertido en la morada del silencio. Nabalé se dejó caer en el suelo embarrado y se acurrucó formando un ovillo.
Noblo se acercó hasta ella, para consolarla y tratar de infundirle algo de ánimos, pero ella no quería saber nada del mundo. Ese mundo que en los últimos días le había robado a todos cuantos quería: su madre, sus abuelos, y pensaba que también su hermana. ¡Estaba sola!
—¡Nabalé! ¿Eres tú? —Noblo se giró y vio acercarse a tres personas que habían salido de una de las casas quemadas.
Nabalé dejó de llorar al instante y se frotó los ojos para limpiarse las lágrimas, que la impedían ver con claridad. La voz le resultó familiar, la reconoció enseguida. Era la voz de Drum, su amigo pastor, y venía acom-pañado de Thas y Shet, los hermanos gemelos, llevando entre sus brazos a Colmi.
Se levantó rápidamente para dirigirse a su encuentro. La esperanza volvió a renacer en ella. Si sus amigos habían logrado sobrevivir, quizás su herma¬na también lo hubiera conseguido.
Los cuatro se abrazaron con efusividad, como si hiciera una vida que no se hubieran visto.
—¿Sabes algo de Sheret? —preguntó nerviosa Nabalé a Drum, que negó con la cabeza.
—¡Nosotros sí la hemos visto! —contestaron Thas y Shet al unísono.
—¿Dónde? ¿Está viva? —inquirió Nabalé, impaciente por la respuesta.
—No lo sabemos —le contestó Shet—. Al separarnos aquella mañana en la que ibais con Crénam al bosque, nos marchamos a cazar conejos con Colmi y llegamos a los altos prados, desde donde se divisa todo el valle. Vimos a lo lejos un gran número de gentes a caballo y a pie. Thas quería verlos más de cerca y bajamos corriendo hasta el arroyo. Al llegar, Colmi se puso muy nervioso y se escondió en mi capucha.
—Se escondió en la mía —le corrigió Thas.
—¡Sí, pero por que le llevabas tú! —puntualizó Shet.
—¡Continúa! —le apremió Nabalé.
—Nos escondimos también nosotros y vimos pasar corriendo a una ma¬nada de lobos que corría detrás de alguien. Al poco tiempo, pasaron los hombres a pie y a caballo. Tenían un aspecto terrible... Sobre todo el más alto, parecía muy furioso.
—Como Thas se asustó...
—Y tú también —le volvió a interrumpir Thas.
—¡Sí! ... pero menos que tú.
—¿Queréis continuar? ¡Me estáis poniendo nerviosa! —les recriminó Nabalé. —¿Dónde viste a mi hermana?
—Pues… como nos asustamos, salimos corriendo hacia el Castro, pero al llegar a la alameda donde empieza la colina del Castro, volvimos a ver a aquellos hombres. El de mayor altura, hablaba de una forma muy rara y les decía algo a dos de ellos que se desviaron del camino.
Pasaron cerca de donde estábamos. ¡Tan cerca que pudimos ver perfectamente cómo el primero de ellos delante de la silla llevaba a Sheret!
—¿Estaba viva? —preguntó angustiada Nabalé.
—Parecía dormida, pero al fijarme vi que se movía. Pienso que se la llevaban prisionera —le respondió Shet—, no creo que llegara a vernos.
—¿Te das cuenta Noblo? ¡Está viva! —la voz de Nabalé había adquirido un tono más alegre.
—Al menos lo estaba cuando la vieron tus amigos... —dijo Noblo acer-cándose a los cuatro.
Thas y Shet, se quedaron paralizados al ver acercarse a aquel gigante, con la mirada fija en el medallón que le servía para sujetar la capa.
Los dos niños empezaron a retroceder, asustados, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Al darse cuenta de ello, Nabalé los miró extrañada, pues no entendía lo que les pasaba.
—¿Qué os ocurre? —preguntó.
—Es que... él —balbuceaba Shet—. Había un hombre que estaba al lado del más alto, que llevaba el mismo medallón.
—¿Seguro? —inquirió Noblo acercándose a los niños— ¡Quiero que lo miréis detenidamente! ¡Acercaos!
Pero los pequeños no tenían la menor intención de acercarse a aquel hombre. ¡Estaban paralizados!
—No tengáis miedo —les dijo intentando tranquilizarlos Nabalé—. Me ha salvado la vida, podéis confiar en él.
Los niños se iban acercando despacito hacia Noblo para observar el bro¬che más detenidamente.
—¡Sí! —aseveró Shet—, ¡es el mismo! Recuerdo la serpiente que me impresionó muchísimo.
—¿Ocurre algo, Noblo? —le preguntó Nabalé, al comprobar el gesto de preocupación de su amigo.
—Verás, Nabalé... Éste broche sólo le puede pertenecer a un Drayma, lo que significa que uno de los autores de esta masacre… ¡Lo es!
—¿No ha quedado nadie más con vida? —preguntó Nabalé a los tres niños. Quienes bajaron la cabeza en señal de respuesta.
—Nosotros nos escapamos porque no estábamos dentro del Castro, pero no ha quedado nadie más. Cuando volvimos ya no quedaba nadie con vida —sollozaba Thes.
—¿Y tú, Drum? ¿No viste lo que ocurrió?
—¡Sí que lo vi! Desde la colina de las moras, dijo señalando una colina a la derecha del Castro. Estaba cuidando del ganado, cuando noté que Piya se ponía muy nerviosa. Quería volar y no dejaba de darme golpes con las alas. De repente, vi a lo lejos como se acercaba una multitud de hombres a caballo seguida de otros a pie.
»Venían gritando y rompieron las puertas sin dificultad, ya que la gente estaba desprevenida, ni siquiera se pudieron defender. Yo… tenía miedo de bajar, tenía mucho miedo —. No pudo continuar hablando, porque estalló en sollozos. Era verdaderamente doloroso contemplar a aquel niño con aspecto de hombre, llorar a lágrima viva.
Nabalé se acercó hasta él, abrazándolo para consolarlo, no se atrevía a preguntarle por Piya, pues quizás también la hubieran matado. Y su sola mención pondría aún más triste a su amigo.
Un chillido agudo rompió aquel momento. Al mirar al cielo, Nabalé se llevó la única alegría de aquel día. Piya, el halcón hembra que ella había criado, la saludaba desde las alturas.
Drum también observaba el fabuloso vuelo del ave, sacó un gigantesco guante de cuero de su zurrón, colocándoselo en su mano derecha, y con un silbido muy peculiar, atrajo la atención de Piya, que se dejó caer en picado, hasta aterrizar suavemente en el guante de Drum.
Piya se dejaba acariciar, estaba acostumbrada a la gente, incluso Noblo se atrevió a tocarla. El único que permanecía escondido entre las ropas de Thas era Colmi.
—Y… ¿cómo habéis sobrevivido hasta ahora? —preguntó Noblo.
—Colmi nos ha ayudado mucho —respondió Thas, mientras acariciaba el lomo de la pequeña comadreja—. Ha cazado varios conejos y alguna serpiente. Drum los cocinaba.
—Piya también ha colaborado, no nos han faltado palomas ni otro tipo de aves, aunque tú sabes, Nabalé, que su especialidad son las liebres. ¿Ver¬dad Piya? —Mientras Drum la hablaba, el ave efectuó uno movimientos con la cabeza arriba y abajo, como si de verdad entendiera las palabras del pastor. Los cuatro echaron a reír. Incluso asomó una sonrisa a la cara de Noblo.
—¿Dónde habéis dormido? —dijo Nabalé al grupo.
—En la única casa que no quemaron: ¡La casa del Gran-Dru! —respon¬dió Shet—. Al principio nos daba miedo dormir allí, pues era un lugar prohibido, pero después de dormir tres noches en las chozas que fabricaba Drum, decidimos que no había nada malo en usar este lugar, Ya que al Gran-Dru se lo llevaron prisionero...
—¡Prisionero! —se sobresaltó Nabalé—. ¿Qué le ha ocurrido a Drago?
—¡Yo no lo vi! —respondió Shet asustado—, a nosotros nos lo contó Drum.
—Como ya os dije, lo vi todo desde allí arriba. Lo primero que hicie¬ron al entrar, además de matar a los pocos centinelas, fue buscar a Drago, nuestro Gran-Dru. Cuando lo tuvieron maniatado, empezaron a quemar las casas y matar a todo el mundo…
Drum, tuvo que hacer un esfuerzo para continuar, pues los hechos eran demasiado recientes y al recordarlos sentía su impotencia al no haber podi¬do socorrer a los suyos, aunque de haberlo hecho, sin duda ahora no estaría pensando en ello. Sin cabeza es difícil pensar...
Continuó hablando, intentando desatar el nudo de su garganta.
—Entonces… vi como lo sacaban por la puerta casi a rastras. No se atrevieron a matarlo, ni siquiera quemaron su casa. ¡Son tan valientes que tiene miedo de un anciano!
—Hace ya más de dos semanas que ocurrió eso —pensó Noblo—. Drum, ¿Sabes qué dirección tomaron?
—Se fueron hacia los glaciares, en dirección a Abilia.
—¿Pero Abilia es un Castro grande, verdad? Ahí debe de vivir mucha gente, ¿crees que también lo atacaron? —preguntaba Nabalé a Noblo, a quien creía en posesión de todas las respuestas.
—¡No lo creo! —respondió Noblo con seguridad—, por lo que me ha¬béis contado, podrían ser 40 ó 50 hombres. Suficientes para destruir este Castro, pero serían necesarios muchos más para atacar Abilia. Estoy casi seguro, de que se dirigían a Tarsis. Pero… ¿cómo es posible que el rey no esté al corriente de estos asaltos?
—Quizás el rey haya muerto —fue el comentario de Nabalé.
—¡Espero que te equivoques! —en las palabras de Noblo estaban implí-citos sus temores.
Entraron en el hogar del Druida, era un sitio prohibido en cualquier otro momento, pero las circunstancias no les dejaban alternativa. El dormir sin un techo en aquellos lugares, por muy acostumbrados que estuvieran al clima, era un reclamo irresistible para la enfermedad del frío y la tos que, en algunos casos, impedía incluso respirar.
Hicieron fuego y Drum preparó un conejo y dos palomas que habían cazado por la mañana. Lo compartieron todo. Y, aunque cocinar no era lo que mejor sabía hacer Drum, comieron con voraz apetito, más alegres por la compañía que por la calidad de la cocina.
A Nabalé le costaba dormir. Tenía la mirada perdida pensando en el gran cambio que había dado su vida. Ella, que se quejaba de no poder ser dueña de su destino, de que siempre fuera su madre la que le dijera lo que podía y lo que no podía hacer, renegando constantemente por no tener la libertad de decidir sobre su persona...
Y, sin embargo, ahora lo hubiera dado todo por obedecer una orden de su madre. Por oír los reproches de su hermana pero, sobre todo, por volver a sentir, aunque sólo fuera una vez más, ese beso de Crénam cuando ya estaba en la cama, deseándola que durmiera bien, ese beso que ella tanto despreciaba por considerar que su madre seguía tratándola como una niña.
Escondió la cara entre sus hombros, para evitar que la vieran llorar… El cansancio la rindió y por fin pudo quedarse dormida, acurrucada entre las pocas pieles que habían podido rescatar.
El frescor del amanecer despertó a Nabalé. Al mirar a su alrededor vio aún dormidos a los gemelos. Unos pequeños ojos asomaban entre sus ro¬pas, Colmi también se había despertado. Piya se encontraba en una de las vigas del armazón del tejado. Nabalé se acercó hasta ella y la cogió, retiran¬do la capucha que tenía en la cabeza. Cogió un trozo de los despojos del conejo de la cena y se lo acercó hasta el pico.
Con una suavidad extrema, Piya enganchó el apetitoso bocado y se lo tragó emitiendo un chillido de agradecimiento que despertó a todos.
Noblo había salido a por leña para preparar alguna infusión matinal, y en esos momentos entraba con ella entre los brazos. Drum se acercó rápidamente para ayudarle, retirándole parte del peso, y colocando la leña entre las piedras que servían de hogar.
Mientras se tomaban la infusión que había preparado Noblo, la conver-sación fue escasa, más bien nula. Ninguno tenía ganas de hablar, como si estuvieran presos de sus pensamientos.
—¿Cómo puedo llegar a Tarsis, Noblo? —fue Nabalé quien rompió el silencio.
Noblo la miró de manera compasiva, pues conocía las dificultades que encerraba aquella pregunta.
—Llegar allí no sería muy difícil —le contestó—, sólo tendrías que ca¬minar durante un mes hacia el sur, o conseguir embarcarte en alguna de las naves que allí se dirijiese, pero antes deberías llegar al Tarsi, el gran río de las dos bocas, por el que navegan gran cantidad de embarcaciones de todo tipo. Lo difícil sería salir... Algo terrible debe estar sucediendo en la capital para que un Drayma se atreva a atacar a otros pueblos sin importarle las consecuencias. Estoy seguro de que debe haber disturbios. ¡Te sería impo-sible encontrar a tu hermana!
—¡Pero mi hermana está allí! ¡Tú mismo me lo has dicho! —le interrum¬pió Nabalé.
—Yo no te dije eso —respondió Noblo de manera airada—. Tan sólo indiqué que se dirigirían allí, por la dirección que Drum nos dijo que tomaron.
—Entonces —gimió Nabalé—, ¿qué puedo hacer? ¡Necesito encontrar a mi hermana, saber que está viva! Que no ha sufrido ningún daño…
—¿Y vosotros? —les preguntó Noblo a los demás—, ¿no tenéis familia en otros Castros?
Los niños negaron con la cabeza.
—Yo sólo tengo a Piya —dijo Drum.
—Y nosotros a Colmi —decían Thas y Shet señalando a su mascota—, y también a Nabalé, ¿porque tú nos cuidarás, verdad? —le pedía Thas, poniendo ojitos de niño bueno.
Nabalé sabía que aquellos niños no tardarían en caer en algún tipo de peligro, eran demasiado pequeños para vivir solos, aunque tuvieran la ines-timable ayuda de Colmillos.
Pensaba que incluso ella era demasiado joven para cuidarse sóla, pero la confianza que debía darles fue superior a su miedo.
—Podéis venir conmigo, ya encontraremos a alguien que pueda cuida¬ros.
—¡Nos cuidarás tú! —puntualizó Thas.
—Claro —les respondió para tranquilizarlos, aunque en el fondo duda¬ba de poder cuidarse ella misma.
Nabalé también quería conocer los planes de su amigo:
—¿Y tú, Drum, que harás?
—Pues no lo sé —contestó Drum apesadumbrado—. No me queda nin¬guna familia, ni tampoco ovejas que cuidar. Sólo tengo a Piya, y creo que le gustaría ir a donde tú fueras…
—¡No debéis ir solos a Tarsis! —les aconsejó Noblo—. Y yo… en estos momentos no os puedo acompañar, he de partir hacia el Norte en busca de mi amigo Senúl. Será un largo viaje, pero debemos de reunirnos todos y volver a Tarsis juntos. Así no habrá peligro de que nos hagan nada.
—¿Y cómo pretendes atravesar tú solo el territorio de los kaltoi vestido de esa manera? —dijo Nabalé señalando su túnica verde.
—Sortearé todos los Castros que hay hasta donde me dirijo. —La voz de Noblo al pronunciar estas palabras era serena—. Procuraré andar por las sendas de montaña.
—Pero incluso en la montaña hay Castros —le recordó Nabalé—, y es¬toy segura de que algún pastor podría verte, y a tus perseguidores les sería muy fácil seguir tu pista. —¡Tengo una idea! —y levantándose se dirigió hacia un cesto que había en aquel lugar «tan especial». Retiró su tapa de mimbre y extrajo una túnica de un paño finísimo al tacto. Era de color blanco. El color que distinguía a los Gran-Dru, los «máximos conocedores del roble».
Aunque su Castro era muy pequeño, tenían la suerte de que allí había nacido Drago, aunque en determinados momentos del año se desplazaba para realizar ciertos ritos y ceremonias. Lo cierto es que pasaba la mayor parte del tiempo en el lugar donde nació.
Al entregársela a Noblo, éste se quedó maravillado de encontrar entre tanta ruina, un paño tan bien trabajado como esa túnica. Lo cogió y al notar su suave tacto apreció aún más su valor.
—Pero —titubeó—, esto es excesivo. No tengo la suficiente sabiduría para llevar esta túnica. No me corresponde tan alto honor. ¿Y si me cruzo con un Druida verdadero? ¡Me podrían matar por usurpar un puesto que no me corresponde!
—¡Esta túnica será tu protección! —le tranquilizó Nabalé—. Solamente otro Druida con el mismo rango se atrevería a hablarte sin que le hubieras preguntado. Y Drago tiene el más alto rango, es un Gran-Dru. En verano hay continuas ceremonias de Druidas en el claro del robledal, vienen desde lejanos lugares para que Drago oficie como Maestro de Ritos.
—Estoy seguro de que me descubrirán —se lamentaba Noblo—, no conozco bien las costumbres de los Kaltoi. Prefiero llevar mis ropas aun a riesgo de que me descubran los asesinos de Acros, y posiblemente también de Sibilé.
—¡No te descubrirán! Nosotros te ayudaremos a atravesar el territorio Kaltoi protegido por esta túnica blanca, para reunir a tus compañeros. Y a cambio tú me llevaras a Tarsis para reunirme con mi hermana.
Noblo sopesaba la situación, por un lado estaba la ventaja de viajar con personas pertenecientes al mismo pueblo que se atraviesa, y respecto a la túnica era cierto que nadie osaba hablar con otra persona de rango supe¬rior. Al menos en Tarsis.
Pero también, el viajar con niños tan pequeños como los gemelos, le podría suponer mucho retraso, aunque fueran niños que estuvieran todo el día corriendo de un lado a otro.
Al percibir la duda en los ojos de Noblo, Nabalé hizo con la cabeza una señal al resto del grupo, para que la acompañaran a la salida, y así dejarle solo, para que se cambiara de túnica.
Esperaron fuera la decisión de Noblo, que no tardó demasiado en apa¬recer por la puerta vestido con… ¡la túnica blanca! Su aspecto era el de un auténtico Gran-Dru. El gris de sus ojos acrecentaba su nueva identidad.
El grupo se quedó emocionado al sentirse ante la presencia de un auten¬tico «túnica blanca». Nabalé estaba segura de que con ese aspecto y con su ayuda, no tendrían ningún problema en el viaje.
—¡Estás magnifico! —exclamaron los gemelos.
—De verdad que estás esplendido, te pareces a Drago, pero un poco más joven —apostilló Drum.
Noblo estaba azorado por la situación. Tenía los sentimientos enfrenta¬dos. El simple hecho de llevar la túnica le daba un aplomo y una seguridad que hacía mucho que no sentía, pero le intranquilizaba poder ser descu¬bierto.
En Tartess, quien fuera sorprendido llevando puesta una túnica de Drayma sin haber hecho méritos para conseguirla, era ejecutado al amanecer del día siguiente sin ningún tipo de juicio. Y la muerte que se reservaba para ellos era terrible. Se les tumbaba en medio del patio de ar¬mas de palacio, y cada una de sus extremidades era atada a un caballo, que se colocaban en cuatro direcciones diferentes. A una señal del rey, cuatro verdugos fustigan los caballos que, al salir corriendo, se llevan consigo los miembros separados del cuerpo del usurpador. Esperaba que los Kaltoi fueran más civilizados respecto a los castigos…
—¡Sólo te falta esto! —Nabalé le ofreció el zurrón que usaba Drago—. Es mejor dejar aquí los otros zurrones. Con esos llamarías mucho la aten¬ción.
Noblo sacó los pergaminos y objetos que llevaba guardados y los cambió al nuevo zurrón. Introdujo también su broche, pues la capa que usaría a partir de ahora se sujetaba con una fíbula de doble cierre, muy parecida a su broche, pero con la forma de un caballo.
—¿Habéis cogido todo lo que necesitáis? —les recordó Noblo. Thas y Shet miraron a Colmillos mientras Drum acariciaba a Piya. Nabalé abra¬zaba una pequeña manta de lana, y el arco con el que tantas tardes había practicado.
—Sí —respondió Nabalé—. ¡Estamos preparados!
∞
Iniciaron el camino de bajada, Thas y Shet iban delante, seguidos de Drum. Piya volaba trazando grandes círculos sobre sus cabezas, Nabalé se quedó un poco retrasada, al lado de Noblo.
—¿Puedo preguntarte una cosa, Noblo?
—Claro que sí. ¿Qué te inquieta?
—Veras… Antes, al cambiar las cosas de zurrón, me he fijado en una pequeña ánfora que parecía de ámbar.
—Te refieres a esto —contestó Noblo, mostrando a Nabalé lo que pare¬cía una pequeña ánfora de color azul con un diminuto tapón de corcho.
—¡Sí, eso es! Pero nunca había visto ámbar de ese color.
—¡Porque no es ámbar! —la informó Noblo—. Se llama Cristal.
—¿Cristraaal? —repitió Nabalé trabándosele la lengua.
—Cristal —la corrigió—. Como puedes comprobar, la decía mientras agitaba el frasco frente a sus ojos, se puede ver el líquido que hay en su interior.
—¡Es verdad! —comprobó emocionada Nabalé— ¡Se puede ver el inte¬rior! ¿Y qué es ese líquido?
—Verás, Nabalé, cuando se consigue llegar a Drayma, según nuestros meritos se nos concede una de las pócimas de Habis, el rey que descubrió la agricultura atando dos bueyes a un arado. Cada Drayma posee una pócima diferente y ninguno conoce las pócimas de los demás. Solamente Shane, el Drayma Mayor, tiene conocimiento de ellas, y el libro donde están escritas, llamado Kalder.
—¿Y cuál es el poder de tu pócima? —preguntó Nabalé, cada vez más interesada.
—Si me prometes guardar el secreto… te lo diré.
Nabalé se apresuró a hacerle la promesa. Su curiosidad le hubiera hecho prometer cualquier cosa. —Esta pócima se llama «Afos», y todo aquel que la tome al la luz del día, podrá imitar cualquier sonido que conozca. El efecto dura 24 horas, pero si se toma cuando reina la luna, se quedará sin poder hablar durante todo un día.
—Vaya —dijo sorprendida Nabalé—. ¿Y para qué quieres imitar los so-nidos? No le veo ninguna utilidad.
—Quién sabe, Nabalé, quién sabe...
Nabalé no podía apartar de su mente a Sheret. ¿Seguiría viva? No per¬dería la esperanza de encontrarla pero Noblo tenía razón. No podía ir ella sola, tendría que esperar a que estuvieran todos los Draymas reunidos para poder llegar a Tarsis con un mínimo de garantías.
Jamás se había separado tanto tiempo de su hermana. Aunque sus dispu¬tas fueran constantes, añoraba aquellas discusiones por cualquier tontería...
Su mente no podía ni siquiera imaginar que aquello que constituía su vida, algo que se da por supuesto que es sólido, pudiera derrumbarse en tan poco tiempo. Añoraba la monotonía que antes tanto odiaba.
Ahora estaba a punto de iniciar un inmenso viaje, nunca antes había viajado tan lejos, la verdad es que jamás se había alejado demasiado de su pequeño Castro, excepto cuando volvió con su madre de Halstat.
En primer lugar perdió a su padre, al que ni siquiera recordaba, pues desapareció cuando aún no tenía dos años. No terminaba de creerse que hubiera muerto en una partida de caza, pues había algunos detalles que no encajaban. Por ejemplo, el animal que lo mató.
Cuando era pequeña y empezó a hacer preguntas sobre su padre, Crénam la contó que había sido un jabalí herido, pero lo curioso es que cuando le llegó el turno de hacer preguntas a Sheret, el jabalí se había convertido en un oso...
No quiso indagar demasiado porque a su madre la resultaba doloroso hablar de esa época de su vida y ella no quería verla sufrir, así que sencilla¬mente era un tema del que no se hablaba.
En el fondo pensaba que su padre, por algún motivo que ella no entendía, seguramente seguiría viviendo en Halstat y... quizás tuviera otra familia...
Cualquiera de las dos opciones la atormentaba. Si en realidad su padre había muerto... significaba que jamás podría verlo. Se negaba a aceptar esa idea, pues si en algún momento necesitaba de un padre, era ahora... Pero... ¿y si no hubiera muerto? Esa opción, aunque más deseable, era más dolo¬rosa, ya que representaba un abandono por su parte. Y si las abandonó, era porque no las quería...
¿Qué era mejor? ¿Tener la certeza de que había muerto queriéndolas, o saber que vive, pero que renunció a vivir con ellas?
∞
Siguiendo el pequeño Dur, tuvieron que sortear varios poblados que se encontraban a sus orillas. Un grupo tan heterogéneo llamaría muchísimo la atención.
El alimento durante el viaje no supondría ningún problema. Tenían los ríos para pescar ricos salmones y truchas. Piya había sido entrenada para capturar peces, desde las alturas oteaba a la trucha o salmón, daba una vuelta de reconocimiento y, cuando observaba que el pez se acercaba lo suficiente a la superficie del agua, se lanzaba en picado. Al llegar a un pal¬mo del agua, desplegaba las alas y atrapaba al salmón, que era su preferido por su mayor tamaño y porque como recompensa Drum le dejaba que se comiera la cabeza.
Thas y Shet contribuían con conejos, que conseguían gracias a Colmi. El procedimiento era tan simple como efectivo: buscaban una madrigue¬ra, que siempre tenía varias entradas distanciadas entre sí, delante de la entrada principal dejaban a Colmi y ellos se colocaban en las otras salidas. Tapándolas con un saco abierto.
Cuando estaban preparados, Shet silbaba a Thas y éste emitía un curioso chasquido con la lengua. Esa era la señal para que Colmi penetrara en la madriguera.
No sabían si era por el olor o por el sonido, pero los conejos detectaban inmediatamente la presencia de la comadreja... el pánico era general, la lucha por salir de aquel agujero ante la presencia del depredador nublaba los sentidos de los conejos. Era tal su ansia por escapar que caían irreme-diablemente en los sacos de Thas y Shet.
Por su parte, Noblo recolectaba todo tipo de plantas y semillas, algunas comestibles, otras medicinales, pero todas útiles.
Caminaban a buen paso pues abundaban las sendas, tanto las hechas por el hombre, como las que usaban los animales en sus desplazamientos. Estas últimas eran las que usarían con más frecuencia, por tratarse de las más solitarias.
Un sinfín de aromas flotaba en el aire. Nabalé disfrutaba de los lugares por los que pasaban, pero... no de una manera plena. Cuando veía algo asombroso o demasiado bello para ser real, como una montaña nevada, un árbol gigante, o el remanso de un arroyo formado entre las piedras... tenía el impulso de volverse para enseñárselo a Sheret, pero antes de iniciar el giro, se daba cuenta de que Sheret no estaba allí...
Al anochecer encontraron un castaño gigante cuyo interior estaba com-pletamente hueco, incluso había crecido la hierba. Había suficiente espacio para todos y aún sobraba. Una pequeña abertura les permitió el paso hacia dentro. En el centro de aquel gigante se sintieron abrazados por las paredes del tronco.
Aquella noche Nabalé estaba muy pensativa. Sentada frente al fuego, lo miraba fijamente, mientras removía las ascuas con una vara de avellano...
Abrió su zurrón, que le servía como mochila, pues se lo colgaba a la es-palda, y sacó algo parecido a una flauta, pero mucho más fino y con sólo tres agujeros.
Era más fino que su dedo pequeño y tan largo como su mano abierta. Noblo, que estaba a su lado, miró sorprendido, pues le pareció que aquella flauta estaba hecha con ámbar, un material muy valioso y traído desde muy lejos. Además, para tallar un objeto de ese tamaño el trozo de ámbar debería haber sido muy largo...
—¿Puedo verla? —le preguntó Noblo dirigiendo su mirada hacia la flauta.
Nabalé, saliendo de su aislamiento se la entregó.
Noblo no salía de su asombro. Al tenerla entre sus manos, pudo compro¬bar que aquella talla tan perfecta, hecha de una sola pieza, era verdadera¬mente ámbar. Nunca había tenido entre sus manos un objeto tan delicado. Y lo curioso es que tenía solamente tres agujeros...
Se la llevó a la boca y sopló. Se extrañó que la flauta no emitiera nin¬gún sonido, volvió a soplar, obteniendo el mismo resultado. Thas y Shet se habían quedado dormidos hacía rato, pero de repente se despertaron sobresaltados.
—Hemos oído la flauta de Drago —dijo Thas somnoliento.
—Sí —corroboró Shet mientras se frotaba los ojos.
—¿Cómo es posible? —se preguntaba Noblo—. Yo no he oído nada...
Volvió a soplar la flauta, pero esta vez de manera más potente. Mientras que en los demás no parecía surtir ningún efecto, los gemelos se tapaban los oídos, asustados por el sonido de aquella flauta.
—¡No soples más! —le pidió Nabalé—. Es una flauta que solamente pueden oír los niños.
Noblo estaba desconcertado ante las cualidades de aquel objeto. ¿Sería verdad que sólo lo podían escuchar los niños?
—Esta flauta pertenece a nuestro Gran-Dru, la recogí de su hogar, no quería que se perdiera pues me trae muchos recuerdos —dijo Nabalé con nostalgia... Drago la usaba para llamarnos. Muchas tardes se colocaba fren¬te a su hogar y hacía sonar la flauta varias veces, el número de sonidos variaba de una vez a otra...
»Cuando oíamos la flauta contábamos el número de veces que la había hecho sonar. Drago nos esperaba en su puerta y, para comprobar que real-mente la habíamos oído, teníamos que tirar de su túnica tantas veces como la hubiera hecho sonar.
»Cuando estábamos todos dentro, cerraba la puerta para que nadie más pudiera entrar. Entonces empezaba la verdadera magia. Las historias que nos contaba cada tarde eran tan maravillosas que todos teníamos miedo a que llegara el día en que no pudiéramos escuchar «La Llamada de Nesis». Así era como Drago llamaba a la flauta.
—¿Nesis? —comentó Noblo, que seguía impresionado por aquella flau¬ta diminuta.
—Sí —respondió Nabalé—. Nesis es la diosa de las leyendas... desde tiempos inmemoriales se encargaba de hacer sonar la flauta y reunir a cuantos niños hubiera por los alrededores, para relatarles las más bellas fábulas y cuentos, consiguiendo despertar su imaginación.
La población fue creciendo gracias a la abundancia de plantas y animales, pero los niños vivían cada vez más distantes del lago en que habitaba Nesis.
Muchos no habían podido oír nunca el sonido de la flauta, por vivir demasiado lejos...
Para poner fin a esa injusticia, Nesis mandó llamar a todos los Druidas existentes en ese momento. Solamente siete de ellos fueron elegidos para ser educados por la diosa. Su labor consistiría en difundir por todo el mun¬do los relatos y leyendas que les serían revelados por Nesis.
Les enseñaba por separado. Nunca repetía la misma historia a dos Drui¬das, así se aseguraba que todos contaran leyendas diferentes.
Cuando los encontró preparados. Hizo fabricar siete flautas iguales a la suya, y le entregó una a cada Druida, con la obligación de usarla cada vez que llegasen a un Castro. Debían permanecer al menos tres días en cada lugar que visitasen. Si bien, es cierto que los Druidas no vivían en un sitio determinado durante todo el año, pues solían desplazarse a los sitios más inverosímiles, como cavernas, lagos, o simplemente claros en el bosque, para realizar gran variedad de ritos...
Los Castros, además de habilitar una morada para su Druida, también solían proveer de un lugar especial a cualquier Druida de mayor rango que pudiera visitarles. Sobre todo si se trataba de un «túnica blanca».
La visita de un Gran-Dru, que era como los llamaban, era acogida como un privilegio por el Castro. Era todo un honor recibir a un personaje tan importante. Pero en especial serían los niños los verdaderos beneficiarios de esa visita...
Nesis dictó órdenes de que a partir de aquel momento todo Druida que quisiera ser investido Gran-Dru, debería pasar una temporada en el lago, para recibir sus enseñanzas. Hizo fabricar siete túnicas blancas con la lana más fina conocida, traída desde lejanas montañas, arrancadas del vientre de unas cabras que son capaces de vivir en la nieve gracias a esa lana. Fue poniéndoselas a medida que los vio preparados. Desde entonces, sólo se consideran verdaderos Gran-Dru quienes poseen la túnica blanca, pues procede de las manos de Nesis.
Noblo miró asustado la túnica que llevaba puesta.
—¿Quieres decir que ésta...?
—¡No! Ja, ja, ja —rió Nabalé ante el gesto de terror de Noblo—. Ésa se la regaló el jefe el invierno pasado, pero casi no la usaba.
—Menos mal... temía que... bueno... nada —balbuceó Noblo.
—Debes quedarte con la Llamada de Nesis —dijo Nabalé señalando la flauta.
—¿Yo? ¿Por qué? —la propuesta cogió sorprendido a Noblo.
—Pues porque si nos cruzamos con algún pueblo, podrás eludir cual¬quier tipo de ceremonia delegando en el Druida local. Lo que de nin¬guna manera puedes hacer —le decía Nabalé, señalándolo con su dedo índice—, repito, lo que nunca puedes hacer es marcharte sin contar las leyendas. No creerían que fueses un Gran-Dru de verdad, y te usarían en el primer plenilunio... como sacrificio.
—Y... ¿qué tipo de leyendas debo de contar?
—La primera norma del «nido», así llamaba Drago al lugar en el que relataba sus fábulas, es no contar ninguna de las historias que allí se escu-chen. Si alguien lo hacía era expulsado inmediatamente.
—Pero... tú ya no podías entrar —replicó Noblo—. No tienes que pre-ocuparte por la expulsión.
—Estoy segura de que si llega el momento, sabrás lo que hacer. —Y sin más comentarios se tiró sobre un montón de hierba que había juntado has¬ta formar un «confortable camastro». Se tapó con su pequeña manta, pues aunque el abrazo protector del castaño impedía entrar al aire, la claridad de la noche y la buena visión de las estrellas presagiaban una noche fresca.
Nabalé aún tardó un rato en quedarse dormida. Seguía pensando en la seguridad con que Noblo dijo que ella ya no podía entrar. ¿Tanto había cambiado? Aún recordaba el último invierno, cuando cada vez le costaba más poder oír la llamada... Tuvo que desplegar su inventiva y usar varios trucos.
Uno de ellos consistía en permanecer relativamente cerca del nido, pero incluso ahí, llegó un momento en que ni siquiera permaneciendo cerca lo podía oír.
También se fijaba en el movimiento de los demás niños, sobre todo de su hermana que, en un principio, si estaban juntas le hacía una seña con la cabeza de la manera más natural.
Hasta que un día Drago, al descubrir la maniobra, la reprendió. Le dijo que nadie podía avisar a nadie.
Sheret se dio cuenta de las dificultades de su hermana y, aunque no la avisaba directamente, cuando oía la flauta, golpeaba en el suelo con su cal-zado, como si se estuviera despegando el barro, tantas veces como hubiera sonado. Hasta un día en el que Sheret estuvo enferma y no pudo tirar de la túnica blanca. Drago se quedó mirándola y, dibujando una sonrisa en su rostro, cerró las puertas... que ya no volverían a abrirse para ella.
∞
La oscuridad de aquel lugar no era nada comparada con la humedad que allí existía. Las mazmorras de palacio no tenían fama por su comodidad, pero aquella en especial era la más profunda, había que atravesar tres puer¬tas flanqueadas por guardias para llegar hasta ella, y sólo se usaba en oca¬siones especiales y para personajes singulares. Shane y el Sembrador de dudas lo eran...
Sánora no se había atrevido a matarlos por temor a sus posibles poderes, pero hacía más de un mes que permanecían allí encerrados. No eran los únicos, otros quince Draymas permanecían encadenados en una mazmo¬rra contigua.
Cuando Sánora se hizo cargo del gobierno tras la extraña muerte del rey, que fue encontrado en su cama con los ojos abiertos y un extraño punto rojo en la nuca, que pasó desapercibido para todos excepto para Shane, quería a toda costa los secretos traídos por los Draymas.
Ante la negativa de estos a desvelarlos, les quitó los alfileres para abrir la caja de la corona, pero su sorpresa fue mayúscula al desenvolver el perga¬mino y descubrir que no había nada en su interior, ni rastro de las fórmu¬las. Su furia fue tan grande que mandó encarcelarlos a todos.
Shane estaba relativamente tranquilo, pues pensaba que los pergaminos estaban custodiados fuera del alcance de Sánora. Él era el único que cono¬cía el paradero de Sibilé, que era el primero al que debían encontrar.
Pero Sánora tenía dos infiltrados entre los Draymas, sobre todo uno cu¬yas ansias de poder sólo eran comparables a las suyas propias. Su nombre era… Sibilé.
Con la historia que le había contado su misterioso cuidador se le habían hecho cortos los días que llevaba en aquel lugar, pero la preocupación por su hermana Sheret iba en aumento. Había llegado el momento de volver a su Castro.
—¿Qué tal te has despertado hoy, Nabalé? —le preguntó la figura que acababa de traspasar la entrada de la cueva, llevando entre los brazos unos pedazos de leña para el fuego.
—¡Bien! Creo que ya puedo marcharme. Quiero ver a mi hermana y contarle a nuestro jefe lo que nos ocurrió. Por cierto, aún no me has dicho tu nombre.
El gigante, que permanecía de espaldas a Nabalé preparando el fuego, se volvió y su rostro la sorprendió. Se había cortado el pelo, lavado y rasurado las barbas, sus gruesos labios, hasta ahora escondidos, otorgaban armonía a su rostro. Parecía otra persona...
—Mi nombre es Noblo.
—Noblo —repitió confusa Nabalé—, ¿entonces tú…eres?
—Sí —le respondió—, yo soy uno de los Draymas que Shane mando fuera de Tarsis para proteger las formulas, y el zurrón que tú conseguis¬te salvar pertenecía a Acrón, que era el segundo de los Draymas, lo que significa que Sibilé, que era el primero, debe de haber muerto también y ahora… ¡Me estarán buscando a mí!
»Te acompañaré hasta tu Castro y continuaré hasta encontrar a Senúl, ya que soy el único que conoce su paradero. Si logro encontrarlo con vida, seguiremos hasta reunirnos todos y regresar juntos a Tarsis.
»Lo que no comprendo, es por qué precisamente ahora, después de tres años, vienen a matarnos. Algo terrible debe de haber ocurrido en la ciudad. Mañana saldremos hacia tu casa y podrás reunirte con los tuyos.
A la mañana siguiente, Nabalé no reconocía a Noblo, se había vestido con una magnifica túnica de color verde, e iba cubierto con una capa de color marrón sujeta al cuellos por un broche de alabastro. Su presencia era magnifica, pues la altura de Noblo, unida a sus ojos grises, le daban un porte «druídico».
Bajaron por una senda hasta enlazar con un camino que, dijo Noblo, los llevaría hasta su Castro.
La mañana era plomiza, con esa falta de luz que da a los árboles «el aspec¬to de la añoranza». Siguieron caminando todo el día, y a la caída de la tarde divisaron una pequeña montaña que a Nabalé le resultó familiar.
—¡Allí, allí! —gritó Nabalé señalando la montaña—, detrás está mi Cas¬tro y espero que también mi hermana.
Aligeraron el paso con las fuerzas que otorga la proximidad del destino. Estaba deseando llegar, pero a la vez un nudo en el pecho la ahogaba, ante la posibilidad de no encontrar a su hermana.
El primero que alcanzó la pequeña cima fue Noblo, que se detuvo, in-tentando ver el poblado de Nabalé, pero por más que se esforzaba, no conseguía distinguir nada. Una espesa neblina se lo impedía. Ni siquiera se vislumbraban las luces de las hogueras que habitualmente encendían cuan¬do la niebla era espesa, para que quien hubiera salido encontrara el Castro.
—¡No se ve nada! —Comentó Nabalé—. Y estoy segura de que estamos muy cerca, que raro… ni siquiera se ven los fuegos.
—No te preocupes —la tranquilizó Noblo—, las distancias en el campo son engañosas, y la niebla nos impide ver nada a pocos pasos.
El impulso con el que subieron se apagó en la bajada. Nabalé estaba cada vez más preocupada, pues ya empezaba a distinguirse el muro que rodeaba el Castro, pero no era capaz de percibir el más mínimo ruido.
A medida que se acercaban, sus peores temores empezaban a hacerse realidad y pudo comprobar con sus propios ojos la desolación que allí rei¬naba. Las puertas de entrada al Castro estaban totalmente destrozadas. Al atravesarlas, un horrible espectáculo se mostró ante ellos.
El lugar parecía totalmente quemado. De las casas apenas quedaban los restos de los muros, los cuerpos de personas y animales muertos, rezuma¬ban un olor insoportable. El panorama que contemplaban era desolador.
Nabalé corrió hacia lo que quedaba de la casa de sus abuelos. Las lágri¬mas habían empezado a deslizarse por sus mejillas y, al entrar, se tapó el rostro con las manos cuando descubrió entre el montón de ruina, los restos de lo que un día habían sido sus abuelos.
Intentando mantener la calma empezó a buscar a su hermana. Fue un alivio momentáneo el no encontrarla allí. Corrió de casa en casa con la esperanza de encontrar a alguien con vida. Ni siquiera se percataba de sus gritos y lamentos, estaba totalmente poseída por una angustia que la im¬pedía incluso respirar.
Noblo se quedó en el centro de lo que había sido un Castro lleno de vida, pero que ahora se había convertido en la morada del silencio. Nabalé se dejó caer en el suelo embarrado y se acurrucó formando un ovillo.
Noblo se acercó hasta ella, para consolarla y tratar de infundirle algo de ánimos, pero ella no quería saber nada del mundo. Ese mundo que en los últimos días le había robado a todos cuantos quería: su madre, sus abuelos, y pensaba que también su hermana. ¡Estaba sola!
—¡Nabalé! ¿Eres tú? —Noblo se giró y vio acercarse a tres personas que habían salido de una de las casas quemadas.
Nabalé dejó de llorar al instante y se frotó los ojos para limpiarse las lágrimas, que la impedían ver con claridad. La voz le resultó familiar, la reconoció enseguida. Era la voz de Drum, su amigo pastor, y venía acom-pañado de Thas y Shet, los hermanos gemelos, llevando entre sus brazos a Colmi.
Se levantó rápidamente para dirigirse a su encuentro. La esperanza volvió a renacer en ella. Si sus amigos habían logrado sobrevivir, quizás su herma¬na también lo hubiera conseguido.
Los cuatro se abrazaron con efusividad, como si hiciera una vida que no se hubieran visto.
—¿Sabes algo de Sheret? —preguntó nerviosa Nabalé a Drum, que negó con la cabeza.
—¡Nosotros sí la hemos visto! —contestaron Thas y Shet al unísono.
—¿Dónde? ¿Está viva? —inquirió Nabalé, impaciente por la respuesta.
—No lo sabemos —le contestó Shet—. Al separarnos aquella mañana en la que ibais con Crénam al bosque, nos marchamos a cazar conejos con Colmi y llegamos a los altos prados, desde donde se divisa todo el valle. Vimos a lo lejos un gran número de gentes a caballo y a pie. Thas quería verlos más de cerca y bajamos corriendo hasta el arroyo. Al llegar, Colmi se puso muy nervioso y se escondió en mi capucha.
—Se escondió en la mía —le corrigió Thas.
—¡Sí, pero por que le llevabas tú! —puntualizó Shet.
—¡Continúa! —le apremió Nabalé.
—Nos escondimos también nosotros y vimos pasar corriendo a una ma¬nada de lobos que corría detrás de alguien. Al poco tiempo, pasaron los hombres a pie y a caballo. Tenían un aspecto terrible... Sobre todo el más alto, parecía muy furioso.
—Como Thas se asustó...
—Y tú también —le volvió a interrumpir Thas.
—¡Sí! ... pero menos que tú.
—¿Queréis continuar? ¡Me estáis poniendo nerviosa! —les recriminó Nabalé. —¿Dónde viste a mi hermana?
—Pues… como nos asustamos, salimos corriendo hacia el Castro, pero al llegar a la alameda donde empieza la colina del Castro, volvimos a ver a aquellos hombres. El de mayor altura, hablaba de una forma muy rara y les decía algo a dos de ellos que se desviaron del camino.
Pasaron cerca de donde estábamos. ¡Tan cerca que pudimos ver perfectamente cómo el primero de ellos delante de la silla llevaba a Sheret!
—¿Estaba viva? —preguntó angustiada Nabalé.
—Parecía dormida, pero al fijarme vi que se movía. Pienso que se la llevaban prisionera —le respondió Shet—, no creo que llegara a vernos.
—¿Te das cuenta Noblo? ¡Está viva! —la voz de Nabalé había adquirido un tono más alegre.
—Al menos lo estaba cuando la vieron tus amigos... —dijo Noblo acer-cándose a los cuatro.
Thas y Shet, se quedaron paralizados al ver acercarse a aquel gigante, con la mirada fija en el medallón que le servía para sujetar la capa.
Los dos niños empezaron a retroceder, asustados, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Al darse cuenta de ello, Nabalé los miró extrañada, pues no entendía lo que les pasaba.
—¿Qué os ocurre? —preguntó.
—Es que... él —balbuceaba Shet—. Había un hombre que estaba al lado del más alto, que llevaba el mismo medallón.
—¿Seguro? —inquirió Noblo acercándose a los niños— ¡Quiero que lo miréis detenidamente! ¡Acercaos!
Pero los pequeños no tenían la menor intención de acercarse a aquel hombre. ¡Estaban paralizados!
—No tengáis miedo —les dijo intentando tranquilizarlos Nabalé—. Me ha salvado la vida, podéis confiar en él.
Los niños se iban acercando despacito hacia Noblo para observar el bro¬che más detenidamente.
—¡Sí! —aseveró Shet—, ¡es el mismo! Recuerdo la serpiente que me impresionó muchísimo.
—¿Ocurre algo, Noblo? —le preguntó Nabalé, al comprobar el gesto de preocupación de su amigo.
—Verás, Nabalé... Éste broche sólo le puede pertenecer a un Drayma, lo que significa que uno de los autores de esta masacre… ¡Lo es!
—¿No ha quedado nadie más con vida? —preguntó Nabalé a los tres niños. Quienes bajaron la cabeza en señal de respuesta.
—Nosotros nos escapamos porque no estábamos dentro del Castro, pero no ha quedado nadie más. Cuando volvimos ya no quedaba nadie con vida —sollozaba Thes.
—¿Y tú, Drum? ¿No viste lo que ocurrió?
—¡Sí que lo vi! Desde la colina de las moras, dijo señalando una colina a la derecha del Castro. Estaba cuidando del ganado, cuando noté que Piya se ponía muy nerviosa. Quería volar y no dejaba de darme golpes con las alas. De repente, vi a lo lejos como se acercaba una multitud de hombres a caballo seguida de otros a pie.
»Venían gritando y rompieron las puertas sin dificultad, ya que la gente estaba desprevenida, ni siquiera se pudieron defender. Yo… tenía miedo de bajar, tenía mucho miedo —. No pudo continuar hablando, porque estalló en sollozos. Era verdaderamente doloroso contemplar a aquel niño con aspecto de hombre, llorar a lágrima viva.
Nabalé se acercó hasta él, abrazándolo para consolarlo, no se atrevía a preguntarle por Piya, pues quizás también la hubieran matado. Y su sola mención pondría aún más triste a su amigo.
Un chillido agudo rompió aquel momento. Al mirar al cielo, Nabalé se llevó la única alegría de aquel día. Piya, el halcón hembra que ella había criado, la saludaba desde las alturas.
Drum también observaba el fabuloso vuelo del ave, sacó un gigantesco guante de cuero de su zurrón, colocándoselo en su mano derecha, y con un silbido muy peculiar, atrajo la atención de Piya, que se dejó caer en picado, hasta aterrizar suavemente en el guante de Drum.
Piya se dejaba acariciar, estaba acostumbrada a la gente, incluso Noblo se atrevió a tocarla. El único que permanecía escondido entre las ropas de Thas era Colmi.
—Y… ¿cómo habéis sobrevivido hasta ahora? —preguntó Noblo.
—Colmi nos ha ayudado mucho —respondió Thas, mientras acariciaba el lomo de la pequeña comadreja—. Ha cazado varios conejos y alguna serpiente. Drum los cocinaba.
—Piya también ha colaborado, no nos han faltado palomas ni otro tipo de aves, aunque tú sabes, Nabalé, que su especialidad son las liebres. ¿Ver¬dad Piya? —Mientras Drum la hablaba, el ave efectuó uno movimientos con la cabeza arriba y abajo, como si de verdad entendiera las palabras del pastor. Los cuatro echaron a reír. Incluso asomó una sonrisa a la cara de Noblo.
—¿Dónde habéis dormido? —dijo Nabalé al grupo.
—En la única casa que no quemaron: ¡La casa del Gran-Dru! —respon¬dió Shet—. Al principio nos daba miedo dormir allí, pues era un lugar prohibido, pero después de dormir tres noches en las chozas que fabricaba Drum, decidimos que no había nada malo en usar este lugar, Ya que al Gran-Dru se lo llevaron prisionero...
—¡Prisionero! —se sobresaltó Nabalé—. ¿Qué le ha ocurrido a Drago?
—¡Yo no lo vi! —respondió Shet asustado—, a nosotros nos lo contó Drum.
—Como ya os dije, lo vi todo desde allí arriba. Lo primero que hicie¬ron al entrar, además de matar a los pocos centinelas, fue buscar a Drago, nuestro Gran-Dru. Cuando lo tuvieron maniatado, empezaron a quemar las casas y matar a todo el mundo…
Drum, tuvo que hacer un esfuerzo para continuar, pues los hechos eran demasiado recientes y al recordarlos sentía su impotencia al no haber podi¬do socorrer a los suyos, aunque de haberlo hecho, sin duda ahora no estaría pensando en ello. Sin cabeza es difícil pensar...
Continuó hablando, intentando desatar el nudo de su garganta.
—Entonces… vi como lo sacaban por la puerta casi a rastras. No se atrevieron a matarlo, ni siquiera quemaron su casa. ¡Son tan valientes que tiene miedo de un anciano!
—Hace ya más de dos semanas que ocurrió eso —pensó Noblo—. Drum, ¿Sabes qué dirección tomaron?
—Se fueron hacia los glaciares, en dirección a Abilia.
—¿Pero Abilia es un Castro grande, verdad? Ahí debe de vivir mucha gente, ¿crees que también lo atacaron? —preguntaba Nabalé a Noblo, a quien creía en posesión de todas las respuestas.
—¡No lo creo! —respondió Noblo con seguridad—, por lo que me ha¬béis contado, podrían ser 40 ó 50 hombres. Suficientes para destruir este Castro, pero serían necesarios muchos más para atacar Abilia. Estoy casi seguro, de que se dirigían a Tarsis. Pero… ¿cómo es posible que el rey no esté al corriente de estos asaltos?
—Quizás el rey haya muerto —fue el comentario de Nabalé.
—¡Espero que te equivoques! —en las palabras de Noblo estaban implí-citos sus temores.
Entraron en el hogar del Druida, era un sitio prohibido en cualquier otro momento, pero las circunstancias no les dejaban alternativa. El dormir sin un techo en aquellos lugares, por muy acostumbrados que estuvieran al clima, era un reclamo irresistible para la enfermedad del frío y la tos que, en algunos casos, impedía incluso respirar.
Hicieron fuego y Drum preparó un conejo y dos palomas que habían cazado por la mañana. Lo compartieron todo. Y, aunque cocinar no era lo que mejor sabía hacer Drum, comieron con voraz apetito, más alegres por la compañía que por la calidad de la cocina.
A Nabalé le costaba dormir. Tenía la mirada perdida pensando en el gran cambio que había dado su vida. Ella, que se quejaba de no poder ser dueña de su destino, de que siempre fuera su madre la que le dijera lo que podía y lo que no podía hacer, renegando constantemente por no tener la libertad de decidir sobre su persona...
Y, sin embargo, ahora lo hubiera dado todo por obedecer una orden de su madre. Por oír los reproches de su hermana pero, sobre todo, por volver a sentir, aunque sólo fuera una vez más, ese beso de Crénam cuando ya estaba en la cama, deseándola que durmiera bien, ese beso que ella tanto despreciaba por considerar que su madre seguía tratándola como una niña.
Escondió la cara entre sus hombros, para evitar que la vieran llorar… El cansancio la rindió y por fin pudo quedarse dormida, acurrucada entre las pocas pieles que habían podido rescatar.
El frescor del amanecer despertó a Nabalé. Al mirar a su alrededor vio aún dormidos a los gemelos. Unos pequeños ojos asomaban entre sus ro¬pas, Colmi también se había despertado. Piya se encontraba en una de las vigas del armazón del tejado. Nabalé se acercó hasta ella y la cogió, retiran¬do la capucha que tenía en la cabeza. Cogió un trozo de los despojos del conejo de la cena y se lo acercó hasta el pico.
Con una suavidad extrema, Piya enganchó el apetitoso bocado y se lo tragó emitiendo un chillido de agradecimiento que despertó a todos.
Noblo había salido a por leña para preparar alguna infusión matinal, y en esos momentos entraba con ella entre los brazos. Drum se acercó rápidamente para ayudarle, retirándole parte del peso, y colocando la leña entre las piedras que servían de hogar.
Mientras se tomaban la infusión que había preparado Noblo, la conver-sación fue escasa, más bien nula. Ninguno tenía ganas de hablar, como si estuvieran presos de sus pensamientos.
—¿Cómo puedo llegar a Tarsis, Noblo? —fue Nabalé quien rompió el silencio.
Noblo la miró de manera compasiva, pues conocía las dificultades que encerraba aquella pregunta.
—Llegar allí no sería muy difícil —le contestó—, sólo tendrías que ca¬minar durante un mes hacia el sur, o conseguir embarcarte en alguna de las naves que allí se dirijiese, pero antes deberías llegar al Tarsi, el gran río de las dos bocas, por el que navegan gran cantidad de embarcaciones de todo tipo. Lo difícil sería salir... Algo terrible debe estar sucediendo en la capital para que un Drayma se atreva a atacar a otros pueblos sin importarle las consecuencias. Estoy seguro de que debe haber disturbios. ¡Te sería impo-sible encontrar a tu hermana!
—¡Pero mi hermana está allí! ¡Tú mismo me lo has dicho! —le interrum¬pió Nabalé.
—Yo no te dije eso —respondió Noblo de manera airada—. Tan sólo indiqué que se dirigirían allí, por la dirección que Drum nos dijo que tomaron.
—Entonces —gimió Nabalé—, ¿qué puedo hacer? ¡Necesito encontrar a mi hermana, saber que está viva! Que no ha sufrido ningún daño…
—¿Y vosotros? —les preguntó Noblo a los demás—, ¿no tenéis familia en otros Castros?
Los niños negaron con la cabeza.
—Yo sólo tengo a Piya —dijo Drum.
—Y nosotros a Colmi —decían Thas y Shet señalando a su mascota—, y también a Nabalé, ¿porque tú nos cuidarás, verdad? —le pedía Thas, poniendo ojitos de niño bueno.
Nabalé sabía que aquellos niños no tardarían en caer en algún tipo de peligro, eran demasiado pequeños para vivir solos, aunque tuvieran la ines-timable ayuda de Colmillos.
Pensaba que incluso ella era demasiado joven para cuidarse sóla, pero la confianza que debía darles fue superior a su miedo.
—Podéis venir conmigo, ya encontraremos a alguien que pueda cuida¬ros.
—¡Nos cuidarás tú! —puntualizó Thas.
—Claro —les respondió para tranquilizarlos, aunque en el fondo duda¬ba de poder cuidarse ella misma.
Nabalé también quería conocer los planes de su amigo:
—¿Y tú, Drum, que harás?
—Pues no lo sé —contestó Drum apesadumbrado—. No me queda nin¬guna familia, ni tampoco ovejas que cuidar. Sólo tengo a Piya, y creo que le gustaría ir a donde tú fueras…
—¡No debéis ir solos a Tarsis! —les aconsejó Noblo—. Y yo… en estos momentos no os puedo acompañar, he de partir hacia el Norte en busca de mi amigo Senúl. Será un largo viaje, pero debemos de reunirnos todos y volver a Tarsis juntos. Así no habrá peligro de que nos hagan nada.
—¿Y cómo pretendes atravesar tú solo el territorio de los kaltoi vestido de esa manera? —dijo Nabalé señalando su túnica verde.
—Sortearé todos los Castros que hay hasta donde me dirijo. —La voz de Noblo al pronunciar estas palabras era serena—. Procuraré andar por las sendas de montaña.
—Pero incluso en la montaña hay Castros —le recordó Nabalé—, y es¬toy segura de que algún pastor podría verte, y a tus perseguidores les sería muy fácil seguir tu pista. —¡Tengo una idea! —y levantándose se dirigió hacia un cesto que había en aquel lugar «tan especial». Retiró su tapa de mimbre y extrajo una túnica de un paño finísimo al tacto. Era de color blanco. El color que distinguía a los Gran-Dru, los «máximos conocedores del roble».
Aunque su Castro era muy pequeño, tenían la suerte de que allí había nacido Drago, aunque en determinados momentos del año se desplazaba para realizar ciertos ritos y ceremonias. Lo cierto es que pasaba la mayor parte del tiempo en el lugar donde nació.
Al entregársela a Noblo, éste se quedó maravillado de encontrar entre tanta ruina, un paño tan bien trabajado como esa túnica. Lo cogió y al notar su suave tacto apreció aún más su valor.
—Pero —titubeó—, esto es excesivo. No tengo la suficiente sabiduría para llevar esta túnica. No me corresponde tan alto honor. ¿Y si me cruzo con un Druida verdadero? ¡Me podrían matar por usurpar un puesto que no me corresponde!
—¡Esta túnica será tu protección! —le tranquilizó Nabalé—. Solamente otro Druida con el mismo rango se atrevería a hablarte sin que le hubieras preguntado. Y Drago tiene el más alto rango, es un Gran-Dru. En verano hay continuas ceremonias de Druidas en el claro del robledal, vienen desde lejanos lugares para que Drago oficie como Maestro de Ritos.
—Estoy seguro de que me descubrirán —se lamentaba Noblo—, no conozco bien las costumbres de los Kaltoi. Prefiero llevar mis ropas aun a riesgo de que me descubran los asesinos de Acros, y posiblemente también de Sibilé.
—¡No te descubrirán! Nosotros te ayudaremos a atravesar el territorio Kaltoi protegido por esta túnica blanca, para reunir a tus compañeros. Y a cambio tú me llevaras a Tarsis para reunirme con mi hermana.
Noblo sopesaba la situación, por un lado estaba la ventaja de viajar con personas pertenecientes al mismo pueblo que se atraviesa, y respecto a la túnica era cierto que nadie osaba hablar con otra persona de rango supe¬rior. Al menos en Tarsis.
Pero también, el viajar con niños tan pequeños como los gemelos, le podría suponer mucho retraso, aunque fueran niños que estuvieran todo el día corriendo de un lado a otro.
Al percibir la duda en los ojos de Noblo, Nabalé hizo con la cabeza una señal al resto del grupo, para que la acompañaran a la salida, y así dejarle solo, para que se cambiara de túnica.
Esperaron fuera la decisión de Noblo, que no tardó demasiado en apa¬recer por la puerta vestido con… ¡la túnica blanca! Su aspecto era el de un auténtico Gran-Dru. El gris de sus ojos acrecentaba su nueva identidad.
El grupo se quedó emocionado al sentirse ante la presencia de un auten¬tico «túnica blanca». Nabalé estaba segura de que con ese aspecto y con su ayuda, no tendrían ningún problema en el viaje.
—¡Estás magnifico! —exclamaron los gemelos.
—De verdad que estás esplendido, te pareces a Drago, pero un poco más joven —apostilló Drum.
Noblo estaba azorado por la situación. Tenía los sentimientos enfrenta¬dos. El simple hecho de llevar la túnica le daba un aplomo y una seguridad que hacía mucho que no sentía, pero le intranquilizaba poder ser descu¬bierto.
En Tartess, quien fuera sorprendido llevando puesta una túnica de Drayma sin haber hecho méritos para conseguirla, era ejecutado al amanecer del día siguiente sin ningún tipo de juicio. Y la muerte que se reservaba para ellos era terrible. Se les tumbaba en medio del patio de ar¬mas de palacio, y cada una de sus extremidades era atada a un caballo, que se colocaban en cuatro direcciones diferentes. A una señal del rey, cuatro verdugos fustigan los caballos que, al salir corriendo, se llevan consigo los miembros separados del cuerpo del usurpador. Esperaba que los Kaltoi fueran más civilizados respecto a los castigos…
—¡Sólo te falta esto! —Nabalé le ofreció el zurrón que usaba Drago—. Es mejor dejar aquí los otros zurrones. Con esos llamarías mucho la aten¬ción.
Noblo sacó los pergaminos y objetos que llevaba guardados y los cambió al nuevo zurrón. Introdujo también su broche, pues la capa que usaría a partir de ahora se sujetaba con una fíbula de doble cierre, muy parecida a su broche, pero con la forma de un caballo.
—¿Habéis cogido todo lo que necesitáis? —les recordó Noblo. Thas y Shet miraron a Colmillos mientras Drum acariciaba a Piya. Nabalé abra¬zaba una pequeña manta de lana, y el arco con el que tantas tardes había practicado.
—Sí —respondió Nabalé—. ¡Estamos preparados!
∞
Iniciaron el camino de bajada, Thas y Shet iban delante, seguidos de Drum. Piya volaba trazando grandes círculos sobre sus cabezas, Nabalé se quedó un poco retrasada, al lado de Noblo.
—¿Puedo preguntarte una cosa, Noblo?
—Claro que sí. ¿Qué te inquieta?
—Veras… Antes, al cambiar las cosas de zurrón, me he fijado en una pequeña ánfora que parecía de ámbar.
—Te refieres a esto —contestó Noblo, mostrando a Nabalé lo que pare¬cía una pequeña ánfora de color azul con un diminuto tapón de corcho.
—¡Sí, eso es! Pero nunca había visto ámbar de ese color.
—¡Porque no es ámbar! —la informó Noblo—. Se llama Cristal.
—¿Cristraaal? —repitió Nabalé trabándosele la lengua.
—Cristal —la corrigió—. Como puedes comprobar, la decía mientras agitaba el frasco frente a sus ojos, se puede ver el líquido que hay en su interior.
—¡Es verdad! —comprobó emocionada Nabalé— ¡Se puede ver el inte¬rior! ¿Y qué es ese líquido?
—Verás, Nabalé, cuando se consigue llegar a Drayma, según nuestros meritos se nos concede una de las pócimas de Habis, el rey que descubrió la agricultura atando dos bueyes a un arado. Cada Drayma posee una pócima diferente y ninguno conoce las pócimas de los demás. Solamente Shane, el Drayma Mayor, tiene conocimiento de ellas, y el libro donde están escritas, llamado Kalder.
—¿Y cuál es el poder de tu pócima? —preguntó Nabalé, cada vez más interesada.
—Si me prometes guardar el secreto… te lo diré.
Nabalé se apresuró a hacerle la promesa. Su curiosidad le hubiera hecho prometer cualquier cosa. —Esta pócima se llama «Afos», y todo aquel que la tome al la luz del día, podrá imitar cualquier sonido que conozca. El efecto dura 24 horas, pero si se toma cuando reina la luna, se quedará sin poder hablar durante todo un día.
—Vaya —dijo sorprendida Nabalé—. ¿Y para qué quieres imitar los so-nidos? No le veo ninguna utilidad.
—Quién sabe, Nabalé, quién sabe...
Nabalé no podía apartar de su mente a Sheret. ¿Seguiría viva? No per¬dería la esperanza de encontrarla pero Noblo tenía razón. No podía ir ella sola, tendría que esperar a que estuvieran todos los Draymas reunidos para poder llegar a Tarsis con un mínimo de garantías.
Jamás se había separado tanto tiempo de su hermana. Aunque sus dispu¬tas fueran constantes, añoraba aquellas discusiones por cualquier tontería...
Su mente no podía ni siquiera imaginar que aquello que constituía su vida, algo que se da por supuesto que es sólido, pudiera derrumbarse en tan poco tiempo. Añoraba la monotonía que antes tanto odiaba.
Ahora estaba a punto de iniciar un inmenso viaje, nunca antes había viajado tan lejos, la verdad es que jamás se había alejado demasiado de su pequeño Castro, excepto cuando volvió con su madre de Halstat.
En primer lugar perdió a su padre, al que ni siquiera recordaba, pues desapareció cuando aún no tenía dos años. No terminaba de creerse que hubiera muerto en una partida de caza, pues había algunos detalles que no encajaban. Por ejemplo, el animal que lo mató.
Cuando era pequeña y empezó a hacer preguntas sobre su padre, Crénam la contó que había sido un jabalí herido, pero lo curioso es que cuando le llegó el turno de hacer preguntas a Sheret, el jabalí se había convertido en un oso...
No quiso indagar demasiado porque a su madre la resultaba doloroso hablar de esa época de su vida y ella no quería verla sufrir, así que sencilla¬mente era un tema del que no se hablaba.
En el fondo pensaba que su padre, por algún motivo que ella no entendía, seguramente seguiría viviendo en Halstat y... quizás tuviera otra familia...
Cualquiera de las dos opciones la atormentaba. Si en realidad su padre había muerto... significaba que jamás podría verlo. Se negaba a aceptar esa idea, pues si en algún momento necesitaba de un padre, era ahora... Pero... ¿y si no hubiera muerto? Esa opción, aunque más deseable, era más dolo¬rosa, ya que representaba un abandono por su parte. Y si las abandonó, era porque no las quería...
¿Qué era mejor? ¿Tener la certeza de que había muerto queriéndolas, o saber que vive, pero que renunció a vivir con ellas?
∞
Siguiendo el pequeño Dur, tuvieron que sortear varios poblados que se encontraban a sus orillas. Un grupo tan heterogéneo llamaría muchísimo la atención.
El alimento durante el viaje no supondría ningún problema. Tenían los ríos para pescar ricos salmones y truchas. Piya había sido entrenada para capturar peces, desde las alturas oteaba a la trucha o salmón, daba una vuelta de reconocimiento y, cuando observaba que el pez se acercaba lo suficiente a la superficie del agua, se lanzaba en picado. Al llegar a un pal¬mo del agua, desplegaba las alas y atrapaba al salmón, que era su preferido por su mayor tamaño y porque como recompensa Drum le dejaba que se comiera la cabeza.
Thas y Shet contribuían con conejos, que conseguían gracias a Colmi. El procedimiento era tan simple como efectivo: buscaban una madrigue¬ra, que siempre tenía varias entradas distanciadas entre sí, delante de la entrada principal dejaban a Colmi y ellos se colocaban en las otras salidas. Tapándolas con un saco abierto.
Cuando estaban preparados, Shet silbaba a Thas y éste emitía un curioso chasquido con la lengua. Esa era la señal para que Colmi penetrara en la madriguera.
No sabían si era por el olor o por el sonido, pero los conejos detectaban inmediatamente la presencia de la comadreja... el pánico era general, la lucha por salir de aquel agujero ante la presencia del depredador nublaba los sentidos de los conejos. Era tal su ansia por escapar que caían irreme-diablemente en los sacos de Thas y Shet.
Por su parte, Noblo recolectaba todo tipo de plantas y semillas, algunas comestibles, otras medicinales, pero todas útiles.
Caminaban a buen paso pues abundaban las sendas, tanto las hechas por el hombre, como las que usaban los animales en sus desplazamientos. Estas últimas eran las que usarían con más frecuencia, por tratarse de las más solitarias.
Un sinfín de aromas flotaba en el aire. Nabalé disfrutaba de los lugares por los que pasaban, pero... no de una manera plena. Cuando veía algo asombroso o demasiado bello para ser real, como una montaña nevada, un árbol gigante, o el remanso de un arroyo formado entre las piedras... tenía el impulso de volverse para enseñárselo a Sheret, pero antes de iniciar el giro, se daba cuenta de que Sheret no estaba allí...
Al anochecer encontraron un castaño gigante cuyo interior estaba com-pletamente hueco, incluso había crecido la hierba. Había suficiente espacio para todos y aún sobraba. Una pequeña abertura les permitió el paso hacia dentro. En el centro de aquel gigante se sintieron abrazados por las paredes del tronco.
Aquella noche Nabalé estaba muy pensativa. Sentada frente al fuego, lo miraba fijamente, mientras removía las ascuas con una vara de avellano...
Abrió su zurrón, que le servía como mochila, pues se lo colgaba a la es-palda, y sacó algo parecido a una flauta, pero mucho más fino y con sólo tres agujeros.
Era más fino que su dedo pequeño y tan largo como su mano abierta. Noblo, que estaba a su lado, miró sorprendido, pues le pareció que aquella flauta estaba hecha con ámbar, un material muy valioso y traído desde muy lejos. Además, para tallar un objeto de ese tamaño el trozo de ámbar debería haber sido muy largo...
—¿Puedo verla? —le preguntó Noblo dirigiendo su mirada hacia la flauta.
Nabalé, saliendo de su aislamiento se la entregó.
Noblo no salía de su asombro. Al tenerla entre sus manos, pudo compro¬bar que aquella talla tan perfecta, hecha de una sola pieza, era verdadera¬mente ámbar. Nunca había tenido entre sus manos un objeto tan delicado. Y lo curioso es que tenía solamente tres agujeros...
Se la llevó a la boca y sopló. Se extrañó que la flauta no emitiera nin¬gún sonido, volvió a soplar, obteniendo el mismo resultado. Thas y Shet se habían quedado dormidos hacía rato, pero de repente se despertaron sobresaltados.
—Hemos oído la flauta de Drago —dijo Thas somnoliento.
—Sí —corroboró Shet mientras se frotaba los ojos.
—¿Cómo es posible? —se preguntaba Noblo—. Yo no he oído nada...
Volvió a soplar la flauta, pero esta vez de manera más potente. Mientras que en los demás no parecía surtir ningún efecto, los gemelos se tapaban los oídos, asustados por el sonido de aquella flauta.
—¡No soples más! —le pidió Nabalé—. Es una flauta que solamente pueden oír los niños.
Noblo estaba desconcertado ante las cualidades de aquel objeto. ¿Sería verdad que sólo lo podían escuchar los niños?
—Esta flauta pertenece a nuestro Gran-Dru, la recogí de su hogar, no quería que se perdiera pues me trae muchos recuerdos —dijo Nabalé con nostalgia... Drago la usaba para llamarnos. Muchas tardes se colocaba fren¬te a su hogar y hacía sonar la flauta varias veces, el número de sonidos variaba de una vez a otra...
»Cuando oíamos la flauta contábamos el número de veces que la había hecho sonar. Drago nos esperaba en su puerta y, para comprobar que real-mente la habíamos oído, teníamos que tirar de su túnica tantas veces como la hubiera hecho sonar.
»Cuando estábamos todos dentro, cerraba la puerta para que nadie más pudiera entrar. Entonces empezaba la verdadera magia. Las historias que nos contaba cada tarde eran tan maravillosas que todos teníamos miedo a que llegara el día en que no pudiéramos escuchar «La Llamada de Nesis». Así era como Drago llamaba a la flauta.
—¿Nesis? —comentó Noblo, que seguía impresionado por aquella flau¬ta diminuta.
—Sí —respondió Nabalé—. Nesis es la diosa de las leyendas... desde tiempos inmemoriales se encargaba de hacer sonar la flauta y reunir a cuantos niños hubiera por los alrededores, para relatarles las más bellas fábulas y cuentos, consiguiendo despertar su imaginación.
La población fue creciendo gracias a la abundancia de plantas y animales, pero los niños vivían cada vez más distantes del lago en que habitaba Nesis.
Muchos no habían podido oír nunca el sonido de la flauta, por vivir demasiado lejos...
Para poner fin a esa injusticia, Nesis mandó llamar a todos los Druidas existentes en ese momento. Solamente siete de ellos fueron elegidos para ser educados por la diosa. Su labor consistiría en difundir por todo el mun¬do los relatos y leyendas que les serían revelados por Nesis.
Les enseñaba por separado. Nunca repetía la misma historia a dos Drui¬das, así se aseguraba que todos contaran leyendas diferentes.
Cuando los encontró preparados. Hizo fabricar siete flautas iguales a la suya, y le entregó una a cada Druida, con la obligación de usarla cada vez que llegasen a un Castro. Debían permanecer al menos tres días en cada lugar que visitasen. Si bien, es cierto que los Druidas no vivían en un sitio determinado durante todo el año, pues solían desplazarse a los sitios más inverosímiles, como cavernas, lagos, o simplemente claros en el bosque, para realizar gran variedad de ritos...
Los Castros, además de habilitar una morada para su Druida, también solían proveer de un lugar especial a cualquier Druida de mayor rango que pudiera visitarles. Sobre todo si se trataba de un «túnica blanca».
La visita de un Gran-Dru, que era como los llamaban, era acogida como un privilegio por el Castro. Era todo un honor recibir a un personaje tan importante. Pero en especial serían los niños los verdaderos beneficiarios de esa visita...
Nesis dictó órdenes de que a partir de aquel momento todo Druida que quisiera ser investido Gran-Dru, debería pasar una temporada en el lago, para recibir sus enseñanzas. Hizo fabricar siete túnicas blancas con la lana más fina conocida, traída desde lejanas montañas, arrancadas del vientre de unas cabras que son capaces de vivir en la nieve gracias a esa lana. Fue poniéndoselas a medida que los vio preparados. Desde entonces, sólo se consideran verdaderos Gran-Dru quienes poseen la túnica blanca, pues procede de las manos de Nesis.
Noblo miró asustado la túnica que llevaba puesta.
—¿Quieres decir que ésta...?
—¡No! Ja, ja, ja —rió Nabalé ante el gesto de terror de Noblo—. Ésa se la regaló el jefe el invierno pasado, pero casi no la usaba.
—Menos mal... temía que... bueno... nada —balbuceó Noblo.
—Debes quedarte con la Llamada de Nesis —dijo Nabalé señalando la flauta.
—¿Yo? ¿Por qué? —la propuesta cogió sorprendido a Noblo.
—Pues porque si nos cruzamos con algún pueblo, podrás eludir cual¬quier tipo de ceremonia delegando en el Druida local. Lo que de nin¬guna manera puedes hacer —le decía Nabalé, señalándolo con su dedo índice—, repito, lo que nunca puedes hacer es marcharte sin contar las leyendas. No creerían que fueses un Gran-Dru de verdad, y te usarían en el primer plenilunio... como sacrificio.
—Y... ¿qué tipo de leyendas debo de contar?
—La primera norma del «nido», así llamaba Drago al lugar en el que relataba sus fábulas, es no contar ninguna de las historias que allí se escu-chen. Si alguien lo hacía era expulsado inmediatamente.
—Pero... tú ya no podías entrar —replicó Noblo—. No tienes que pre-ocuparte por la expulsión.
—Estoy segura de que si llega el momento, sabrás lo que hacer. —Y sin más comentarios se tiró sobre un montón de hierba que había juntado has¬ta formar un «confortable camastro». Se tapó con su pequeña manta, pues aunque el abrazo protector del castaño impedía entrar al aire, la claridad de la noche y la buena visión de las estrellas presagiaban una noche fresca.
Nabalé aún tardó un rato en quedarse dormida. Seguía pensando en la seguridad con que Noblo dijo que ella ya no podía entrar. ¿Tanto había cambiado? Aún recordaba el último invierno, cuando cada vez le costaba más poder oír la llamada... Tuvo que desplegar su inventiva y usar varios trucos.
Uno de ellos consistía en permanecer relativamente cerca del nido, pero incluso ahí, llegó un momento en que ni siquiera permaneciendo cerca lo podía oír.
También se fijaba en el movimiento de los demás niños, sobre todo de su hermana que, en un principio, si estaban juntas le hacía una seña con la cabeza de la manera más natural.
Hasta que un día Drago, al descubrir la maniobra, la reprendió. Le dijo que nadie podía avisar a nadie.
Sheret se dio cuenta de las dificultades de su hermana y, aunque no la avisaba directamente, cuando oía la flauta, golpeaba en el suelo con su cal-zado, como si se estuviera despegando el barro, tantas veces como hubiera sonado. Hasta un día en el que Sheret estuvo enferma y no pudo tirar de la túnica blanca. Drago se quedó mirándola y, dibujando una sonrisa en su rostro, cerró las puertas... que ya no volverían a abrirse para ella.
∞
La oscuridad de aquel lugar no era nada comparada con la humedad que allí existía. Las mazmorras de palacio no tenían fama por su comodidad, pero aquella en especial era la más profunda, había que atravesar tres puer¬tas flanqueadas por guardias para llegar hasta ella, y sólo se usaba en oca¬siones especiales y para personajes singulares. Shane y el Sembrador de dudas lo eran...
Sánora no se había atrevido a matarlos por temor a sus posibles poderes, pero hacía más de un mes que permanecían allí encerrados. No eran los únicos, otros quince Draymas permanecían encadenados en una mazmo¬rra contigua.
Cuando Sánora se hizo cargo del gobierno tras la extraña muerte del rey, que fue encontrado en su cama con los ojos abiertos y un extraño punto rojo en la nuca, que pasó desapercibido para todos excepto para Shane, quería a toda costa los secretos traídos por los Draymas.
Ante la negativa de estos a desvelarlos, les quitó los alfileres para abrir la caja de la corona, pero su sorpresa fue mayúscula al desenvolver el perga¬mino y descubrir que no había nada en su interior, ni rastro de las fórmu¬las. Su furia fue tan grande que mandó encarcelarlos a todos.
Shane estaba relativamente tranquilo, pues pensaba que los pergaminos estaban custodiados fuera del alcance de Sánora. Él era el único que cono¬cía el paradero de Sibilé, que era el primero al que debían encontrar.
Pero Sánora tenía dos infiltrados entre los Draymas, sobre todo uno cu¬yas ansias de poder sólo eran comparables a las suyas propias. Su nombre era… Sibilé.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)