La leyenda del buen buey
Kastas fue uno de los bueyes robados por Heracles al mítico rey Gerión. Tras vencerlo, Heracles reunió todo su ganado para llevárselo hasta su tierra. Eran unos bueyes magníficos, de un color rojizo brillante y una alzada superior a un hombre. Después de caminar durante tres días seguidos por la ribera del río, Heracles decidió hacer un descanso para que los animales pudieran beber. Buscó un sauce tupido y se tumbó a su sombra.
Mientras los animales saciaban su sed en el río, desde la otra orilla, una niña pequeña que acompañaba a su madre a lavar la ropa contemplaba maravi¬llada la grandiosidad de la manada, pero sobre todo centraba su atención en Kastas, por ser el más grande y el que más dentro estaba en el río.
La niña, sin percibir el peligro que corría a causa de las innumerables pozas que poblaban el río, se adentró en el agua con la intención de llegar hasta la orilla opuesta, en la que estaba bebiendo el animal.
La madre no se percató de que la niña se adentraba cada vez más en el río, el único que parecía darse cuenta era el propio Kastas, que vigilaba los movi-mientos de la pequeña. Observaba cómo se iba acercando mientras agitaba la mano intentando llamar su atención, pero… en el siguiente paso ¡la niña desapareció!
Seguramente había caído en alguna de las pozas. Cuando la madre levantó la cabeza y no vio por ningún lado a su hija, una angustia la recorrió el esto¬mago. Empezó a buscarla, llamándola a gritos. Heracles se sobresaltó al oír gritar a aquella mujer y pensó que debía de correr algún peligro. Se levantó para ver qué la ocurría y su sorpresa fue enorme al ver que Kastas, su mejor buey, se dirigía nadando hacía la otra orilla.
Debía actuar rápidamente, pues la manada podría imitar al que parecía el jefe, y seguirle. Algunos empezaban a meterse en el río tímidamente, es¬perando la reacción del grupo. Heracles arrancó de cuajo una higuera y se colocó frente a la manada, trazando círculos sobre su cabeza con el árbol.
Consiguió que los bueyes retrocedieran pero, al volver la vista hacía el río, pudo ver que cerca de la otra orilla Kastas desaparecía bajo el agua. Pensó que era una pena que el mejor de sus bueyes se hubiera ahogado, pero su sor¬presa fue mayúscula al ver aparecer al buey, llevando en lo alto de su morro a una niña. La pequeña se agarraba desesperadamente a la cabeza de Kastas, cuyos tiernos ojos no dejaban de mirarla.
La madre esperaba nerviosa en la orilla la llegada del buey, que luchaba contra la corriente, pero la fuerza del río, unido al cansancio por haberlo cruzado a nado, impidió que Kastas pudiera acercarse. Se dejó arrastrar río abajo, manteniendo en todo momento la cabeza fuera del agua, y al llegar a la altura en que una roca colgaba a modo de cornisa encima del río, Kastas emitió un mugido que hizo que la niña se soltara. En ese momento, un movimiento brusco con su cabeza hacia arriba, catapultó a la pequeña hasta la piedra, donde su asustada madre la recogió. La pequeña despedía con la mano al pobre Kastas, mientras era arrastrado río abajo. Las fuerzas de Kastas le permitieron luchar por su vida durante todo el día, pero al caer la noche, su voluntad por seguir viviendo se derrumbó. El amanecer lo dejó varado en la isla donde vierte sus caudalosas aguas el río de las dos bocas.
Pasaron varios días y su cuerpo fue un festín para cangrejos y gaviotas, que sólo dejaron de él la piel y los huesos. En el lugar había multitud de cavernas naturales y en una de ellas vivía Cester, un asceta que permanecía por volun¬tad propia apartado del mundo.
En uno de sus paseos descubrió los restos del buey, a los que en un primer momento no dio importancia pero que, examinando detenidamente, un detalle llamó su atención. Sobre lo que había sido el muslo trasero derecho del animal, pudo advertir una estrella de ocho puntas. ¡Era la marca de los bueyes de Gerión!
Decidió que se llevaría aquella piel. Como no disponía de herramientas ade-cuadas, reunió dos piedras con el canto afilado y, golpeando en la base del cuello, consiguió separarla de la cabeza, que era lo único que quedaba del poderoso buey.
Con bastante esfuerzo, debido a su tamaño, consiguió llevarse la piel a su ca-verna, donde la cortó en doce trozos iguales. Introduciendo cada uno de los trozos en una vasija. Cada vez que tenía que orinar, lo hacía dentro de ellas.
Pasado un tiempo sacó las pieles de sus recipientes para observar su estado de curación. Como la claridad existente en la cueva era escasa, salió al ex¬terior para observarlas a la luz del sol. Al desplegar la primera de las pieles su blancura fue tal que el reflejo del sol sobre ella ¡lo dejó ciego! La apatía por la perdida de su visión aceleró su marcha del mundo, pero antes dejó constancia escrita de estos hechos.
Mucho tiempo después, unos pastores, buscando refugio de una tormenta, encontraron la caverna. Todo lo que hallaron se lo entregaron a su rey, que en esos momentos era Habis, que ordenó que con aquellos pergaminos se fabricaran «Los doce Libros Vitales».
jueves, 10 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
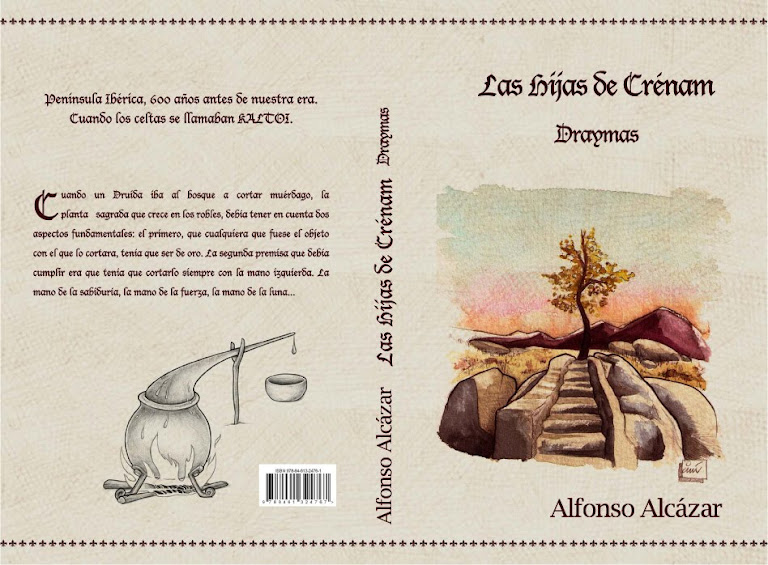
No hay comentarios:
Publicar un comentario