La historia
Andando durante una luna hacia el Sur, donde vierte sus aguas al mar el río de las dos bocas, existe una de las ciudades más maravillosas del mundo, su nombre es Tarsis.
Es la más grande y poderosa de las ciudades conocidas, sus gentes saben tratar los metales, sobre todo la plata y el bronce, con lo que comercian con otros muchos pueblos que aprecian en gran medida sus trabajos.
Su puerto se convierte cada día en un bullicio de mercancías y gentes, los artesanos saben elaborar magnificas joyas en oro y plata, y bellas jarras de cerámica adornan sus mesas.
Las ropas que usan son finísimas, las elaboran con un material blanco que crece de una planta y que tiene forma de nube, sus jabones ofrecen una espuma tan delicada, que las mujeres lucen tersa la piel del rostro y de las manos, sus calles están empedradas y grandes edificios rectangulares se aso¬man a las plazas.
Hace muchas lunas, vivió un joven rey llamado Argos. Era muy querido por su pueblo y respetado por su sabiduría y justicia. Durante la fiesta del vino, Argos conoció a la princesa Arana, hija del rey Potos, su vecino.
Se enamoró inmediatamente de ella, su porte era distinguido y sus facciones muy dulces, una simpatía natural la envolvía, convirtiéndola en una criatura de belleza extraordinaria.
Arana, a su vez, también se sintió atraída por Argos. No fue solamente su porte ni el poder que ostentaba, era más bien la candidez con que la trataba.
Inmediatamente pidió permiso a su padre para tomarla como compañera. El rey Potos accedió encantado de que su hija se casara con Argos, de esa manera sería… ¡la reina de Tarsis!
La unión se celebró en medio de los más grandes festejos jamás habidos, se mataron más de trescientos bueyes, dos mil corderos, y miles de faisanes y codornices. Durante un mes, todo el reino disfrutó del enlace de su rey.
La felicidad entre los dos era total, su compenetración incluso en las tareas de gobierno resultó muy beneficiosa para el reino. Arana procuraba ayudar a Argos en todo cuanto podía, excluyendo las reuniones del consejo de Dra¬ymas que, excepto si faltaba el rey, a las mujeres les estaba prohibido estar presentes.
Pasó el tiempo y una sóla preocupación ocupaba la mente de los reyes. El hijo y heredero que deseaban no llegaba. Argos procuraba tranquilizar a su compañera, le recordaba que eran jóvenes, que tendrían tiempo de tener muchos hijos.
Pero Arana sabía el deseo de Argos por tener un hijo, y pensó incluso en consultar con los Draymas para ver si le podían dar alguna solución.
Argos no compartía esa opinión, confiaba en los Draymas como sanadores, pero desconfiaba de ellos como adivinos.
Un día en el que estaban comiendo, Arana tuvo que levantarse de la mesa porque se encontraba mal… Llevaba unos días en los que la angustia era su compañera.
El rey, preocupado por el malestar de Arana, pidió a Shane, el mayor de sus Draymas, que la examinara. Tras un detenido examen, el Drayma salió de los aposentos de la reina para comunicar el resultado de sus observaciones.
Argos esperaba nervioso las palabras de Shane, quería tanto a su compañera que el simple pensamiento de que pudiera estar enferma le producía un nudo en el estomago que le provocaba nauseas.
Shane se acercó hasta el rey, que no se atrevía ni siquiera a preguntar. Mirán¬dole a los ojos le puso una mano en el hombro, diciéndole:
—¡Enhorabuena! ¡Arana lleva la vida en su vientre!
Argos no pudo reprimir que unas lágrimas se escaparan de sus ojos. Había estado esperando este momento tanto tiempo que la noticia le cogió des¬prevenido.
Rápidamente se dirigió a los aposentos de Arana. La efusividad con que se abrazaron denotaba claramente la alegría por la noticia. Arana esperaba que fuera un niño, pero el sólo hecho de poder concebir la generaba grandes esperanzas.
Hicieron miles de planes para la criatura que vendría, incluso pensaron en un nombre: si era niño, se llamaría Gerión. Y si era una niña se llamaría Arana, como su madre.
Tras la comida, Arana se retiró a descansar a sus habitaciones. Argos estaba tan excitado que decidió dar un paseo por el campo e hizo que le prepararan su montura, una yegua blanca de nombre Isis.
Salió cabalgando de la ciudad acompañado de su escolta hacia un sendero sombreado por altos robles. La brisa en aquella umbría era fresca. Aquel camino le conduciría hasta la cima de una pequeña montaña que terminaba bruscamente en un acantilado, debajo del cual había un cañón por el que circulaba un río de aguas transparentes.
Siempre dejaba su escolta donde terminaban los robles y él continuaba an¬dando hasta llegar a una enorme roca completamente plana que descansaba en lo alto del acantilado, desde la que se divisaba todo el valle.
A sus espaldas tenía el mar y mirando hacia Levante en los días claros, se podía ver una cadena montañosa cuya nieve no se derretía nunca.
La tranquilidad que allí se respiraba calmó su ánimo. Extasiado ante el es¬pectáculo de la naturaleza dejó vagar su imaginación. Pensó en cómo sería su hijo. Por supuesto prefería que fuera niño, su heredero, el príncipe que algún día gobernaría todas esas tierras y, lo que era más importante, a sus gentes...
¿Sería alto... guapo...?, ¿tendría el pelo claro, como su madre, o lo tendría oscuro como él?, ¿enfermaría, sería un bebé enfermizo? ¡No!, seguramente sería fuerte y robusto, al menos ese era su deseo.
En todas esas cuestiones él no podría intervenir, pero en la más importante sí: sería feliz.
Él se ocuparía de que nada le faltara, de que hasta el más mínimo de sus deseos fuera cumplido, no le importaría maleducarle y darle toda clase de mimos, más allá de lo permitido.
Sería su criatura, su vástago, el esqueje arrancado de sus entrañas y firmemente anclado en esa cueva de la vida que es el vientre de la mujer.
Entre estos pensamientos se le pasó la tarde y cuando los últimos rayos de sol se escondían tras su espalda se levantó con un brío inusitado. Parecía que la noticia de su próxima paternidad hubiera avivado un vigor dormido, aletargado por la falta de ilusiones.
Ahora tenía la razón más poderosa para vivir, procurar bienestar y seguridad a esa pequeña criatura que en poco más de medio año tendría entre sus brazos.
Con esos pensamientos positivos se dirigió raudo a su yegua, pasó por detrás de las ancas del animal para colocarse en el lado izquierdo y poder montar… En ese momento una víbora con la cabeza triangular pasó arrastrándose por delante de Isis.
El animal, asustado, se encabritó y apoyando las patas delanteras en el suelo descargó las traseras, convirtiendo la coz en un verdadero latigazo.
Al pasar en ese instante Argos por detrás, recibió el terrible golpe en la pelvis a la altura de los testículos, desplazándole más de veinte pasos.
El pánico cundió entre los hombres de su sequito, que se abalanzaron hacia el rey, creyendo que la coz lo había matado.
—¡Está vivo! Aún respira, debemos llevarle rápidamente a palacio —dijo con voz entrecortada Geto, el joven capitán de su guardia.
El camino de regreso fue muy complicado. Ante la imposibilidad de montar al rey a caballo, dado que en su estado no era recomendable, optaron por cortar dos varas rectas de un avellano con la altura de un hombre, y con la capa de uno de los escoltas hicieron una especie de camilla, donde tumbaron al rey.
Cuatro soldados cogieron cada uno de los extremos de las varas, mientras otros tres se encargaban de los caballos. Geto ordenó que uno de ellos fuera a avisar a los Draymas para que estuvieran prestos a recibir al rey en cuanto llegasen.
La noticia recorrió como un rayo todo el palacio, toda la ciudad, todo el reino...
Geto caminaba al lado de la camilla de Argos, comprobando a cada instante si seguía respirando. Ponía su mano cerca de la boca y cuando sentía su cali¬do aliento la retiraba esperanzado. Cuando llegaron todo el mundo conocía los hechos, incluso los campesinos habían dejado sus labores para interesarse por la salud de su rey. Inmediatamente lo trasladaron a sus aposentos y Shane acudió para examinarle.
∞
El rey yacía postrado en su cama, con los ojos cerrados, el cuerpo inerte, y la respiración débil. A la cabecera se encontraba la reina Arana, temerosa, apesadumbrada y con los ojos rojos de llorar al lado de Argos.
Preguntaba continuamente a los Draymas si podía colaborar en algo… —¡Esperar! —era la respuesta que obtenía de Shane, el más sabio de sus Draymas.
—Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano —la consoló Shane— no temo por su vida, pero las secuelas que le quedarán serán para siempre. No podrá tener más descendencia ni yacer con mujer alguna.
—¡No me importa! —gritó Arana, desesperada por la situación—. Yo sola¬mente quiero que viva, sentir su mirada, su presencia, su compañía... —Y estalló en sollozos.
—No llores más —aquella voz apenas audible brotaba de la garganta de Argos, pero sonaba tan débil, que parecía salir del fondo de un pozo.
Arana se abalanzó precipitadamente hacía el lecho de Argos y cogiendo sus manos entre las suyas, le susurró al oído:
— Te pondrás bien, tienes que conocer a tu hijo, porque creo que será niño.
∞
Los días pasaron y Argos fue recuperando la salud paulatinamente. La feli¬cidad volvió a aparecer en la vida de los reyes. La reina notaba que su estado era cada vez más evidente, e incluso se hizo confeccionar vestidos que real¬zaban aún más su embarazo, presumiendo de ello.
Quedaba poco para que terminara el invierno y la primavera llegara a Tarsis, y con ella un nuevo miembro de la familia real.
Aquel día, Argos desayunaba solo, había estado esperando a Arana, pero una de las sirvientas le informó de que la reina no se encontraba muy bien y que pasaría la mañana en cama.
Argos decidió ir a ver que la ocurría y, al entrar, la mueca de dolor en la cara de Arana le preocupó, los temblores que tenía eran como verdaderos espasmos.
—¿No te encuentras bien?, ¿quieres que llame a Shane?, ¿ha llegado el mo¬mento? —la reina no contestó, tan solo dirigió la mirada hacia su amado, apenas podía levantar los parpados, y la mueca de dolor volvió a su rostro.
Argos mandó llamar inmediatamente a Shane. Al llegar, Shane pidió que los dejaran solos, aquella proposición dejó aún más preocupado al rey, que empezaba a pensar que la vida de Arana corría peligro.
Tras una espera en el pasillo, que le pareció una eternidad. Shane salió con la mirada baja, sin atreverse a mirar al rey.
—¡Dime la verdad!, no me ocultes nada Shane. ¿Qué le ocurre a la reina?, ¿va a morir?
Shane no contestaba, se mantenía quieto delante del rey, con la mirada hacía el suelo. Por fin levantó la cabeza para decir:
—El bebé viene de nalgas. No podrá salir solo y, si no se le saca… morirá junto con la madre.
—¿Y cómo se puede sacar? —preguntó Argos, ansioso por encontrar una solución—. ¿Sufrirá la criatura?, ¿vivirá?, ¡contéstame por favor! —dijo casi gritando.
—Hay muchas posibilidades de que el niño viva —le tranquilizó Shane—. Pero… hay que sacarlo a través del vientre de la madre.
Aquellas palabras fueron un mazazo tremendo para Argos. Sabía lo que eso significaba. Sólo conocía dos casos en los que se hubiera hecho y en ambos la madre había muerto... Pero uno de los niños se salvó.
Pasara lo que pasara, las esperanzas de que su amada viviera... eran nulas.
No podía soportar la idea de entrar de nuevo en la habitación. El simple hecho de pensar que tendría que vivir sin Arana le produjo un terrible dolor en el pecho, las nauseas le revolvieron el estomago, la cabeza le daba vueltas y empezó a vomitar en medio del pasillo.
—Levantad, mi rey —le animó Shane—. Ya sabéis que no me gusta dar esperanzas a la ligera pero, al palpar el vientre de la madre he sentido toda la fuerza de la criatura, está luchando por su vida y creo que puedo salvarlo... Pero debe hacerse de inmediato. Tenemos el tiempo en contra y debemos actuar con prontitud.
Un enjambre de pensamientos nublaba la mente de Argos. Si no actuaban deprisa no podrían salvar al bebé pero cuanto antes empezaran antes moriría su amor.
—Está bien —le dijo a Shane, con la voz rota—. Pero no se hará hasta la tarde. Quiero permanecer con ella toda la mañana. Deseo disfrutar de su compañía este último día. Si no existe otra solución, no debemos de contarle nada. Cuando llegue la hora de la comida le darás una infusión para dor¬mirla. No quiero que sufra. Y ahora márchate, por favor, quiero quedarme a solas con Arana.
—Sí, mi señor —contestó Shane—, lo tendré todo preparado para interve¬nir por la tarde, no os preocupéis, pues no sufrirá nada.
∞
Pasaron toda la mañana abrazados. Argos se había tumbado en la cama jun¬to a ella y le acariciaba la cara, le limpiaba el sudor de su frente, y le procu¬raba agua cuando notaba que sus labios estaban resecos. Apenas pudieron hablar, porque Arana permanecía medio inconsciente, pero no era necesario decir nada, se conformaba con mirarla, quería guardar aquellos últimos mo¬mentos en su memoria, serían más preciados que el mayor de los tesoros.
Pensaba en lo injusta que era la vida. Precisamente ahora que tenían cuanto deseaban, le iban a privar de lo que más quería. En el fondo no estaba seguro de querer seguir viviendo sin Arana, en esos momentos le importaba muy poco su reino, lo hubiera dado todo con gusto para resolver aquel terrible infortunio.
A medida que avanzaba la mañana los temblores se fueron acrecentando, los sufrimientos que Argos notaba en la cara de Arana le iban convenciendo de la necesidad de salvar al niño, y de que su amada dejara de sufrir.
La abrazó deseando poder transmitirle la energía que Arana había perdido, pero sólo consiguió entristecerse más al escuchar los lamentos de dolor de su amada.
Pasado el mediodía llamaron a la puerta. Desde el interior, Argos ordenó que entraran. En esos momentos, la reina deliraba a causa de la fiebre.
Shane entró acompañado de tres Draymas, uno de los cuales llevaba una copa llena de líquido en la mano. Se acercó hasta la cama con intención de dársela a beber a la reina pero Argos se interpuso en su camino y tendió la mano para recoger la copa, dirigiéndose con ella hasta el lecho de Arana.
Suavemente con su mano izquierda le levantó la cabeza, mientras con la derecha acercó la copa a su boca, volcando dulcemente todo su contenido.
—Esperaremos un momento hasta que la poción haga efecto, comentó Shane. Mi señor, debéis salir por el bien de todos, no podéis quedaros.
Argos con los ojos empapados en lágrimas, acercó sus labios a los de Arana. Sabía que aquella sería la última vez que compartirían un beso. La besó sin prisas, compartiendo los gemidos de su respiración cada vez más entrecorta¬da, convirtiendo esos gemidos en ecos de despedida.
Anteriormente, siempre había cerrado los ojos al besarla, pero esta vez los mantuvo abiertos. Probablemente, ésa fuera la última vez que vería con vida a su amor. Inclinándose sobre ella, la besó suavemente en los parpados, co¬gió sus delicadas manos, que ahora temblaban entre las suyas y, besándolas, se despidió de Arana.
Shane indicó con la mirada a uno de sus ayudantes que acompañara al rey fuera de la habitación. Lo acompañaron hasta sus aposentos, haciéndole be¬ber algo con la excusa de que lo tranquilizaría. Pero la única manera de que estuviera tranquilo era durmiéndolo.
∞
—Señor, señor... —eran las palabras pronunciadas suavemente junto al lecho del rey por Shane—. ¡Despertad, mi rey! ¡Vuestro hijo ha nacido!
El rey, aún somnoliento por el brebaje que le habían dado, empezó a abrir los ojos pausadamente. La cabeza le dolía de manera intensa. Apenas oyó las palabras de Shane pero una fuerza interior le provocó una sacudida que borró de su mente la neblina en que se encontraba inmerso.
—¿Y Arana... vive?
Shane no contestó, miró al rey y en sus ojos estaba la respuesta. Argos se llevó las manos al rostro y lloró amargamente.
—¿Y el bebé? —preguntó angustiado—, ¿está bien el niño?
—Tranquilizaos, mi señor, el niño está sano y con muchas ganas de vivir.
—Quiero verlo, traédmelo inmediatamente.
Shane había previsto los deseos del rey y se encaminó hacia la puerta, abrién¬dola para dejar entrar a una nodriza con el niño envuelto entre sus brazos.
Se acercó a la cama del rey y agachándose se lo mostró. Tenía el pelo claro, como su madre, y los ojos color miel, en eso se parecía a él.
Al acercarse para rozar su carita sonrosada con un dedo, el pequeño lo agarró como si le fuera la vida en ello, y así se mantuvo un rato transmitiéndole seguridad y cariño.
—Se llamará Gerión, como su antepasado, el rey más grande y poderoso de Tarsis.
∞
Se decretaron diez días de luto en todo el reino. El pueblo necesitaba llorar la perdida de su joven reina. El heredero pasó a un segundo plano, no querían celebrar su nacimiento hasta que hubiera terminado el periodo de dolor.
Era como si no hubiera nacido aún. Su nacimiento se convirtió en «por todos conocido, por nadie reconocido». De hecho, la fecha en que nació fue modificada diez días.
Cuando terminó el periodo de luto, Gerión fue presentado al pueblo, que lo recibió con grandes vítores de alegría y colosales festejos que acompañaron la presentación. Todo el mundo quería olvidarse de la tristeza de los últimos días.
Argos dejaba que su pueblo lo celebrase pero su estado de ánimo no le per¬mitía alegrarse por casi por nada. El único consuelo y en quien volcaba sus energías, era en su hijo Gerión.
En un primer momento la manutención del niño la llevó a cabo Turis, una nodriza que tuvieron que llamar ante el adelanto del nacimiento. Pero la elección de la nodriza real requería una ceremonia que obligatoriamente debía llevarse a cabo.
En primer lugar: las aspirantes deberían pertenecer a la nobleza. Con el lema «leche noble para sangre real», no se aceptaba a nadie que no perteneciera a ella.
Antes de ser presentadas para la fase final de selección las aspirantes deberían de ser examinadas por un grupo de Draymas. El examen consistía en una exploración de los pezones y de la aureola en busca de cualquier tipo de mancha o herida, que las hubiera descartado automáticamente. Palpaban cada uno de los senos en busca de malformaciones o bultos extraños.
Cada una de las posibles nodrizas debería llevar al menos un día sin dar de mamar para comprobar la cantidad de leche que podían llegar a tener.
El último paso consistía en extraer manualmente un poco de leche de cada mama y vaciarla en un cuenco, donde Shane observaba el color y seguida¬mente probaba el contenido.
Si la calidad cumplía los requisitos que él consideraba necesarios, la mucha¬cha era inmediatamente acompañada por dos esclavas a una sala donde la prepararían para la elección final.
La ceremonia siempre la llevaba a cabo la madre del vástago real, pero en su ausencia le correspondía al padre ejercer de anfitrión.
Ésta se desarrollaba en las habitaciones donde el niño sería amamantado, para darle mayor verosimilitud al asunto. Una alfombra gigante tapizaba el suelo dando calidez al lugar.
Argos entró en la habitación donde le esperaban las siete nodrizas elegidas por Shane. Estaban colocadas en fila, llevaban una falda de color blanco que les cubrían las rodillas pero, a partir de las caderas, su desnudez era total.
La prueba que debía efectuar Argos era succionar las mamas de cada una de las jóvenes.
Pero… tendría que hacerlo con los ojos vendados.
No solo tenía que comprobar el sabor de la leche, también era muy impor¬tante el tacto del pezón con los labios. No debía ser demasiado rugoso, pero tampoco tan suave que resultara escurridizo. Tendría que ser grande para que el niño no tuviera problemas en succionarlo.
Otro aspecto fundamental era el modo en que salía la leche al succionar. No debía ser como un torrente, emergiendo con fuerza, sino como un manan¬tial brotando suavemente pero sin pausa.
Argos esperaba sentado a que le trajeran las jóvenes de modo aleatorio. Cuando llegaban junto a él, se inclinaban para que pudiera succionar. Podía repetir tantas veces como quisiera hasta estar seguro de elegir a la mejor. Tras dudar entre dos candidatas, al final se decidió por Areta, quizás la más gruesa de todas las nodrizas. El sabor de su leche, junto con el tacto de su pezón, fue lo que decidió que la eligiera el rey.
A partir de ese momento Areta se ocuparía de su alimentación. Tendría tra¬bajo para bastante tiempo, pues los hijos de los reyes aunque empezasen a comer de todo, se solían destetar pasados los seis años. Sus pechos se queda¬rían horribles tras el destete, pero no la importaba en absoluto, era el precio que tenía que pagar por tener el orgullo de ser... ¡La nodriza real!
∞
Las estaciones pasaron y Argos siempre tenía tiempo para su hijo. Antes de cumplir el año ya lo llevaba montado en su yegua Isis, a quien conservaba tras el accidente, pues no la consideraba en modo alguno la responsable de aquella desgracia, y subían hasta la roca plana en la que Argos enseñaba a su hijo la belleza de los bosques.
Al cumplir los dos años su regalo fue un caballo enano, que Gerión apren¬dió a dominar inmediatamente, acompañando a su padre en las escapadas campestres.
Era la alegría de palacio. Todo el mundo lo quería, pero no por ser el prín¬cipe, a quien hay que adorar, era su vitalidad lo que daba alegría a cualquier lugar cuando él llegaba. Sus continuas ganas de jugar agotaban a todo el que estuviera cerca. Pero lo que más sorprendía era su apetito, era capaz de co¬mer más cantidad de alimentos que cualquier persona mayor. Sobre todo le encantaban las uvas, podía comerse varios racimos de una sentada. La miel también, Areta le preparaba todas las tardes una rebanada de pan de centeno chorreante de miel, era su merienda favorita.
Al cumplir los seis años cambió su caballo enano por un poni, era tan dies¬tro, que incluso se permitía galopar,
Argos se sentía tremendamente orgulloso de su hijo, al que adoraba. Aún sentía dolor al recordar a Arana, pero la alegría de tener a Gerión mitigaban su perdida. En todos estos años no se había separado ni un solo día de su hijo, quería degustar cada instante a su lado.
Una tarde, mientras paseaba con él hacia su lugar favorito, se dio cuenta de que Gerión no había dicho una palabra en todo el camino. No era un comportamiento habitual en él, a veces su locuacidad era tal que tenía que mandarlo callar para que no huyeran todos los pájaros a su paso.
—¿Te encuentras bien, hijo? No has abierto la boca desde que salimos. Y… Areta me ha comentado que te pasas el día comiendo y que continuamente tienes ganas de orinar...
—No lo sé, padre —contestó Gerión—, últimamente me encuentro un poco mareado, y es cierto que siempre tengo hambre, pero a lo mejor es porque estoy creciendo, ¿verdad padre?
—Seguro hijo… seguro que es eso —pero en el fondo le preocupaba que no fuera ése el motivo de su malestar. Pues si bien es cierto que los niños enfer¬man al dar estirones, el pálido semblante de Gerión le indicaba que no se trataba sólo de eso. Además, Areta también le había comentado que orinaba de manera muy frecuente. Decidió acabar con el paseo, y volver a palacio para que su hijo pudiera descansar.
Gerión se encontraba tan agotado que se fue directamente a sus habitaciones y pasó el resto de la tarde acostado.
Al anochecer su padre fue a verlo, preocupado por su falta de actividad. —¿No quieres levantarte a cenar?, ¿prefieres que te traigan algo aquí? Puedo ordenar que nos sirvan aquí la cena y así no tendrás que desplazarte.
—No padre —contestó Gerión con voz apagada—. No me apetece nada, estoy muy cansado, sólo quiero cerrar los ojos y dormir...
—Está bien —dijo Argos—, ahora te dejaré tranquilo y después de cenar volveré a verte, ¿de acuerdo hijo?
—Sí, padre —su voz era débil. Cerró los ojos y se quedó dormido.
Cuando Argos terminó de cenar llamó a Shane para que le acompañara a ver a Gerión, le comentó el motivo de su preocupación y le pidió consejo.
—Tranquilizaos, mi señor —le dijo Shane—. Veremos qué es lo que le ocu¬rre, a estas edades la fiebre bien puede ser debida al crecimiento, la falta de apetito también. Pero…
Se quedó pensativo, sopesando las palabras, porque no quería preocupar al rey.
—¿Pero qué? —le dijo éste, apremiándole para que contestara.
—Pues… lo único que me parece más preocupante son esos extraños ma¬reos, casi desvanecimientos. Por el momento desconozco los motivos que los producen.
Avanzaron a paso rápido a través de los pasillos hasta llegar a las habitaciones del príncipe. Guardando la puerta celosamente se encontraban firmes, como estatuas de bronce, dos guardianes de aspecto impresionante, armados con unas espadas semicurvas a las que llamaban «falcatas». Con movimientos precisos y coordinados abrieron la puerta para que su rey pudiera entrar, junto con Shane.
Shane colocó su mano en la frente de Gerión, que permanecía dormido, casi inconsciente. A Shane se le escapó una mueca que no gustó nada al rey.
—¿Qué le ocurre a mi hijo?
La angustia con que el rey hizo la pregunta y la ausencia de un diagnóstico preciso, hicieron que Shane permaneciera en silencio. Todos sus conoci¬mientos no eran suficientes en estos momentos.
Argos mandó llamar a Areta para preguntarle cuánto tiempo llevaba el niño sin comer. Su respuesta fue que durante los últimos días sólo había conse¬guido que comiera algún racimo de uvas, pues era lo único que toleraba. Incluso había dejado de tomar las meriendas de miel.
Pasaron los días y, a pesar de los muchos tratamientos administrados por los Draymas, la mejoría del niño estaba lejos de restablecerse. Cada día su ape¬tito disminuía, incluso rechazaba las uvas que tanto le gustaban. Areta sabía que el zumo de uva recién exprimido le daba al cuerpo vitalidad. Seleccionó los racimos más maduros para que fueran más dulces, los desgranó, intro¬dujo las uvas en el mortero y el jugo que obtuvo, lo pasó por un colador.
Metiendo un brazo tras su espalda, lo incorporo para que pudiera tragar sin que se derramase el zumo y, con mucha paciencia, consiguió que se lo bebiera. Areta dio un suspiro de alivio al comprobar que se lo había bebido todo. —¡Esto te pondrá fuerte! —le decía mientras le mantenía pegado a su pecho,
Fue la última noche que el niño abrió los ojos, por la mañana entró en es¬tado de trance, su cuerpo seguía vivo, pero su mente se hallaba muy lejos…
Al tercer día de aquel suceso, su cuerpo y su mente se unieron para aban-donar este mundo. ¡El príncipe Gerión ha muerto!.... El velo negro de la desdicha cubrió como una sombra la ciudad. Argos encendió la pira sobre la que estaba depositado el cuerpo inerte de Gerión. Las llamas subían hacia las estrellas, llevándose con ellas la esencia de la vida.
Por expreso deseo de Argos, sus cenizas no serían encerradas en una urna, tampoco serían enterradas. Quería que el viento de Levante se encargase de llevarlas más allá de las grandes aguas... Las cenizas del niño príncipe...
∞
Argos pasó todo el invierno sin salir de sus habitaciones. Shane iba a visitarle con frecuencia, temiendo que el rey, en su desesperación, cometiera alguna locura. Constantemente le invitaba a que le acompañara a dar un paseo, intentando que abandonara la habitación, pero continuamente recibía la misma negativa a abandonar aquel espacio en el que se había refugiado. Su abandono personal era evidente, llevaba semanas con la misma ropa, ni siquiera se la quitaba las pocas veces que conseguía dormir.
Aquel día, Shane se llevó una agradable sorpresa al encontrar al rey lavado, vestido y con ropas nuevas. Su aspecto, lejos de ser formidable, había mejo¬rado de manera extraordinaria.
—Me alegro de veros tan... bien —dijo Shane al entrar—. ¿Queréis dar un paseo? El viento es fresco, pero el día es espléndido.
—Quiero que reúnas inmediatamente al Consejo de Draymas —fue el sa¬ludo con el que le recibió Argos—. Debemos tratar un asunto de suma gravedad.
∞
La sala del consejo tenía forma rectangular. Estaba construida en piedra tallada, como el resto del palacio, y estaba protegida por un foso que la rodeaba. Solamente existía una entrada, que era vigilada noche y día por una guardia especial formada por «Athobas». De los cuatro grados que com¬ponían la jerarquía de los Draymas, los Athobas eran el inferior, los que habiendo demostrado que pueden llegar a ser Draymas, han sido los últimos en incorporarse.
No tenían derecho a llevar túnica. Su indumentaria se componía de una camisa larga del color de la tierra tras la lluvia, que ataban a la cintura con una cinta de color verde. Una especie de calzas protegía sus piernas.
Su misión principal era custodiar el edificio del consejo, en cuyo interior también se encontraban los aposentos y zonas de estancia de los Draymas, como los baños, comedores, centros de estudios, donde debatían toda clase de asuntos...
El mantenimiento de esos servicios estaba a cargo de los «Ytrahé». Aún no son considerados verdaderos Draymas pero ya tienen derecho a llevar túni¬ca. Su misión es que no les falte de nada a sus Tutores, que se preocupen solamente de estudiar la manera de mejorar la vida. No se les considera esclavos, porque podrían abandonar su puesto en cualquier momento. ¡Pero no lo harán!, pues saben que solamente están atravesando un periodo de tránsito. Cuando son elegidos para entrar, son asignados a un Tutor al que servirán. Éste procurará instruirlos, para que estén preparados cuando llegue el día en que puedan convertirse en verdaderos Draymas.
∞
El interior de la sala del consejo era colosal. No sólo por su tamaño, que era de sesenta pasos de largo por treinta de ancho, sino por su belleza. Lo primero que destacaba era el suelo, hecho con vigas de roble tan pulidas que uno podría reflejarse. La altura de su techo, de más de 30 pies, permitía que enormes esculturas decoraran amplios espacios.
En el tercio final del salón, una hilera de bancos descansaban adosados a las paredes laterales, y al fondo, sobre un ancho pedestal de mármol blanco, había un gran banco tallado del tronco de un solo castaño, en el que había tres asientos labrados.
El asiento central estaba reservado al rey y a su derecha se sentaba el Drayma Mayor, que en estos momentos era Shane, quizás la persona en quien más confiaba Argos. Era alto, de cabello largo y canoso, nariz afilada, ojos azules y mirada inteligente. La mayor cualidad de Shane era su templanza, era capaz de razonar incluso en los momentos más críticos. Su túnica morada le identificaba como el mayor de los Draymas.
Delante de él había un atril de oro, con dos de los libros pertenecientes a «los Doce Vitales». Uno de ellos era el de las pócimas, llamado Kalder, y el otro trataba sobre las hierbas medicinales, llamado Kurer.
El Sembrador de dudas disponía de otros dos de los «Vitales», el dedicado a las estrellas, cuyo nombre era Korpos, y el libro de los pensamientos, cono¬cido como Krito.
Argos también poseía uno, quizás el más esencial para el gobierno de su rei¬no, era el libro de las leyes básicas, escrito en el principio de los tiempos por Habis, primer rey terrenal de Tartess. Se le conocía con el nombre de Khasos y, al igual que todos los «Vitales», había sido fabricado con la piel de Kastas.
viernes, 11 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
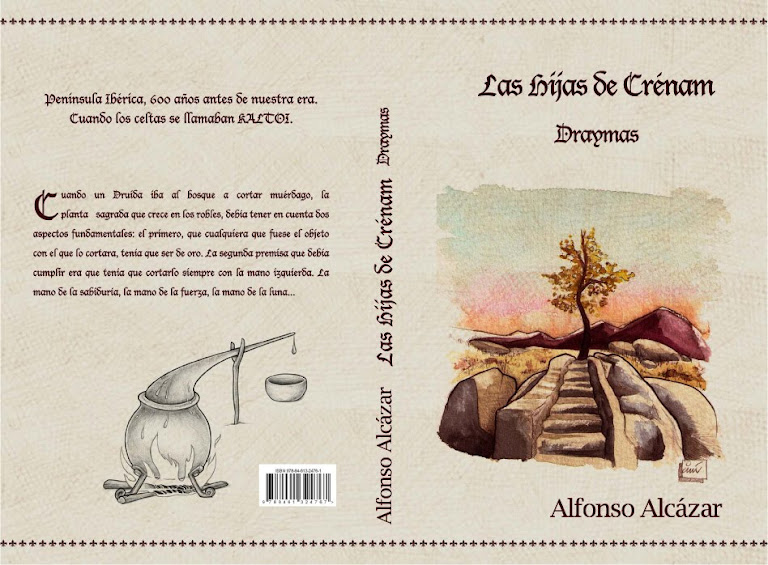
No hay comentarios:
Publicar un comentario