La cueva del águila
Nabalé abrió los ojos. Se sentía muy mareada y la pierna le dolía terriblemente. No sabía dónde se encontraba, parecía una especie de caverna bastante profunda pues no conseguía ver el final.
En un primer momento pensó que la había cogido un oso y la reservaba para la cena, pero al echar un vistazo a su pierna, comprobó que tenía una capa de barro y musgo. Estaba segura de que un oso no había sido el «culpable» de su traslado desde la madriguera. El misterio iba a tardar poco en resolverse. La silueta de un «gigante» tapaba la entrada de la cueva inundando de oscuridad el interior.
Se arrastró hasta la pared asustada, el aspecto de aquel hombre parecía el de un oso cubierto con toscas pieles y con la cara llena de pelo. A la luz de la antorcha que encendió, sólo se distinguían unos grandes ojos grises que la mi¬raban… Ante la mirada de terror de Nabalé, el hombre intentó tranquilizarla.
—¿Qué tal estás? —le preguntó con una voz que el eco de la caverna se encargó de amplificar. Nabalé no respondía, estaba demasiado asustada como para hablar.
—Has dormido dos días —la informó el gigante.
Los ojos de Nabalé se abrieron de sorpresa. ¡Dos días! ¿Y su hermana? ¿Y su gente? ¿La estarían buscando?
—¿Quién eres? —preguntó Nabalé—, no te había visto nunca, ni siquie¬ra conocía esta cueva.
—No importa quien sea yo —contestó el hombre en un tono agrio—. Déjame que eche un vistazo a tu pierna.
Nabalé se relajó de inmediato. Era seguro que si ese hombre hubiera querido hacerla daño no la habría curado y, sentándose en una piel que estaba tendida en el suelo, empezó a quitarse aquella especie de cataplasma.
—Quieta —ordenó el hombre en tono autoritario—, ya lo haré yo. —Y con suaves movimientos le quitó todo el envoltorio de la pierna. Con un trozo de piel de conejo en forma de gamuza, mojado en un cuenco de madera, limpió la herida.
El contacto de aquel líquido con la pierna le produjo a Nabalé un dolor agudo, casi una sacudida.
—Tranquila, tranquila —la dijo el hombre—, que te escueza es signo de que está curando. En unos días te encontrarás perfectamente.
—¿Fuiste tú quien me sacó de aquella madriguera? —preguntó Nabalé tímidamente.
—¿Es que ves a alguien más por aquí? —le respondió el hombre.
—Y… ¿no me preguntas cómo llegue hasta allí?
—No me interesa tu vida —fue la respuesta del gigante—. Tan sólo quiero perderte de vista.
Nabalé, visiblemente enojada por el trato de aquel hombre, intentó po¬nerse en pie para marcharse pero al apoyar la pierna izquierda, una mueca de dolor se dibujó en su cara y cayó al suelo como si fuera de piedra.
Aquel hombre ni se inmutó ante el dolor de Nabalé, tan sólo dijo:
—Aún es pronto, debes descansar, mientras tanto, yo iré por leña para hacer fuego y cocinar —. Nabalé vio la silueta de aquel hombre dirigirse hacia la entrada de la cueva, su inmensa figura se movía ágilmente entre aquel laberinto.
Al quedarse sola comenzó a estudiar detenidamente aquel lugar. Recor¬daba que en el exterior hacía calor, pero allí el ambiente era fresco y hú¬medo. Las paredes rezumaban y desde el interior se oía un rumor de agua. Pensó que posiblemente algún río subterráneo cruzaba la caverna.
La curiosidad por explorar el lugar la hizo levantarse, con mucho cuida¬do de no apoyar su pierna herida. Cogió una de las antorchas que había encendidas y a la pata coja se dispuso a recorrer aquel laberinto.
Estalactitas y estalagmitas aparecían ante ella, que procuraba andar des¬pacio para no escurrirse, pues debido a la humedad el suelo estaba muy resbaladizo. Comenzó un pequeño descenso que la condujo hasta una gran sala. La primera impresión se la llevó al descubrir a su derecha, entre las rocas, una en forma de tortuga. El parecido era asombroso. Le encantaba relacionar las piedras con animales y ese primer encuentro la animó a se¬guir buscando.
A su izquierda había una enorme columna partida por la mitad. Siguió caminando con mucho cuidado y al fondo de la galería a la derecha, se encontró con otra de las caprichosas formas que adoptaban las piedras.
En esta ocasión le pareció que aquella piedra que colgaba del techo tenía la forma de un águila con las alas desplegadas, la luz de aquella antorcha lograba dar sensación de vuelo en aquel trozo de roca. Pero no acabaron ahí sus sorpresas, al volver de nuevo hacia la salida, una liebre colgaba del techo con la cabeza hacia abajo como si se preparara para zambullirse en el agua.
Siguió explorando el lugar imaginándose que todos aquellos animales estaban vivos. Y de repente se llevó un buen susto. Una cabeza de toro parecía salir de la pared. Era una cabeza enorme, negra, incluso parecía que la miraba.
Volvió hacia el lugar del que había partido, pues la pierna le molestaba bastante y no quería cargarla demasiado. Iba pensando en aquel extraño personaje que la había salvado. No podía ser un druida, pues su aspecto distaba mucho de lo que se esperaba de «el que conoce el roble». Pero sin embargo tenía los conocimientos suficientes para curar, en eso no había duda.
Su pierna era el mejor ejemplo. Se volvió a sentar sobre la piel extendida en el suelo, cuando algo llamó su atención.
En un saliente de la pared estaba colgado su zurrón. Aquel hombre lo habría recogido junto a ella… volvió a levantarse y, agarrándose a la pared, consiguió llegar hasta él, alargó la mano todo lo que pudo para cogerle, pero un grito la hizo volverse hacia la entrada de la cueva.
El gigante había entrado sin que ella se diera cuenta y la miraba de una manera preocupante.
—¿Qué intentabas hacer? , ¿querías robarme el zurrón?
—¡No! —gritó Nabalé—, ¡no soy una ladrona! Ese zurrón lo encontré yo…
—¿Tuyo? Además de ladrona eres una mentirosa. Ese zurrón sólo puede pertenecer a un Drayma.
—¡Te digo que ese zurrón es mío! Te puedo decir lo que hay en su interior.
—¿Es que también eres adivina? —dijo el hombre en tono de burla.
—Hay un pergamino blanco con muchos símbolos extraños y un alfiler de oro con la cabeza de un gato o algo parecido —puntualizó Nabalé.
El gigante pareció aturdido por la seguridad con que había descrito los objetos del interior, pensó que lo habría cogido antes de que él volviera.
—¿Cómo sabes eso? —en el tono de su voz se notaba preocupación.
—Ya te he dicho que es mío, y bien sabes que lo cogiste de la madriguera donde yo estaba… ¡Mi madre ha muerto por culpa de ese zurrón!
El hombre se dirigió hacia el zurrón, que tiró al lado de Nabalé.
—Quiero que me digas si el zurrón que tenías era como éste. —A Na¬balé, al tenerlo delante, le pareció que aquel zurrón era más nuevo, incluso las tiras de pelo que servían de cierre le parecían distintas, eso la confundió.
En su interior estaba el pergamino blanco, lo que hizo que se sintiera aún más confusa, pero al desplegarlo pudo comprobar que los símbolos dibujados eran diferentes.
—Se parece, pero los dibujos no son iguales.
En ese momento un escalofrío recorrió la espalda del gigante. La palidez alcanzó su cara y tuvo que sentarse porque le fallaban las piernas.
—¿Quieres decir que tú tienes uno igual?
—Ya te lo he dicho —le respondió Nabalé—, ha debido quedarse en la madriguera.
—Por favor, dijo el hombre, cuéntame ¿cómo ha llegado hasta ti ese zurrón?
Nabalé empezó a contarle todo lo ocurrido en su encuentro en el bosque con aquellos hombres, el ataque de los lobos contra el anciano y su madre, su bajada a través del río, la suerte que tuvo de que apareciera aquella nu¬tria y, por fin, su pelea con el castor. El resto ya lo conocía.
El hombre, escuchaba en silencio, casi sin pestañear. No la interrumpió en ningún momento, y cuando Nabalé terminó su historia, solamente le hizo una pregunta:
—¿Podrías reproducir el sonido que hizo que los lobos se marcharan?
—Era una especie de aullido... parecido a un silbido muy potente.
El gigante introdujo su dedo pulgar y meñique bajo su lengua y con la otra mano se palpaba la garganta, sopló con fuerza. El sonido que escuchó amplificado por el eco de la cueva dejó paralizada a Nabalé.
—¿Era parecido a esto?
—Sí —dijo la joven sorprendida—. Era exactamente igual. ¿Cómo lo has hecho?
—¿Estás segura de que ése era el sonido que escuchaste?, ¿tal vez te con¬fundas?
—¡No me equivoco! Puedo olvidar muchas cosas... pero el sonido que escuché mientras moría mi madre no lo olvidaré jamás...
—Debes quedarte aquí —le dijo el hombre preocupado—, yo voy a regresar hasta la madriguera para ver si puedo recuperar el otro zurrón.
Diciendo esto el gigante se dirigió a la salida. Sus movimientos se habían vuelto más pesados, más torpes, como si una tremenda carga se hubiera posado sobre sus hombros.
Nabalé se volvió a quedar sola en aquella inmensa caverna. Los sonidos de las gotas al caer en diversos charcos, eran su única compañía.
En esos momentos se dio cuenta de que aún no había salido al exterior. Apoyándose sobre sus manos logró levantarse y, ayudándose de un palo grueso a modo de bastón, comenzó a andar hacia la salida. Debía tener mucho cuidado con el suelo resbaladizo. Al apoyarse en las paredes notaba la humedad, era el agua que luchaba por atravesar aquellas piedras, consi-guiendo transformarlas en bellas figuras. Sólo le restaba subir una pequeña rampa y habría conseguido su objetivo.
La luz que provenía del exterior le hizo daño en los ojos, y los tuvo que cerrar para evitar deslumbrarse. El aire fresco de la mañana fue un regalo para su cuerpo, que absorbía agradecido los rayos del sol.
Parecía que aquella caverna, rodeada de castaños y robles, estaba situada en un cerro. Al mirar al cielo, que estaba limpio de nubes, se deleitó con el vuelo circular de un águila. La suavidad con que planeaba y su imponente presencia, maravillaron a Nabalé. Volaba libre, majestuosa, con las alas extendidas seguramente buscando alguna presa.
Nabalé pensó que aquella caverna siempre la recordaría como: «la cueva del águila».
Se sentó en una roca que había sido calentada por el sol para esperar el re¬greso de su salvador. La tenía intrigada la coincidencia de los zurrones. ¿Cómo era posible que aquel hombre tuviera uno igual? Esperaba que pudiera recupe¬rarlo… tal vez fuera importante. Al menos deseaba que las dos muertes que había presenciado no fueran en vano, sobre todo la de Crénam...
El sol estaba en lo más alto cuando vio aparecer entre los castaños la enorme figura de aquel hombre. A la luz su aspecto era aún peor, tenía la barba y los pelos más sucios que había visto en su vida. Y sobre su hom¬bro… ¡colgaba el zurrón!
La tristeza de sus ojos grises reflejaba su preocupación.
—¡Lo has encontrado! —gritó Nabalé—. ¿Qué ocurre? —le preguntó al verle la cara.
—¡Debemos entrar! —contestó casi sin mirarla.
Nabalé se apoyó en el brazo de aquel hombre para bajar la pequeña ram¬pa y seguidamente sentarse y poder relajar la pierna herida.
—¿Me vas a contar lo que ocurre?, después de todo lo que me ha pasado creo tener derecho a una explicación —le pidió Nabalé.
—Sí, creo que tienes ese derecho. En primer lugar, he de decirte que te has visto envuelta en una terrible historia. Una historia que empezó hace mucho tiempo. Pero cuyo desenlace puede estar cercano. Aún me faltan muchos datos, pero creo comprender lo que ha ocurrido. Has sido muy valiente al salvar este zurrón, ni siquiera te puedes hacer una idea de lo importante que es.
Aquella afirmación reconfortó a Nabalé, pues significaba que la muerte de su madre no habría sido inútil. —Ponte cómoda —le pidió el hom¬bre—, la historia que vas a oír es… tan cierta como larga. Debes escuchar atentamente sin interrumpir hasta que haya concluido, ¿de acuerdo?
Nabalé le contestó haciendo con la cabeza un gesto de asentimiento y se dispuso a escuchar el relato.
viernes, 11 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
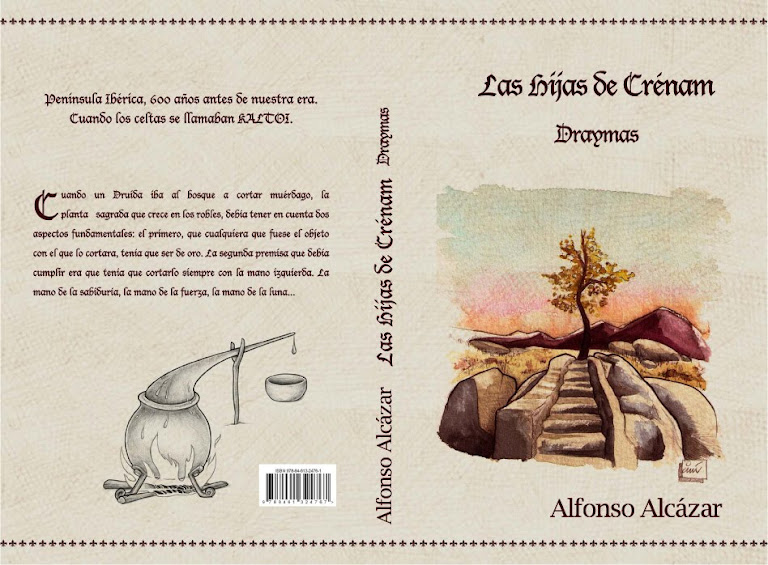
No hay comentarios:
Publicar un comentario