La llamada de Nesis
El aroma del romero encubría la terrible tragedia que estaba a punto de suceder. Se podía decir que aquella mañana era una más en la vida de Nabalé. Se encontraba en esa edad en que las mujeres aún son niñas pero creen que ya lo han aprendido todo.
Era tiempo de rebeldía, de buscar constantemente la confrontación con sus mayores, no podía entender el hecho de que dirigieran su vida.
Tenía ojos grandes color miel, nariz recta, labios gruesos, pelo castaño, la mirada vivaz… y un genio insoportable. Se creía capaz de enfrentarse a cualquier situación sin ayuda de nadie, siempre llevaba ropa de «batalla», con la que poder arrastrarse por cualquier lugar en busca de alguna presa, sin temor de romper las prendas. Al contrario que su hermana, que siem¬pre llevaba vestidos de lino o lana decorados con diminutas flores, y en ocasiones con cuadrados o complicadas figuras geométricas, Nabalé vestía calzas largas de piel, anudadas por debajo de las rodillas, camisas claras de lino, ceñidas por un cinturón de cuero con una pequeña hebilla rectangu¬lar y botines de piel de ciervo hechos de una sola pieza.
Esta vez el objetivo de su enfado era Crénam, su madre. Se había em-peñado en que ella y su hermana Sheret, la acompañaran al amanecer a recolectar flores y raíces para realizar aceites esenciales. Decía que ése era el mejor momento para recoger los componentes que luego, mediante pro-cedimientos secretos, conseguía transformar en toda clase de linimentos y esencias.
Desde que era muy pequeña su madre había intentado enseñarla, pero a ella le interesaba más salir a cazar con su arco, con el que se sentía segura pues era muy hábil, que permanecer en casa con Crénam, que finalmente tuvo que compartir sus conocimientos con Sheret, a quien le encantaba todo lo relacionado con la fabricación de aceites.
Sheret era muy diferente a Nabalé. A pesar de la diferencia de edad te¬nían la misma altura, pero sus cabellos eran más claros, labios finos, nariz más respingona y sus ojos eran de un azul verdoso. Pero no sólo eran di¬ferentes físicamente, también su carácter era más dulce, su ingenuidad le había ocasionado más de un problema, y le encantaba ayudar a Crénam, pasaba mucho más tiempo con ella que su hermana.
Pertenecían a un grupo de pueblos con la misma cultura que se hacían llamar «Kaltoi», sus conjuntos de moradas, se conocían como Castros.
La bajada desde Castrosia era empinada, pues, al igual que todos los Castros, se erigió en lo alto de una colina para poder disponer de una mejor defensa en caso de ataque. Estaba cercado por un ancho foso con un muro de piedra en el interior, las pequeñas casas redondas estaban construidas también de piedra, y con un tronco de madera en el centro en el que se apoyaba la estructura que sujetaba el tejado, compuesto de paja y barro.
Las casas estaban colocadas en absoluto desorden, en solitario o en gru¬pos de tres o cuatro dentro del Castro. Disponían de varios pozos, con las paredes y el suelo cubiertos de arcilla, que les servían como almacenes de grano. También había un lugar para los artesanos que trabajaban el cuero, la lana, e incluso los metales.
∞
Cuando estaban a punto de alcanzar el robledal, que se prolongaba por la orilla del arroyo que llegaba hasta el castro, oyeron unos gritos a sus espaldas:
—¡Nabalé! ¡Sheret!
Al volverse pudieron ver como corrían hacia ellas los hermanos: Shet y Thas. —Espera mamá —le gritó Sheret a Crénam—. Shet y Thas nos llaman.
—Venga… no os entretengáis que se nos está haciendo tarde —les apre¬mió Crénam.
Quien no hubiera visto nunca a los dos hermanos podría pensar que sus ojos le engañaban. Eran exactamente iguales, gemelos idénticos. Los mismos ojos claros, el mismo color trigo de pelo, diminuta nariz, y el mis¬mo tono de voz. Vestían una especie de sayo fabricado con lino de color marrón oscuro que les llegaba por debajo de las rodillas, y que sujetaban con una humilde correa de piel anudada. Unas sencillas sandalias de cuero duro protegían sus pequeños pies. Hasta en los andares eran repetidos.
Iban siempre acompañados de un amigo «muy especial». Una comadreja a la que habían puesto de nombre «Colmillos», pero a la que llamaban «Colmi». Tenía una mancha blanca en el ojo izquierdo que le hacía incon¬fundible entre sus congéneres, la cola era de color pardo, y su vientre era totalmente blanco, excepto por dos pequeñas manchas marrones.
No habían cumplido los ocho años, pero se pasaban el día en el bosque disfrutando de la naturaleza, y cazando algún conejo con Colmi, así con-tribuían proveyendo de carne a sus abuelos, con los que vivían, ya que sus padres hacía tiempo que habían muerto. Siempre iban con un trozo de pa-loduz en la boca, les encantaba el sabor dulce de aquella raíz, que recogían de una planta que crecía al lado del río. También eran expertos en fabricar pulseras con hilo de esparto, que coloreaban con tintes vegetales. Thas se inclinaba por el color azul, mientras que a Shet le encantaba el rojo.
—¿Dónde vais? —preguntó Thas a Sheret colocándose a su lado.
—Vamos hasta el bosque de la ribera a recoger lila y mejorana —le res-pondió Sheret.
—Pues nosotros vamos a cazar conejos. Hoy iremos hasta los altos pra¬dos, allí hay muchas madrigueras, y Colmi los sacará —decía Thas, mien¬tras acariciaba la cabeza de su mascota.
Un chillido desde el cielo llamó la atención del grupo. Al mirar hacia arriba, vieron cómo un halcón planeaba sobre sus cabezas. Era un mag¬nifico animal cuya envergadura y garras podrían convertirlo en peligroso.
En cuanto Nabalé descubrió la presencia del animal miró hacia el suelo buscando un palo. Encontró uno tan largo como su brazo, lo cogió por sus extremos con ambas manos y, estirando los brazos, lo sujetó por encima de su cabeza.
En ese preciso instante, el halcón plegó las alas y se lanzó en picado hacia Nabalé a una velocidad formidable. Cuando estuvo a un palmo del palo desplegó las alas posándose suavemente en él.
Nabalé bajó los brazos hasta que la cabeza de aquel magnífico animal estuvo a la altura de sus ojos. El ave acercó su pico a la cara de Nabalé y se frotó con ella a modo de saludo emitiendo unos suaves sonidos mientras la miraba con sus grandes ojos negros rodeados de un anillo color oro.
—Hola Piya —la saludó Nabalé—, ¿dónde has dejado a Drum? — Un silbido desde lo alto de un monte fue la respuesta a sus preguntas. Era Drum el que silbaba para llamar a Piya, el halcón hembra que le había regalado Nabalé.
La había recogido recién nacida, probablemente caída del nido, y la ali-mentó con sobras de carne de la comida. Al principio, Crénam permitió que la tuviera, pero a medida que fue pasando el tiempo y Piya crecía, la casa no era lo suficientemente grande para todos y su madre le pidió que se deshiciera de ella. En un primer momento pensó en soltarla, pero en ese caso no la hubiera vuelto a ver. La solución la encontró en Drum.
Era pastor y pasaba mucho tiempo en los prados. Tenía el pelo claro, ojos azules, cabeza grande y barbilla cuadrada, lo que le otorgaba un aspecto de mayor edad que la que tenía. Solía vestirse con calzas largas de lana cruda, camisa tosca de lino y un chaleco también de lana. Protegía sus pies con unas botas de piel de cabrito. Con él, Piya no tendría problemas de espacio y además conocía los sentimientos por el halcón de aquel niño atrapado en el cuerpo de un hombre.
Cuando se lo regaló, Drum estuvo encantado. Enseguida congenió con el ave, a quien ni siquiera cambió el nombre. La enseño a cazar sin que se comiera las presas, incluso la enseñó a pescar en los ríos. Pero Drum aún sentía celos cuando Piya se escapaba de vez en cuando para saludar a Nabalé...
—Hola Drum, parece que no te quieren ni los halcones —se burlaba Nabalé mientras acariciaba el pico de Piya.
El pastor llegó sofocado hasta el camino. De su zurrón sacó un enorme guante de cuero que usaba para sujetar a Piya, a la que colocó en su mano.
La voz de Crénam les volvió a recordar que se les hacía tarde. Nabalé se despidió de su «amiga» y continuó la marcha.
Al término del robledal el camino se bifurcaba. Shat y Thes se desviaron hacía los altos prados, mientras ellas debían continuar hasta el bosque de ribera.
El bosque estaba plagado de robles, castaños, acebos, avellanos y multi¬tud de especies vegetales. Para abarcar más terreno, Crénam decidió que se separarían. Nabalé y Sheret irían hacía el río mientras ella se dedicaba a las laderas, por ser un trabajo más fatigoso... A ella no le importaba realizarlo, había pasado suficientes penalidades a lo largo de su vida como para que una simple ladera de montaña fuera un obstáculo para su trabajo.
Estaba acostumbrada al trabajo duro. Perdió a su compañero cuando Sheret aún no había nacido y se tuvo que volver desde Halstat, donde había sido enviada en su juventud para aprender a elaborar aceites de la mano de su tía, que era la proveedora de palacio en aquella remota ciudad.
Aunque la juventud hacía tiempo que la abandonó, conservaba una figu¬ra envidiable y el pelo largo castaño le otorgaba vitalidad. Llevaba puesto un vestido muy usado de lino color crudo y como único adorno una pul¬sera de plata con la forma de tres hilos entrelazados.
No había tenido tiempo de buscar otro compañero pues la educación de sus hijas se lo había impedido hasta ahora. Gozaba de una alta posición dentro del castro, ya que principalmente fabricaba aceites para Drago, el «Gran-Dru», que tenía plena confianza en la bondad de sus preparados.
Nabalé prefería tumbarse junto al arroyo en vez de buscar flores. A She¬ret sí que le gustaba esa labor, disfrutaba de esos paseos por el bosque, se emocionaba al descubrir una nueva variedad de planta, o simplemente con la perfección que desplegaba la naturaleza al disponer los pétalos de algu¬nas flores. Su madre le había enseñado varias maneras de tratarlas, ya fuera macerando los pétalos o machacando las raíces.
Pero el verdadero secreto de Crénam consistía en una olla de barro con una tapadera muy especial: una especie de embudo completamente cur¬vado a un lado y con un agujero muy fino en su final, por el que salía el precioso líquido al calentar la olla. En ella, previamente habrían vaciado el producto del que querían extraer la esencia.
El trabajo de Sheret consistía en mantener frío aquel embudo aplicando constantemente trapos mojados. Crénam siempre le había dicho que el verdadero secreto era esa tapadera. Que jamás se lo dijese a nadie. Mien¬tras sólo ellas conocieran el proceso serían muy poderosas y apreciadas por todos…
∞
Nabalé se levantó sobresaltada, oyó que alguien venía corriendo y jadean¬do. Sheret también lo había oído y miraba preocupada a su hermana, que le hizo señas para que se escondieran entre unas zarzas. Las prisas por me¬terse provocaron que se arañaran los brazos y la cara, pero el miedo que sintieron hizo que ni siquiera se dieran cuenta de ello...
Desde las zarzas pudieron ver que quien corría era una persona mayor con una túnica verde muy ajada. Era perseguido por una manada de lobos que le alcanzaron frente a las zarzas...
Los lobos se ensañaron con el pobre hombre mordiéndole por todo el cuerpo. En cuanto lograron derribarle se abalanzaron sobre su garganta. El anciano luchaba denodadamente por protegerse la cabeza con sus manos, pero sólo conseguía que éstas fueran mordidas con saña. Sheret se quedó muda de la impresión, se tapaba los ojos para no mirar aquel horrible espectáculo. Nabalé era mucho más fría y pensaba que en el caso de ser descubiertas por aquellos animales, la protección de las zarzas no sería su-ficiente.
Aunque los lobos no las pudieran ver si que podrían olerlas... Y la sangre que manaba de las heridas de sus brazos, sería un reclamo irresistible.
Tal como había imaginado, uno de aquellos lobos empezó a olfatear el aire, buscando el origen de aquel olor… pero cuando se acercaba a las zar¬zas, un grito desgarrador le hizo salir huyendo junto con sus compañeros, abandonando al hombre que yacía en el suelo inmóvil.
El grito provenía de Crénam, que había acudido armada de un palo creyendo que atacaban a sus hijas. En cuanto la vieron aparecer, las dos hermanas salieron de su escondite abrazándose a su madre.
—Vaya susto —dijo Crénam soltando un suspiro—, creí que los lobos os atacaban a vosotras.
—¿Estará vivo? —indicó Nabalé señalando al anciano.
Crénam, tras el susto se acercó hasta el hombre al que dio la vuelta, com-probando hasta qué punto eran feroces los lobos. Tenía el cuello mordido y perdía abundante sangre, su mano derecha había desaparecido y con el muñón, señalaba un zurrón que estaba tirado a su lado.
Crénam indicó a Sheret que lo acercara, pero cuando lo trajeron, el hom¬bre sólo pudo decir una palabra antes de morir: «Noblo».
Abrieron el zurrón, de aspecto extraño. Tenía forma de estrella de ocho puntas con dos anillas de alabastro en las que se enganchaban dos finas tiras de algún tipo de pelo, que hacían la función de cierre. En el centro del zurrón estaba también grabada en relieve la estrella de ocho puntas.
Al abrirlo comprobaron que solamente había dos objetos en su interior: el más grande era un pergamino de un color blanco puro perfectamente doblado, que contenía unos extraños símbolos incomprensibles para ellas. El otro objeto era un broche que se utilizaba para sujetar las capas, era de alabastro con forma oval y tenía tallado en relieve una serpiente enroscada en una vara.
Les pareció extraño que aquel hombre tuviera tan pocas pertenencias, la gente solía viajar con algo más de equipaje... Nabalé miró de nuevo en el zurrón por ver si quedaba algo, y al introducir la mano… se pinchó. Un vistazo al interior le permitió comprobar que era un pequeño alfiler, tan largo como un dedo pero mucho más fino, y con la cabeza de un gato o un animal muy parecido.
Crénam se fijó en el broche y en la serpiente enroscada, llegando a la conclusión de que aquel era un «hombre sabio». Un sanador.
—Debes ir a avisar al jefe —ordenó Crénam a Sheret—. Ve corriendo. Nosotras esperaremos aquí hasta que vuelvas.
Nabalé se quedó junto a su madre mientras su hermana corría en di¬rección al Castro. Se dedicó a observar con más detenimiento el curioso zurrón, pero había algo en el ambiente que la inquietaba, no sabía muy bien el motivo, pero se sentía intranquila.
Fue Crénam quien se dio cuenta de que algo raro ocurría, el silencio en el bosque era total, un aviso de que los animales tenían miedo, ni siquiera los pájaros se atrevían a piar. Los lobos aún andaban cerca.
Preocupada por Nabalé, le pidió que se subiera a un sauce que descansa¬ba sobre el río, y ésta, colgándose el zurrón del anciano, empezó a trepar.
Aún no había alcanzado la primera rama cuando escuchó cómo la ma¬nada se abalanzaba sobre su madre, que la gritaba que no parase de subir mientras soportaba las mordeduras intentando dar tiempo a su hija para que se pusiera a salvo. —¡No te pares! —gritaba desesperada Crénam.
Nabalé se debatía entre obedecerla e intentar ayudarla. El pánico la tenía paralizada, ni siquiera era capaz de mirar el salvaje ataque… Los gritos de Crénam pronto se silenciaron…
Aquellos animales siguieron ensañándose con ella hasta que un sonido extraño, casi gutural, como un silbido metálico, logró que todos desapa-recieran.
El sonido de cascos de caballos hizo que Nabalé se escondiera entre la unión de dos enormes ramas. Varios jinetes, acompañados de soldados a pie aparecieron en el claro donde se produjo el ataque. Uno de aquellos hombres se acercó hasta los despojos del anciano y empezó a buscar algo entre sus harapos.
—¡No está el zurrón! —gritó el soldado dirigiéndose al que parecía ser el jefe.
—Buscad por todos lados —les increpó Ghan, pues así se llamaba. Era de una estatura imponente, con anchas espaldas, sus ojos eran comple¬tamente negros, al igual que sus largos cabellos sujetos por una fina tira de cuero sobre la frente. Los rasgos de su cara eran duros, barbilla ancha, pobladas cejas y tenía unas manos enormes, capaces de partir la columna de un hombre de un solo golpe.
Nabalé no se atrevía ni a respirar, las lágrimas se deslizaban en silencio por sus mejillas precipitándose al río. En la posición que se encontraba no la podían ver desde abajo, pues la ocultaban las ramas del sauce.
Los soldados seguían registrando cada matorral, mirando entre la maleza en busca de lo que les había pedido Ghan. Se percibía el temor ante la impaciencia de su jefe. Conocían el genio de Ghan y no querían hacerlo enfurecer más de lo que estaba. Uno de ellos se acercó hasta el río y se quedó observando unos extraños círculos en el agua… Eran las lágrimas de Nabalé que formaban hondas al caer al río.
El soldado dirigió la vista hacia las ramas del sauce buscando el origen de aquellas gotas cuando… ¡descubrió a Nabalé!
—¡Ahí está! —gritó— ¡Y lleva el zurrón!
—¡Rápido! ¡Cogedla! —ordenó Ghan— ¡Traedme ese zurrón u os sacaré la piel a tiras!
Inmediatamente se encaramaron dos hombres al sauce. Nabalé no tenía escapatoria. Aquellos individuos la atraparían en cuestión de momentos.
El dolor por la pérdida de su madre se transformó en una lucha por su supervivencia, tenía que escapar de aquellas gentes... ¿pero cómo? Sentía cada vez más cerca aquellos soldados de dedos mugrientos que se alargaban hacía ella, la mirada que percibió en el que se encontraba más cercano la inquietó aún más. Tenía el brillo de quien se sabe triunfador...
Sin pensárselo dos veces se lanzó al río. Era su única oportunidad. La fuerte corriente la arrastró, alejándola por el momento de aquellos salvajes.
La rabia de Ghan fue inmensa al ver que sus soldados habían dejado escapar «el zurrón». Desde el caballo, y con el látigo, empezó a fustigarlos de una manera cruel.
Un extraño personaje se colocó a su lado, llevaba una túnica de color verde e iba cubierto con una fina capa de lana de color negro, la capucha que llevaba sobre la cabeza no permitía verle la cara, pero debía ser alguien importante ya que Ghan dejó de pegar a los soldados.
—Señor —dijo un soldado—, Tarcos os llama.
—Coged a la chica —ordenó Ghan— yo voy a ver qué quiere ese...
∞
Nabalé continuaba siendo arrastrada por la corriente y pensaba con pre-ocupación que eso la alejaría cada vez más de su hogar, pero no tenía otra opción, ya que los hombres de Ghan la perseguían desde la orilla. Estaba acostumbrada a nadar, pues la encantaba desde que era pequeña, pero le preocupaba la cantidad de flechas que le estaban empezando a disparar. Al oír silbar sobre su cabeza las primeras, se sumergió en el agua. En esa parte del río el caudal era profundo, por lo que los soldados no se atrevían a meterse, pero Nabalé conocía el río y sabía que tras el próximo recodo empezaban los rápidos. Allí las aguas eran menos profundas, pero lo que más temía era que se trataba de un río en el que abundaban los salmones y donde hay salmones también hay osos, que tratan de atraparlos desde lo alto de las cascadas cuando intentan remontar el río para desovar.
Sus temores se hicieron realidad. Justo frente a ella, dos osos aguardaban como centinelas el paso de su alimento.
Intentó desviarse hacía la orilla opuesta de la que venían sus perseguido¬res, pero el ruido de sus brazos al nadar llamó la atención del más grande de los osos, que fue corriendo hacía el lugar al que se dirigía. La esperaba babeando. Alzado sobre sus patas alcanzaba la altura de dos hombres. Se movía nervioso y, esperando el delicioso bocado que venía hacía él, sus brazos no dejaban de dar zarpazos al aire como si se estuviera entrenando para la ocasión.
Nabalé varió su dirección hacía la cascada en la que se encontraba el segundo oso, que seguía pendiente de los salmones. Conocía el lugar, la altura del agua en aquella zona era de apenas cuatro palmos. Si conseguía acercarse lo suficiente sin que la viera el animal, podría coger impulso y saltar hasta la poza donde descargaba el río.
Algunos de sus perseguidores ya se habían metido en el agua y los demás desde la orilla no dejaban de lanzarle mortíferos dardos. Apoyó las manos en el lecho del río y, cogiendo impulso, se levantó para saltar. El intenso dolor que recibió al clavársele una de aquellas flechas en su muslo izquier¬do, le hizo perder toda la fuerza al salto.
Cayó muy cerca de la cascada, quedando atrapada en el remolino que formaba el agua.
Empezó a girar de forma violenta, luchaba con todas sus fuerzas para escapar de aquella trampa, pero el cansancio empezó a agotarla. No quería soltar el aire que tenía en los pulmones, si lo hacía, la necesidad de respirar la ahogaría. Debía aguantar el mayor tiempo posible la respiración, prefe¬ría perder el conocimiento a tragar agua. Aquella sensación la tenía al bor¬de del pánico. Las continuas vueltas empezaron a marearla y la sensación de ahogo era insoportable. En ese momento creyó ver una sombra cruzar frente a ella. Más como un impulso que como un deseo, alargó la mano y consiguió agarrar algo peludo. En otro momento lo hubiera soltado con asco, pero ahora no le importaba lo que fuese si conseguía sacarla de allí.
Era una nutria, que intentando zafarse de Nabalé dio un fuerte tirón que la hizo salir del remolino. Nadó de manera frenética hacía la superficie buscando el ansiado aire. Una bocanada de vida llenó sus pulmones.
Estaba tan feliz de haberse salvado que no se percató del cuerpo que flo-taba sin vida a su lado. Era el oso, que había sido abatido por los bandidos. Cuando el cuerpo rozó a Nabalé se le escapó un grito de terror, un sonido que atrajo la atención de quienes estaban en la parte superior de la cascada.
—¡Ahí está! ¡Cogedla! —gritó Ghan—. ¡Fabricaré látigos con vuestra piel si se vuelve a escapar!
Cuatro hombres se lanzaron tras Nabalé que, al oír los gritos, había em-pezado a nadar hacia la siguiente cascada.
El resto del grupo buscó un lugar apropiado para bajar con los caballos, se-guirían río abajo hasta encontrarla y quitarle el zurrón. No tenía escapatoria...
Al sentir que aquellos hombres la podían atrapar cogió aire y se sumer¬gió, tenía que nadar lo más rápido posible para escapar.
Pero… ¿cómo lo haría? Al salir a respirar de nuevo, una lluvia de dardos la saludó.
Aún tenía clavada la punta de la flecha que la alcanzó, notaba que in¬cluso dentro del agua perdía sangre y eso la estaba debilitando. Tenía que buscar un lugar más profundo en el que sumergirse. Creyó ver de nuevo a la nutria, pero esta vez era un castor, con su cola plana el que intentaba huir de ese alboroto. No tuvo problemas para escapar, su madriguera hecha en forma de presa estaba muy cerca. Nabalé le siguió bajo el agua. Y antes de entrar en su casa el castor se volvió para atacarla. Y a punto estuvo de morderla, en otro momento se hubiera asustado, ¡Pero ahora no! Ahora luchaba por su vida y de un manotazo consiguió apartar al castor.
Nadó hasta la guarida del roedor, introduciéndose por una pequeña abertura bajo el agua, por la que sólo le cabía la cabeza para poder respirar.
Intentaba serenarse cuando se dio cuenta de que su pierna le dolía mu¬cho, la herida seguía sangrando. Una idea espantosa le vino a la mente, había oído historias de animales que fueron devorados en el río, sobre todo aquellos que tenían alguna herida. Temía ser rozada con algo, cualquier objeto o animal que la hubiera tocado habría provocado en ella un ataque de pánico.
Intentó mantener la serenidad y con las manos empezó a retirar pequeñas ramas para agrandar la entrada a la madriguera, lo hizo despacio tratando de no hacer el más mínimo ruido, ya que sus perseguidores aún seguían lo bastante cerca como para que pudiesen oírla
Por fin, decidió que la abertura era lo bastante grande como para poder entrar y, sujetándose con los brazos, logró introducirse en el interior.
∞
Los castores sabían hacer bien sus casas. Había hierba seca sobre la que se dejó caer. Aún tenía clavada la punta de la flecha y la pierna le dolía terriblemente.
Se quitó el zurrón que tantos problemas le habían ocasionado. Estaba totalmente debilitada por el cansancio y la perdida de sangre. Sin darse cuenta cerró los ojos y se quedó relajada.
Pero la tranquilidad le duró poco. Aún perduraba el sonido de los cascos de los caballos y de los hombres que la buscaban, cuando un chillido del castor la asustó.
Estaba claro que el animal no iba a perder tan fácilmente la guarida que tanto trabajo le había costado hacer. Lanzándose contra Nabalé intentó morderla con sus poderosos dientes, pero aún más terrible que sus dientes eran sus coletazos. Tenía tanta fuerza en su cola que hubiera podido de-rribarla de un solo golpe. Nabalé tenía la seguridad de que si abandonaba ahora el refugio. Sería capturada inmediatamente y todo lo sufrido hasta ahora no le serviría para nada. Logró sacar fuerzas de donde no las había y cogiendo una rama de la madriguera, consiguió golpear al roedor, que escapó sin pensárselo dos veces.
Se sintió más sosegada. Pensaba que debía volver a su Castro, encontrar a su hermana para contarle lo que le había sucedido a Crénam y entregar el zurrón al jefe.
Pero el agotamiento que sentía le impidió moverse. Decidió que descan¬saría un momento antes de continuar. El cansancio hizo que se durmiera inmediatamente. Temblaba como las hojas de un sauce en contacto con el viento. La fiebre se apoderó de ella y se puso a delirar.
¡Madre, madre!, gritaba en sus delirios sin percatarse de que sus gritos retumbaban como un trueno en el silencio de la noche, sólo interrumpidos por el croar de las ranas y el salto de algún salmón.
Pero… no sólo los animales fueron testigos de sus delirios ya que una figura corpulenta se acercaba desde la orilla hasta el origen de aquellos so¬nidos. Al llegar a la altura de la madriguera comenzó a retirar gran cantidad de ramas que protegían la casa del castor. En muy poco tiempo logró hacer un agujero lo suficientemente grande para ver, que quien emitía aquellos gritos era una joven que, acurrucada en un rincón, sudaba y deliraba.
Con movimientos rápidos y precisos consiguió agrandar aquella abertura y tendiendo sus manos cogió a Nabalé, desapareciendo con ella entre la espesura de la orilla.
viernes, 11 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
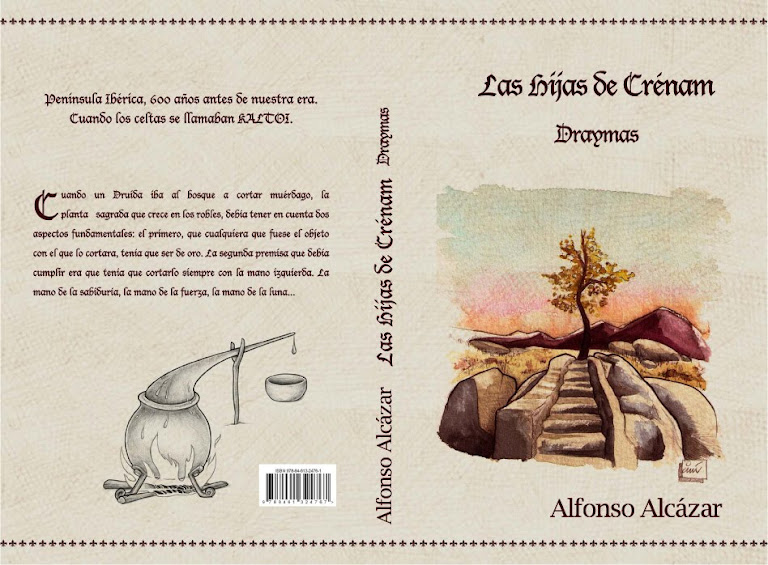
No hay comentarios:
Publicar un comentario