A la izquierda de Argos se sentaba el más curioso de los personajes: le llama-ban el «Sembrador de dudas». Era un personaje clave en el consejo, no se tomaba ninguna decisión importante sin que él participara.
El color de su túnica era negro, tenía el cabello claro, el único adorno que llevaba era una diadema de madera negra, que sujetaba su pelo, y un braza¬lete compuesto por doce estrellas de ocho puntas. Sus ojos tenían el color del mar al anochecer, y… brillaban en la oscuridad.
Estaba rodeado de un aura mística, de su boca no salían profecías, ni orde¬nes, ni siquiera consejos. Cuando era consultado, simplemente se dirigía a un atril de oro que se encontraba en la sala, con los ojos cerrados abría un libro llamado Krito, el libro de los pensamientos, dejaba caer su dedo índice sobre una parte del texto y leía las palabras que correspondieran. Su misión no consistía en aconsejar, tal vez todo lo contrario, solamente se expresaba a través de «citas».
Argos jamás lograba entender sus palabras y era Shena el encargado de des-cifrar los mensajes del Sembrador.
Los bancos laterales que estaban a la derecha del rey eran ocupados por los llamados «Cultos», el color de su túnica era verde. Eran ocho los Draymas, que habían alcanzado un alto grado de conocimiento en sus materias de estudio. Se les llamaba para oficiar las más importantes ceremonias.
Frente a ellos se sentaban otros tantos, pertenecientes a los «Jóvenes», Draymas con poca experiencia en su terreno, cuyo color de túnica era azul. Aunque estaban presentes en los ritos, casi siempre lo hacían en calidad de ayudantes.
Cuando todos estuvieron acomodados, Shane, oficiando de maestro de ce-remonias, abrió la sesión de inicio del consejo, otorgando el primer turno de palabra al rey.
—He reunido el consejo con carácter extraordinario, para exponeros el más grave de nuestros problemas. ¡Ni siquiera los más sabios del reino —dijo Argos mirando a los miembros del consejo—, con toda su sabiduría, han podido salvar la vida de mi hijo!
Los Draymas bajaron la mirada apesadumbrados, pues su rey tenía razón. Incluso desconocían el motivo de la muerte del niño.
—Pero no os culpo por lo sucedido, pusisteis en práctica cuanto sabíais para curarle. Ese es el problema: que os faltan unos conocimientos que en este lugar no habéis podido adquirir.
Mucha gente muere sin que ni siquiera se conozca el nombre de la enfer¬medad que la mató, miles de personas imploran cada día un remedio a sus dolores. ¡Darían cualquier cosa por librarse de ellos aunque sólo fuera un instante!
»Quizás sean muchos los casos en los que la muerte es inevitable, pero estoy seguro de que el dolor que precede al desenlace no lo es en ninguno.
»Tenemos inmensas riquezas en oro y plata. Nuestros artesanos son capaces de hacer filigranas con un trozo de metal, gracias a los tratados con nues¬tros vecinos la gente vive en paz, nuestros tejidos son apreciados en todo el mundo gracias al comercio, nuestra riqueza se multiplica cada año... Pero… ¿de qué nos sirve tanto lujo si nuestro mayor temor es enfermar, por miedo a que el remedio a nuestro mal sea desconocido? O, lo que es aún peor, que no se puedan mitigar nuestros dolores...
El tono solemne que adquirió la voz de Argos, agudizó la atención de los presentes.
—Mi propuesta es: que ocho de vosotros, «los Jóvenes», partáis a recorrer el mundo conocido. Cada uno marchareis en una dirección diferente. Vuestra misión consistirá en visitar otros pueblos, empapándoos con sus métodos de curación, debéis aprender cualquier tipo de tratamiento, hierba o plegaria que pueda mejorar nuestra calidad de vida. Estoy seguro de que allá donde os encontréis, también vuestros conocimientos pueden ser de utilidad.
»¡Compartid vuestra sabiduría con quien la necesite! Los conocimientos que no se divulgan no existen. Y pasados veinte años ¡regresad!
Argos, concluyó diciendo:
—Si Shane no tiene nada que objetar y el Sembrador de dudas está de acuer¬do pues...
—Hay algo que me gustaría comentar, mi señor —quien hablaba era Sha¬ne—. Estoy de acuerdo con tu elección para esta arriesgada tarea pero, a mi parecer, uno de los elegidos es demasiado joven y, aunque sus conocimientos son notables y su actitud digna de encomio, su entrada en el consejo es de¬masiado reciente como para enviarle a una misión de este tipo.
Todos sabían de quien hablaba Shane. Se refería a Noblo, el último en in-corporarse. Noblo escuchaba estupefacto desde su asiento los razonamientos de su maestro. ¿Cómo era posible que no confiara en él? Era cierto que su juventud le privaba de experiencia, pero había llegado al consejo por meri¬tos propios, dedicando su vida al estudio y, precisamente ahora, justo en el momento en que podría demostrar su valía realizando un viaje, en el que adquiriría más conocimientos de los que pudiera imaginar, Shane le aparta¬ba de lo que hubiera sido un sueño. Aquél por quien Noblo hubiera dado la vida, le privaba de alcanzar la sabiduría.
El color sonrosado de su cara se transformo en blanca palidez. Por poco que le gustase el criterio de Shane debía obedecerlo.
Aún quedaba otro personaje por hablar, no menos importante que Shane, y que ocupaba un lugar destacado en el consejo: el Sembrador de dudas.
Argos, impaciente por resolver las designaciones de los candidatos, pidió una respuesta al Sembrador.
Éste se levantó de manera parsimoniosa y, dirigiéndose hacia donde estaba el atril, cerró los ojos, con su mano derecha abrió el libro, y colocando su dedo índice sobre él, dijo:
—¿Pueden el león y la cabra vivir juntos?, ¡Sí, hasta que el león tiene hambre!
Aquella cita, como siempre, dejó al rey desconcertado, nunca entendía el significado de aquellas respuestas. Con la mirada buscó la complicidad de Shane, que avanzó hasta el centro de la sala y, levantando los brazos hacia el techo, dijo:
—El Sembrador de dudas ha hablado. Y sus palabras, han sido como siem¬pre las acertadas. La verdadera sabiduría radica en la experiencia. Así pues, Terato sustituirá a Noblo, que ya tendrá su oportunidad de demostrar su valía y de adquirir conocimientos. Por el momento permanecerá junto a nosotros y disfrutaremos de sus habilidades.
Noblo se hundió en su asiento. No sentía desesperación, pues mentalmente su fortaleza era notable, pero en esos momentos la rabia y la impotencia se apoderaron de él.
—Acato tu decisión, Shane —dijo Noblo levantándose—, ¡pero no la com-parto! Creo que mi preparación es tan buena como la de cualquiera, pero también creo que tus decisiones deben ser aceptadas sin ningún tipo de reservas. ¡Aquí me quedaré para lo que el consejo necesite!
Shane conocía bien a Noblo, era obediente, pero a la vez orgulloso, con un carácter fuerte. Prefería tenerlo cerca, para poder controlar su desarrollo.
—De acuerdo —dijo el rey—. Shane se encargará de hacer los preparativos necesarios. A cada uno de los que marchen se le entregará una bolsa con cien monedas de oro para los gastos que pudieran surgirles. ¡Saldréis mañana al amanecer!
∞
Al alba, ocho figuras permanecían en fila en el patio trasero de palacio, cada una llevaba un zurrón en forma de estrella de ocho puntas con dos anillas de alabastro, por las que introducían dos tiras trenzadas con pelo de caballo, que servían de cierre.
Era uno de los signos mas visibles de los Draymas, junto con el broche de ala¬bastro de forma oval, con dos pinzas que servían para sujetar la capa, con una serpiente enroscada en una vara tallada en el centro, símbolo de los sanadores.
Su única defensa era una vara de roble tan alta como un hombre, que les servía de apoyo y de defensa ante el ataque de algún animal del bosque.
Frente a ellos se encontraba Argos, a quien acompañaba Shane. Habían acu-dido a despedirlos.
—¡Volved sabios! ¡Volved libres!... ¡Pero volved! Esta espera nos la hará más soportable la esperanza en vuestros descubrimientos —les animó Argos.
—¡Que Bal os acompañe! —fueron las últimas palabras que escucharon a Shane, mientras salían por la puerta alejándose de ellos, hasta convertirse en diminutos puntos en el camino.
∞
Las ocho plazas que quedaron vacantes en el consejo debían ser ocupadas. Iba a convertirse en todo un acontecimiento. Jamás en la historia de Tarsis hubo un relevo de tantos miembros.
Los aspirantes esperaban nerviosos en la entrada de la sala mientras en el in-terior Shane iba exponiendo el nombre y las cualidades de todos ellos pues, aunque la presentación al cargo debía de contar con su aprobación, todos los asuntos importantes debían ser zanjados por votación. Cada uno de los Draymas tenía un voto. Shane, por ser el Drayma Mayor, disponía de dos, al igual que el rey.
El Sembrador de dudas no votaba, era preguntado al final de las votaciones y contestaría con una de sus indescifrables citas.
—¡Silencio! ordenó Shane. Empezaremos la votación, que se realizará a mano alzada
∞
El primero de los candidatos se llamaba Pereso y entró por unanimidad. Después le tocó el turno a Acrón, quien tampoco tuvo ningún problema para entrar. Como tampoco lo tuvieron Kane, Soto, Tenero, Senúl o Crepo.
Pero cuando le tocó el turno a Sibilé llegaron las discrepancias... Cuatro de los Draymas estaban a favor, alegando que era una persona servicial. En contra estaban los cuatro restantes, alegando que era servil.
La decisión quedaba en manos de Shane o del rey, que esperaba a ver qué votaba el Drayma Mayor. Shane levantó un brazo otorgándole un voto. La decisión quedaba en manos de Argos, que comprendiendo que si se produ¬cía un empate aquello se alargaría muchísimo y, puesto que Shane le había otorgado su confianza, también le otorgó un voto.
El rey se levantó diciendo:
—¡El consejo ha hablado! ¡Que hable el Sembrador de dudas!
Con la misma parafernalia de siempre, se acercó hasta el libro, cerró los ojos y, depositando su dedo índice en una de las líneas dijo:
—¡Lo primero que hace el cuco al nacer en nido ajeno es tirar todos los huevos que haya, hasta quedarse solo!
El rey de nuevo buscaba la mirada de Shane para que diera respuesta a las palabras del Sembrador, puesto que una vez más no había entendido nada. Shane, poniéndose nuevamente en pie, se dirigió al centro de la sala y to-mando aire pausadamente para que su voz fuera lo más clara posible, dijo:
—¡El Sembrador de dudas ha hablado! Y como bien ha dicho, ¡El cuco es un pájaro que no tiene nido! Los nuevos miembros del consejo pueden ocupar su lugar.
∞
El tiempo pasó y la normalidad volvió a Tarsis. Los quehaceres cotidianos mantenían ocupada a la población, pero para Argos aún había un asunto pendiente que debía de ser tratado con prontitud, pues cuanto más tardara en solucionarse, más complicado se volvería: su falta de heredero. ¡Era su máxima preocupación! Él ya no podría engendrarlos y tampoco tenía hijos que pudieran ocupar el trono.
Tenía la certeza de que si moría sin dejar descendencia, cada uno de los príncipes que gobernaban las siete ciudades en que partió el reino Habis, primer rey humano de Tartess, se pronunciarían como legítimos herederos al trono, ya que tenían derecho a ello en el caso de que Argos no hubiera dejado sucesor. Ello, sin lugar a dudas, desencadenaría la guerra. Incluso la posible desaparición del reino de Tartess. Su única esperanza radicaba en su sobrina Parsis, hija de su difunto hermano Argantonio. Una joven, tan bella como voluble y caprichosa, que hasta ahora había rechazado a todos y cada uno de los pretendientes que le había presentado su tío.
En todos encontraba algún defecto… ¡Éste es muy gordo… aquél es muy feo... al otro le huelen los pies...! Ninguno la agradaba. Por más empeño que ponía Argos en presentarle a jóvenes de gran prestancia y porte, ella siempre los rechazaba.
Argos empezaba a preocuparse seriamente. Todos los intentos por encontrar una persona que agradara a su sobrina eran inútiles. Tenía serias dudas de que algún día pudiera encontrar compañero.
Un día llegó a Tarsis una comitiva con representantes de Molybdan, una de las siete ciudades de Tartess situada al Norte, al lado de un bellísimo lago llamado Ligusto.
La comitiva la componían diversos personajes de relieve, entre ellos destaca¬ba Sánora, hijo del príncipe de la ciudad, acompañado por varios Draymas, además de multitud de soldados y esclavos.
El rey fue avisado de su presencia. Conocía bien a Sánora, quizás fuera ese el motivo por el cual era el único hijo de príncipes que no le había sido presentado a Parsis.
Argos conocía las fechorías y excesos de Sánora, que presumía de poseer a cuantas mujeres se cruzaban en su camino. No le importaba su estado, daba igual que tuvieran compañero o que permanecieran sin pareja.
Su afición por el vino y el agua-miel era legendaria. Podía mantenerse una semana entera sin parar de beber, embruteciendo aún más su carácter hasta convertirse en un ser sumamente desagradable. Sus maneras eran toscas, y tenía el convencimiento de que había nacido para ser servido. Maltrataba a sus sirvientes y golpeaba ferozmente con el látigo a los esclavos.
No era la persona adecuada para Parsis, pensaba el rey, mientras se dirigía con paso firme hacia el gran salón de piedra en el que se efectuaban las recepciones oficiales. Cuando entró, el rey lo recibió calurosamente con un abrazo. Intentaba evitar que la hipocresía se le notara demasiado. Hablaron de sus respectivas familias, y Sánora entregó como presente un magnifico cofre, labrado en su totalidad, pero con lo verdaderamente maravilloso en su interior. Al abrirlo, Sánora mostró al rey su contenido.
Argos tuvo frente a él la más bella filigrana fabricada en oro puro. Era una gargantilla compuesta por doscientos finísimos ganchos de oro engarzados formando una espiral.
La acompañaban una pulsera, formada por ocho sellos engarzados, y unos preciosos pendientes formados por dos cuadrados que se superponían, logrando el efecto de la estrella de ocho puntas.
—¿A qué son debidos estos presentes? —le preguntó Argos preocupado, pues intuía el motivo de aquella indeseada visita.
—¡He venido a reclamar la mano de Parsis!
El tono en que pronunció estas palabras le pareció al rey más una exigencia que una petición.
—La ley dice —continuó hablando Sánora— que todo hijo de príncipe tiene derecho a solicitar la mano de quien un día llegará a reinar, siendo la propia interesada la única que puede rechazarlo.
—¡Conozco la ley! —le contestó Argos. Su cara y su tono ya no disimulaban la contrariedad que sentía al tenerlo tan cerca.
Dio órdenes para que mandasen llamar a Parsis, por mucho que le disgustara su presencia. Ni siquiera el rey estaba por encima de la ley. Debía seguir el protocolo establecido confiando en que Parsis lo rechazara, al igual que ha¬bía hecho hasta ahora con los demás... Pero la mirada que percibió en Parsis al ver a Sánora le dejó muy intranquilo.
Parsis se sintió inmediatamente atraída hacia el, su gran estatura, unido a las ricas ropas con que se cubría, le otorgaban un gran porte, y sus ojos azules hacían temblar de deseo a cualquier mujer.
Para disgusto del rey, que no podía intervenir en los deseos de su sobrina, se fijó el día para el enlace: se celebraría la primera luna de primavera.
La fiesta por la unión duró una semana, al término de la cual el rey Argos les ofreció una nave que les llevaría hacia el Norte, hasta las islas Casitérides. El motivo oficial de aquel viaje era permitir que la pareja pudiera conocerse en la intimidad. Pero el objetivo era también comercial, pues de allí traían la mayor parte del estaño que usaban en la fabricación del bronce.
Completar el viaje les costaría permanecer fuera de Tarsis más de un año y medio. Argos esperaba que en este tiempo los jóvenes llegaran a conocerse, pero sobre todo a respetarse. Pero no era éste el único propósito del aleja-miento. Argos tenía otros motivos...
30 barcos acompañaron a la nave real, junto con otras cuatro que le servi¬rían de escolta. Los acompañaron hasta salir a las grandes aguas, donde, con grandes vítores, los despidieron.
En cuanto hubieron partido. Argos dio instrucciones a Shane para reunir de manera urgente el consejo.
—¿Ocurre algo, mi señor? —le preguntó Shane desconcertado.
—Precisamente, para evitar que ocurra, quiero que reúnas al consejo.
∞
El pleno del consejo reunido esperaba expectante las palabras de su rey, te¬nían curiosidad por conocer el motivo de tanta urgencia. Argos, empezó a hablar en tono firme:
—Quizá os extrañe esta reunión extraordinaria, pero tengo poderosos mo-tivos para convocarla. Como bien sabéis, Tartess es un reino inmensamente rico, y gran parte de nuestro tesoro está encerrado aquí —dijo señalando al suelo—, justo bajo nuestros pies, en la gran cámara que existe bajo la sala del consejo, guardado día y noche por 50 Athobas. Hasta ahora siempre lo considere un sitio seguro. ¡Pero ya no!
Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Los Draymas se miraban entre ellos, intentando comprender las palabras de Argos.
—¡He decidido trasladar el tesoro a otro lugar!
Esta vez, el murmullo fue ensordecedor, la sorpresa con que acogieron la noticia dejó a todos un sentimiento de incomprensión.
—Pero mi señor, ¿dónde puede estar más seguro el tesoro que aquí, rodeado de guardianes?
—Sí —le respondió Argos—. Pero los guardianes son hombres... Y es bien conocida la debilidad de los hombres ante el oro. El lugar al que vamos a trasladarlo no necesitará de vigilancia...
Ahora sí que tenía perplejos a todos los presentes. No tenían la más remota idea de a dónde quería su rey trasladar el tesoro. Y además... ¡sin ningún tipo de vigilancia!
El único que permanecía impasible era El Sembrador de dudas.
—Bien —dijo el rey interrumpiendo los comentarios. Mi plan es el siguien¬te: quiero que se ordene a cada uno de lo ocho herreros de palacio la fabri¬cación de un cofre de acero. Debe medir seis pasos de largo, tres de ancho y tres de fondo. Las paredes laterales, cerca de su borde superior, deben tener cuatro orificios cada una donde, tras poner la tapa, se introducirán a través de ellos cuatro barras de acero al rojo vivo para que una vez que se enfríen sólo puedan ser quitadas cortándolas. Serán de acero, por ser el material más duro conocido.
—Será difícil de quitar pero no imposible —fue la puntualización que hizo Shane—. Con las herramientas adecuadas, un puñado de hombres no tar¬daría más de un día en abrir los ocho.
—Como casi siempre llevas razón —fue la respuesta del rey—. Pero el lugar al que los vamos a enviar será imposible que lo hagan, a no ser que sean peces...
Aquellas palabras, terminaron de confundir a los presentes, que no se imagi-naban a qué lugar se refería Argos.
—Y ¿dónde lo trasladaremos? —le preguntó Shane. Todos esperaban ansio-sos la respuesta.
—Al lago Ligusto, cerca de Molybdan —contestó el rey—. Sí... Ya sé, no podemos arrojarlo allí sin más… El tesoro tiene que estar seguro, pero tam-bién debe ser recuperable, puesto que algún día lo podemos necesitar. Y para ello secaremos el lago...
—¿Secar el lago? —dijo Shane con extrañeza—. Para eso podemos necesitar un año o más...
—Exactamente, mi querido Shane. Se trata de evitar alguna «sorpresa». La tentación de tenerlo tan cerca, puede ser demasiado fuerte para determina¬das personas. Todos sabían que era en Sárona, en quien pensaba Argos.
∞
Dos mil hombres se mandaron a desviar el curso de los dos ríos que abas-tecían el lago. La mitad se dirigió al norte al río Tana, el resto fue al oeste al río Catar. Argos dio órdenes a su pueblo para que todos los pozos de las inmediaciones, más de dos mil, estuvieran funcionando día y noche, sin parar de sacar agua, para hacer descender el nivel de las aguas subterráneas que también abastecían al lago.
Los herreros comenzaron la preparación para conseguir el acero. En primer lugar, metían grandes trozos de hierro en vasijas de barro llenas de carbón vegetal. Esas vasijas eran calentadas en grandes hornos, a una temperatura muy alta. Tenían varias aberturas, que permitían que circulara el aire den¬tro de la vasija, que al mezclarse con el hierro lo impregnaba de carbono, convirtiéndolo en acero. Era un trabajo muy laborioso y especializado, pero también era una de las grandes ventajas de Tarsis.
Para supervisar los trabajos de secado fueron enviados dos Draymas: Noblo fue al Norte, mientras que Sibilé, el otro Drayma elegido para esta tarea, fue al Oeste.
Llevaban ya medio año desecando el lago y, aunque se notaba una conside-rable rebaja en el nivel de las aguas, aún quedaba gran cantidad en el centro, lo suficiente como para cubrir a cuatro hombres subidos uno sobre el otro. Parecía que aquello no se acabaría nunca.
Noblo se aburría notablemente, consideraba casi un castigo el que Shane le hubiera encomendado aquella misión. Pero no podía rechazarla. Pasaba los días paseando por el lecho del lago que ya se había desecado. Una tarde, en uno de aquellos paseos, cruzó reptando frente al él una serpiente. ¡Odiaba a aquellos bichos! Cogió una piedra de considerable tamaño para arrojársela y aplastarla y, después de una corta carrera, la serpiente se escondió tras unas rocas que sobresalían entre una de las paredes ya secas del lago.
Apartó una de aquellas rocas para tratar de matar al reptil y lo que vio tras las piedras lo dejó asombrado...
∞
El rey paseaba nervioso por el salón del trono, esperando impaciente a Shane para que le informara del desarrollo de los trabajos del lago. Pronto se cum-pliría un año desde que comenzaron, pero lo que ocupaba su mente era la misiva que había recibido de su sobrina Parsis.
En la carta, ella y Sánora pedían permiso para regresar, pues consideraban cumplido el propósito de su viaje.
En la respuesta que les mandó el rey, les invitaba a permanecer algunos me¬ses más, aduciendo que así tendrían más tiempo para descansar, ya que, a su regreso, el cumplimiento de sus obligaciones les mantendría muy ocupados. Con ello esperaba poder disponer de más tiempo para colocar el tesoro en el fondo del lago.
Las puertas se abrieron y Argos vio entrar a Shane... Al ser una persona que no exteriorizaba sus sentimientos, al mirarle a la cara no podía adivinar si las noticias que le traía eran buenas o no.
—Dime, Shane. ¿Han acabado ya los trabajos de secado?
—Sí, mi señor, contestó Shane de manera serena. Noblo y Sibilé están ahora mismo supervisando la construcción de la plataforma donde irán anclados los ocho cofres.
Al estar compuesto básicamente de lodo, en el lecho del lago no se podrían dejar los cofres posados encima, pues el efecto de su peso y el movimiento de las aguas, podían provocar que estos se hundieran desapareciendo para siempre.
La solución consistía en construir una plataforma sobre la que se anclarían fuertemente los cofres. Como la plataforma estaría constantemente mojada se necesitaba una mezcla especial de argamasa que se endureciera al contacto con el agua.
Era una mezcla muy costosa, económicamente hablando, pues la tierra con que debía mezclarse la masa era traída de unas islas volcánicas que se encon¬traban a veinte días de distancia, navegando siempre hacía el sur.
—En un mes —prosiguió Shane— estaremos en condiciones de depositar los cofres y devolver los ríos a sus cauces para volver a llenar el lago.
En cuanto terminaron de construir la plataforma se procedió al traslado de los cofres.
Cada uno de ellos debía ser transportado por 50 hombres que eran relevados cada pocas leguas. Se tardó siete días en el traslado y siete más para dejarlos fuertemente anclados a la plataforma. Durante el traslado y la colocación estuvieron fuertemente vigilados por mil hombres, que eran relevados cada tres días para evitar que se «encariñaran» demasiado con los cofres.
∞
El gran día había llegado. El rey no quiso perderse el momento en que los ríos nuevamente volvieran a sus respectivos cauces. Ya había dado órdenes a su pueblo de que dejaran de sacar agua de los pozos para que las aguas subterráneas volvieran a subir, ayudando a llenar el lago.
La orden era que, al llegar el sol a su cenit, se procediera al derribo de las presas que habían construido para desviar el curso de los ríos.
El esfuerzo fue titánico para retirar las primeras piedras, pero en cuanto par¬te del peso que sujetaba la tierra fue retirado, la fuerza del río hizo el resto. Devolviendo las aguas a su camino original.
Era tal el caudal de los dos ríos que el centro del lago iba subiendo de nivel a una velocidad increíble. La plataforma y los cofres, al estar situados en el sitio más profundo del lago, se cubrieron de agua el primer día.
Argos impartió órdenes de que todo el dispositivo: soldados, trabajadores y esclavos, permanecieran una semana más en el lugar pues, aunque el lago aún tardaría al menos dos meses en llenarse completamente, en una semana habría el agua suficiente como para disipar el peligro de un robo.
∞
Una larga fila de barcos aguardaba en las cercanías del puerto a la nave real que ya se avistaba en el horizonte. El rey y el consejo de Draymas al comple¬to habían acudido para recibir a la pareja en el regreso de un viaje que había durado casi dos años.
La preocupación de Argos era que las últimas noticias que había recibido sobre la pareja no eran demasiado halagüeñas. A través de informadores se había enterado de que ni siquiera compartían el mismo lecho. Dudaban de que lo hubieran llegado a compartir alguna vez.
Parsis había sorprendido a Sánora en brazos de dos sirvientas en la noche de bodas. Aquello la enfureció de tal modo que no había permitido que se acercara ella.
Si su sobrina no le daba un heredero la guerra civil sería inevitable...
Por fin arribaron a puerto efectuando una entrada triunfal. Vítores y saludos les abrieron el paso hacía el muelle grande.
En cuanto bajaron de la nave, el rey avanzó a su encuentro y, dirigiéndose a su sobrina con un gesto de picardía, le señaló el vientre diciendo en un tono pícaro:
—¿Cuándo nos vas a dar una alegría?
—Aún es pronto —contestó secamente Parsis.
—Está bien —comentó Argos, comprendiendo que la pregunta no era oportuna—. ¡Ahora debéis descansar! Tantos días de navegación deben ha-beros dejado exhaustos.
—Creo que habéis estado muy atareados por aquí —le comentó Sánora al rey.
—Y yo veo —le respondió Argos en un tono cínico— que vuestros informa-dores se ganan la paga, aún habiendo estado tan lejos, estáis bien informado. Pensaba contaros todo más adelante, cuando hubierais descansado, pero ya que habéis sacado el tema, os lo contaré con mucho gusto... He tenido que trasladar el tesoro de lugar puesto que nuestros vecinos tienen conflictos internos, que podrían derivar en una guerra, que podría llegar a afectarnos.
Para evitar correr riesgos innecesarios lo hemos trasladado al fondo de un lago. La mueca de rencor que asomó en la cara de Sánora. No pasó desaper-cibida para Argos, que consideraba un triunfo personal aquella decisión.
∞
Argos pasaba los días ocupándose del gobierno de su reino, había denegado varias veces a Sánora una audiencia, alegando que estaba demasiado ocupa¬do porque en el fondo conocía lo que el esposo de su sobrina quería pedirle: poder. Pero al final tuvo que acceder a su petición de recibirle. Creso, el ayudante personal de Argos, abrió la puerta para dejar pasar a Sánora que se dirigió decididamente hasta el fondo de la sala, donde sentado tras una inmensa mesa de ébano, le esperaba Argos.
—¡Que tengas un buen día mi rey! —le saludó un Sánora sonriente.
—Hola Sánora, por favor siéntate y cuéntame el motivo por el cuál querías verme.
El frío tono en la voz de Argos puso nervioso a Sánora, que empezó a hablar con menor templanza, ante la inquietante mirada del rey.
—He pensado que, habiéndome integrado en el seno de la familia real, creo tener derecho a asistir a los plenos del consejo... de esa forma podría ir preparándome para el futuro.
—¿A qué futuro te refieres? —inquirió Argos, haciendo desaparecer la diplo-macia de su lenguaje—. ¡Tú solamente serás el padre del rey! En el caso de que me puedas proporcionar un heredero... Aunque por las informaciones que tengo al respecto, dudo de que puedas conseguirlo. Solamente puede asistir al consejo, además de los Draymas y del Sembrador de dudas, aquel que posea sangre real o sea el tutor del heredero al trono. Y… en ninguno de los casos estás incluido. Cuando me proporciones un heredero volveremos a hablar. Y ahora, por favor, déjame solo que tengo mucho trabajo.
La manera de levantarse de Sánora y sus rápidos pasos hacia la puerta, hicie-ron pensar al rey que se había ganado un enemigo.
∞
La puerta de la habitación se abrió bruscamente. El estruendo que produjo sobresaltó a Parsis, que se encontraba en la cama. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver la figura de Sánora en el umbral. —¿Qué haces aquí? —le preguntó preocupada, mientras con las manos subía las sabanas, para cu¬brirse hasta la barbilla.
Sánora avanzó unos pasos y con un movimiento rápido de su mano cerró violentamente la puerta.
—He venido a tomar lo que como compañero me corresponde y tú me has negado hasta ahora.
—¡No te atreverás a tocar a la sobrina del rey! ¡Mi tío te matará si percibe en mí la más mínima marca!
—Tu tío… lo que desea es un heredero. Y yo se lo voy a dar, cueste lo que cueste —mientras pronunciaba estas amenazas se dirigía a la cama a la vez que se iba despojando de sus ropas.
—¡Si continuas gritaré! —le avisó Parsis, cada vez más asustada ante el com-portamiento de Sánora, y todos los sirvientes vendrán corriendo a ver que ocurre.
—¡No podrás! —dijo Sánora mientras se abalanzaba sobre ella y le tapaba la boca con su enorme mano.
El peso de aquel «animal», unido a la lujuria que despertaba en él el rechazo de Parsis, hacía imposible que escapara.
Sánora estaba cada vez más excitado. Con la mano que tenía libre le rasgó la ropa con una violencia enferma dejando al aire los pechos de la joven. La visión de aquellos senos acrecentaron las ansias de Sánora por poseerla. Colocándose encima de ella consiguió abrirle las piernas, y con un fuerte movimiento de pelvis penetró en su alma… contaminándola.
La mirada de pánico de Parsis y sus vanos intentos por liberarse, lejos de pro-vocar la compasión de Sánora, alimentaban la lujuria de su mente enferma, consumando un acto verdaderamente repudiable.
Cuando finalizó, se apartó del cuerpo de Parsis y con cuidado retiró su mano de la boca. Ya no había peligro de que gritara, sus labios permanecían mudos y su mirada vagaba perdida por el techo.
Sánora cogió sus ropas para vestirse, y salió de la habitación como si nada hubiera ocurrido. Una mancha de sangre sobre las sabanas, era el único testigo de tan terrible acto.
∞
La noticia del embarazo de Parsis llenó de nuevas esperanzas al rey. En cuan¬to tuvo conocimiento del hecho, fue a visitarla a sus habitaciones, de las que hacía ya algún tiempo que no salía, ni siquiera para comer. Argos pensaba que todo era debido al embarazo.
En cuanto entró la dio un beso en la frente, felicitándola por su estado y deseando que fuera un varón.
El periodo de gestación pasó en un suspiro, y pronto llegó el gran día. En este caso la gran noche, qué es el momento que más gusta a los bebés para venir al mundo.
El parto fue normal, sin ningún contratiempo. La criatura que presentaron al rey fue… ¡Un varón!
Argos, henchido de felicidad, saludaba amablemente a todo el mundo. Se notaba que era inmensamente dichoso, la llegada de aquel niño había su¬puesto la culminación de sus expectativas. Sería el futuro rey.
Tenía la carita sonrosada y los ojos grises, con un brillo casi metálico.
—Se llamará Argantonio, que significa «hombre de plata» —proclamó Ar-gos—. Y cuando sea mayor gobernará este reino y a sus gentes. Yo lo educaré para que se convierta en un hombre justo.
Los años pasaron, y el pequeño Argantonio era la alegría del rey, procura¬ban estar juntos el mayor tiempo posible. Parsis continuaba encerrada en su habitación, hacía años que no salía de ella. Por su parte, Sánora continuaba con su vida de excesos, sin preocuparse en absoluto por Parsis, ni por su hijo.
Al nacer Argantonio, Sánora fue reconocido como el tutor del heredero, obteniendo el permiso necesario para asistir a los consejos, pero no tenía derecho a voto, aunque sí la posibilidad de hacer preguntas, que por ley debían ser contestadas. Así podía estar al corriente de todos los asuntos de estado.
Argantonio crecía feliz junto a su tío-abuelo, a quien llamaba Abu, nombre que agradaba al rey, a quien le gustaba oírlo en los labios del niño.
∞
La fecha en la que se cumplirían 20 años desde la partida de los Draymas estaba a punto de llegar, y con ella la impaciencia por las nuevas noticias que trajesen, pero sobre todo por los conocimientos adquiridos durante el viaje.
Argos se encontraba en sus habitaciones, descansando tras una copiosa co-mida, cuando en la puerta escuchó la voz de Shane, que pedía permiso para entrar.
—¡Adelante! Pasa y siéntate, amigo mío. ¿Qué te trae por aquí? ¿Ocurre algo?
—No, majestad —le tranquilizó Shane—, solamente he venido a recorda¬ros, que mañana se cumple el plazo para el regreso de los Draymas. Deseaba saber si preferíais una bienvenida discreta o por el contrario, que se avise al pueblo, para preparar el mayor de sus recibimientos.
—¡Quiero que todo el mundo salga a recibirlos! —respondió el rey en tono solemne—. Vamos a prepararles la bienvenida que se merecen. ¡Que el día de mañana sea declarado fiesta en todo el reino, que dejen de trabajar en los campos, que guarden los rebaños y se pongan sus mejores ropas!
Y así se hizo. Al día siguiente, desde el alba, había gentes de toda condición aguardando pacientemente a ambos lados del camino que servía de entrada principal a la ciudad.
Argos esperaba nervioso dentro de palacio. Había subido varias veces a la torre más alta, desde la que se podía divisar gran parte del camino por el que tendrían que llegar los Draymas.
El sol alcanzó su punto más alto en el horizonte y empezó a buscar el camino a Poniente. No se percibía movimiento alguno que indicara la llegada de tan ilustres viajeros y al atardecer muchas personas empezaron a abandonar sus puestos, cansados de estar todo el día de pie.
Argos esperaba nervioso en sus aposentos, a los que se había retirado en bus-ca de tranquilidad. Le era imposible permanecer quieto, paseaba de un lado a otro de la habitación y sus pasos eran cada vez más rápidos.
La noche estaba apunto de caer y, no aguantando más esa larga espera, hizo llamar a Shane.
—¿Me llamabas, mi señor? —preguntó el siempre diligente Drayma-mayor.
—Sí, quiero saber si han vuelto los hombres que enviaste de avanzadilla al camino.
Shane afirmó con la cabeza.
—Sí, señor, han vuelto, pero no han encontrado el más mínimo rastro de los Draymas.
Aquellas noticias dejaron aún más preocupado al rey, que se temía lo peor, sabía que era muy difícil que pudieran regresar todos, pero nunca pensó que no volviera ninguno. Ni siquiera bajó a cenar, el terrible día que acababa de pasar le había quitado totalmente el apetito y el dolor de estomago a causa de la tensión hizo que se acostara muy pronto.
Unos nudillos golpearon la puerta de la habitación del rey. Shane, que era quien llamaba, tuvo que repetir los golpes, hasta que desde el otro lado de la puerta le llegó la voz de Argos.
—¿Quién es? ¿Qué ocurre?
—¡Soy Shane, mi señor! He de hablaros urgentemente.
—¿Ahora? —contestó el rey—. ¡Pasa! Espero que el asunto sea lo suficiente-mente importante como para despertarme de madrugada.
Shane pausadamente se acercó hasta la cama en que reposaba el rey y con un tono de preocupación le dijo:
—¡Los Draymas han vuelto! —Argos abrió los ojos, como si de repente le hubieran echado un jarro de agua fría—. He reunido al consejo, que espera en la sala. Allí os pondré al corriente de todo, pues el tema a tratar no admite demora.
—¿Has avisado a Sánora? —inquirió Argos.
—¡No, mi señor! —le respondió Shane.
—Está bien, no hace falta que lo avises. Esperadme en la sala del consejo. Yo bajaré enseguida.
∞
Ni siquiera mandó llamar a sus ayudantes. Se vistió inmediatamente y con pasos rápidos se dirigió hacia la reunión. Los soldados que hacían la guardia en los pasillos y entradas, se sorprendieron al ver al rey andar por el palacio de madrugada.
Por las pocas explicaciones que le había dado Shane, pensaba que tal vez alguno de los Draymas había llegado herido. Su amigo le había informado de que habían regresado todos, pero no en que estado…
Al entrar en la sala, una sonrisa iluminó su rostro. ¡Estaban todos! Y parecía que su estado era bueno.
Los encontró más viejos de lo que recordaba, claro que ellos quizá pensaran lo mismo... Pero seguía pensando que había algo raro en el modo en que se habían presentado, casi de manera clandestina.
Abrazó a todos, uno por uno, con grandes muestras de afecto, haciéndoles ver lo bien que se sentía por su regreso, en apariencia sanos y salvos.
La voz de Shane terminó con las muestras de afecto:
—Podemos comenzar cuando queráis, Majestad.
—Sí, está bien —dijo Argos, mientras se dirigía a su asiento.
Shane se volvió dirigiéndose al rey, al que dijo:
—Comprendo la extrañeza de su majestad, al haberle sacado de la cama a tan altas horas de la madrugada. Pero la gravedad de los hechos así lo requería.
—¡Explícate de una vez! —le conminó Argos.
Shane se dirigió hasta el centro de la sala, para que sus palabras fueran escu-chadas por todos, y empezó a hablar mirando a los recién llegados:
—Vuestro regreso nos ha llenado de alegría, pero también de preocupa¬ción... Pero... es mejor que tú, Sétaro, vuelvas a repetir lo que me has con¬tado al llegar.
Sétaro, el mayor de cuantos Draymas habían partido, avanzó hacia Shane, hasta situarse a su lado. Y, respirando profundamente, se preparó para dar las explicaciones requeridas por éste.
—Al marcharnos hace 20 años, viajamos juntos hasta el robledal grande, donde nos separamos para seguir distintas direcciones. Pero antes de partir, convenimos que, a nuestro regreso, el que llegara antes esperaría a los demás para poder entrar todos juntos en la ciudad.
—El primero en llegar fue Cato y, como habíamos convenido, esperó a los demás. Yo llegué en último lugar, pues mis piernas ya no me obedecen como antes. Mi alegría por el reencuentro fue inmensa, aprovechamos para hablar sobre nuestro viaje, pero sin profundizar demasiado, pues sabíamos que nos estaríais esperando. Al bajar el robledal, Cato tropezó con una piedra y se rompió la uña del pie derecho. Como empezó a sangrar de manera abun¬dante, decidimos desviarnos hasta el arroyo Culebro para lavarle la herida, ya que en ese estado le era muy difícil continuar.
—¿Y qué? —dijo el rey con impaciencia.
—Pues —prosiguió Sétaro— nos detuvimos tras unos matorrales, por don¬de había un estrecho paso hasta el agua, y Cato metió el pie para lavar la herida. Cuando, de pronto, oímos el sonido de unos caballos. Lo que nos pareció extraño es que los sonidos procedían tanto de nuestra derecha como de nuestra izquierda. Eran dos grupos diferentes que se iban a reunir muy cerca del lugar en donde nos hallábamos.
Como los matorrales tras los que nos encontrábamos eran muy altos no con-seguíamos verlos, pero sí que pudimos escuchar parte de su conversación.
En un principio, sólo llegaban a nosotros los relinchos de los animales y de sus cascos golpeando el suelo nerviosamente. Oímos a dos personas desca-balgar y dirigirse andando hacia donde nos encontrábamos. Permanecíamos en completo silencio al pensar que podría tratarse de bandidos.
—¿Y no era así? —volvió a interrumpirle el rey.
—Al tenerlos tan cerca, pudimos oírlos perfectamente. Uno era Percas, rey de los turdetanos. El otro era… Sánora, hijo del príncipe de Molybdan. En ese momento desconocíamos que era el compañero de Parsis, y padre del futuro rey. Shane nos lo contó después.
»La conversación se centró en unos soldados que Percas tendría preparados para asaltar el palacio. En determinada noche, que convinieron en fijar más tarde, soldados afines a Sánora abrirían todas las puertas de la ciudad al mis¬mo tiempo, para que los soldados la pudieran saquear.
»Sánora hizo hincapié en que ningún miembro de la familia real quedara vivo, incluyendo a su compañera y a su hijo. Y, por supuesto, el rey debería morir. El pago que recibiría Percas, además del saqueo de la ciudad, era una parte del tesoro que dijo recuperaría del agua. Esa parte no la entendimos.
Shane explicó el traslado del tesoro al fondo del lago y manifestó su respeto hacia un rey tan previsor.
—También —prosiguió Sétaro— tenían planes para nosotros. Apostó va¬rios grupos de soldados para apresarnos y poder conseguir cuantos logros hubiéramos aprendido. Esperamos hasta que se alejaron y después retroce-dimos hasta el Risco para continuar por el desfiladero del Lobo, hasta llegar a la entrada oculta de las alcantarillas.
Argos se puso en pie enfurecido, con los puños apretados por la rabia.
—¿Os encontráis bien majestad? —le preguntó Shane.
—Sí, ¡me encuentro perfectamente! —contestó Argos—. Sabía que Sánora intentaría algo, pero jamás hubiera imaginado que se aliaría con Percas. ¡El muy traidor! Pero no podemos detenerle sin pruebas... Si le acusamos sin un argumento sólido, su padre, el príncipe de Molybdan, podría incitar a la rebelión a las demás ciudades alegando que se acusaba injustamente al padre del futuro rey de Tarsis...
»Tenemos que actuar con mucha cautela. ¿Qué proponen los consejeros? —inquirió Argos, dirigiéndose a toda la sala.
Un silencio sepulcral invadió el recinto. Se hubiera podido escuchar el aleteo de una mariposa. Fue Shane quien tomó la palabra:
—Tenemos dos problemas principales: evitar el asalto y proteger la vida de nuestros Draymas. Antes de tomar ninguna decisión deberíamos conocer las novedades que hayáis traído de vuestros viajes.
Los Draymas fueron contando uno por uno todos sus descubrimientos, tanto medicinales como de cualquier otro tipo, y lo que allí se relató dejó profundamente impresionados a todos. Sobre todo al rey. Al terminar los relatos, Shane volvió a coger la palabra.
Todos vuestros descubrimientos son importantes, pero a la vez muy peligro-sos. Si alguna vez cayeran en manos equivocadas podrían provocar muchos desastres. Debemos protegerlos y custodiarlos. Su poder es tan grande que po¬drían hacer mucho bien, pero también podrían destruir nuestra civilización.
—¡No seas tan dramático! —le reprendió el rey cariñosamente—. Ahora debemos determinar, cómo se pueden usar vuestros conocimientos. Y, sobre todo, cómo preservar vuestras vidas. Que hable el Sembrador de dudas.
El Sembrador se había mantenido impasible, casi al margen de la asamblea, pero sólo en apariencia, pues había tomado buena nota de todo lo que allí se había dicho.
Con la cabeza alta y pasos medidos, se acercó al atril, abrió el Krito y, con los ojos cerrados, acercó el dedo índice hasta tocarlo.
—De todos los animales que pueden convivir con el hombre sólo el cuervo le sacará los ojos.
El rey movía la cabeza de un lado a otro sin entender nada. A veces, se pre-guntaba si de verdad leía lo que estaba escrito o se lo inventaba… Esa era una duda que nunca podría resolver. Ni siquiera el rey podía leer otro libro Vital que no fuera el suyo.
Esperó impaciente la interpretación de las palabras del Sembrador, pero como Shane parecía perdido en sus pensamientos, no quería interrumpirle.
Al fin Shane se levantó de su asiento y empezó a hablar. Su tono era de pre-ocupación pero también de tristeza.
—¡El Sembrador ha hablado! Y debemos de tener muy en cuenta sus pala¬bras. En lo referente a los nuevos métodos de curación, no hay duda de que debemos ponerlos en práctica inmediatamente, pero… todo lo demás ha de ser preservado.
Alzando la voz para que todos le oyeran, pidió absoluto secreto sobre todo lo que allí se había hablado. Creía que podía estar en peligro la vida de los Draymas, incluso la existencia misma de Tarsis.
—¿Y qué propones que se haga? —intervino Argos.
—En primer lugar —propuso Shane—, quiero que todos os retiréis inme-diatamente a vuestras habitaciones, excepto los recién llegados, tengo algu¬nas preguntas que haceros.
Todos se miraron extrañados. ¿Por qué quería Shane permanecer a solas con ellos? ¿Acaso no se fiaba de los demás?
Percatándose de sus pensamientos, Shane les tranquilizó diciendo:
—Solamente quiero charlar un rato con ellos, hace 20 años que no nos vemos, y me permito robarles un poco de su tiempo para tener una pequeña charla.
La explicación satisfizo a los Draymas, que empezaron a abandonar la sala camino de sus aposentos. Los últimos en salir, fueron Noblo y Sibilé, que últimamente estaban siempre juntos.
—¿No te parece extraño? —preguntó Sibilé.
—¿El qué? —le respondió Noblo.
—Pues… ¡que quiera estar a solas con ellos!
—Tendrán cosas que contarse, después de tantos años de separación es lógi¬co que desee hacerles algunas preguntas.
—Sí —le respondió Sibilé—, pero podía haber esperado a mañana, pues esta noche ya ha sido demasiado ajetreada y seguramente estarán cansados.
—Tendrá sus razones —dijo Noblo, dando por terminada aquella conver-sación.
Sólo quedaban en el salón los ocho Draymas, acompañados por el rey, Shane y el Sembrador de dudas. Ninguno de ellos se había «tragado» el cuento de la añoranza de la amistad.
—¿Qué ocurre Shane? ¿Porque los hicistes marchar? —preguntó Argos—. ¡Me tienes preocupado! Son miembros del consejo y si debemos tomar algu¬na otra decisión, ellos deben estar presentes… A menos que sepas algo que nosotros ignoramos.
Sin decir palabra, Shane se dirigió hacia la parte de atrás del banco presiden¬cial, donde había un cofre de madera totalmente negro con unos adornos de alabastro. Lo abrió y extrajo unos pergaminos que tenía allí guardados. Sacó ocho y eran tan blancos como la nieve.
La cara de sorpresa fue general, incluso Argos miraba sorprendido aquellos pergaminos, se acercó para mirarlos con más detenimiento. Al palparlos, sintió que un escalofrío recorría su espalda. Eran del mismo material con que estaban hechos los «Libros Vitales». Aquellos trozos de piel tan bien trabajados, sólo podían corresponder a ¡Kasta!
—Pero… ¿cómo es posible? Creí que se habían utilizado todos en la confec-ción de los Vitales...
—¡Pues ya ves que no! —le respondió Shane. Y diciendo esto, empezó a repartir los pergaminos blancos, dándole uno a cada Drayma.
—Quiero que anotéis sobre estos pergaminos vuestros descubrimientos. Lo haréis en el lenguaje de los Draymas para que nadie pueda entenderlo. Cuando lo hayáis hecho, me los entregaréis para que pueda guardarlos en un lugar seguro.
—Pero… yo lo tengo todo escrito aquí —comentó Anato, señalando su pergamino.
—¡No importa! Escríbelo donde te he dicho y después destruye el original.
Los Draymas se acomodaron en los bancos y, con pinceles y tinta que les proporcionó Shane, iniciaron la minuciosa labor de escribir sus formulas. Cuando hubieron terminado, cada uno entregó a Shane su pergamino.
—Tenéis que entregar también cualquier artilugio que hayáis traído, debe¬mos guardarlo todo en un sitio seguro, a salvo de sustracciones.
Los Draymas miraron entre sus pertenencias y entregaron a Shane lo que cada uno había traído consigo.
—¿Dónde lo guardaremos? —le consultó Argos.
Shane se dirigió al Sembrador en busca de sus palabras.
Éste volvió a realizar toda la parafernalia que ponía tan nervioso al rey para decir:
—Por mucho que busques, no te conocerás si no miras en tu interior.
—¡Eso es! —exclamó Shane. Como si le hubiera venido de repente la inspi-ración—. Lo guardaremos en el interior de palacio, a la vista de todos. ¡En la caja de la corona!
En la sala del trono, detrás de donde se sentaba el rey, existía un cofre de acero templado fuertemente incrustado en la pared. Tenía una puerta bella-mente decorada con motivos simétricos y en el centro estaba la característica estrella de ocho puntas.
En cada una de las puntas, había un pequeño orificio y en el centro de la estrella tenía dos más pero de mayor tamaño.
La caja estaba destinada a guardar la corona que se les imponía a los nuevos reyes en su ceremonia de coronación. Evidentemente, hacía mucho tiempo que no se abría.
Para abrirla, eran necesarios los ocho Draymas Cultos. Cada uno de ellos poseía un alfiler de oro con la cabeza de un lince y cada una de las cabezas miraba en una posición, con lo que sólo podía ser introducida en el orificio correspondiente.
Shane tenía uno de los alfileres que se incrustaban en el centro de la estrella, el otro lo tenía El Sembrador.
Debía introducirse primero la de las puntas y a continuación las centrales. Cuando todas las cabezas de lince estuvieran perfectamente incrustadas, al presionar la estrella, y gracias a un ingenioso mecanismo interior, la puerta se abría.
Todos los Draymas poseían los alfileres pero solamente servían los de los Cultos al variar la posición de las cabezas.
—Ahora podéis marcharos todos a descansar. Está a punto de amanecer y debéis de estar cansados. Entregadme los pergaminos y no menciones a nadie esta conversación.
Shane recogió los pergaminos que le fueron entregando a la vez que se des-pedían.
Pero… Al otro lado de la puerta, alguien había sido testigo de toda la con-versación. No había guardias en aquella puerta pues era un lugar en el que sólo podían permanecer los Draymas...
Antes de que comenzaran a salir, la siniestra figura desapareció.
Argos continuaba en la sala, estaba intranquilo ante la situación que se les había presentado. La alegría con la que esperaba este acontecimiento se ha¬bía desvanecido por completo.
Pensaba que, al obtener mayores conocimientos, su pueblo sería más libre, pero Shane le advirtió, con buen juicio, que ese poder se podría convertir en un peligro.
—¡Debéis venir conmigo, Majestad! —le pidió Shane—, y tú también de¬bes acompañarnos, Sembrador. Tenemos que avisar a los ocho Cultos, para abrir la caja de la corona.
Despertaron a todos los Draymas que se requerían y todos juntos se dirigie¬ron a la sala del trono. Shane llevaba los artilugios que le entregaron sus ami¬gos y un gran pergamino, donde dijo que había envuelto las ocho formulas.
Al llegar frente a la caja, cada uno de los Draymas empezó a introducir su alfiler en el lugar que le correspondía. Cuando finalizaron el Sembrador se acercó e introdujo el suyo. Posteriormente, Shane, con un ágil movimiento, lo colocó en su lugar.
El honor de empujar la estrella correspondió a Argos. Con una ligera presión de la palma de su mano, provocó el funcionamiento del mecanismo, que aunque llevaba mucho tiempo sin usarse se abrió sin un solo chirrido.
Shane introdujo en su interior todo lo que llevaba y lo depositó junto a la corona, procediendo a cerrar la caja y retirar los alfileres en el orden contra¬rio a como habían sido colocados.
—¡Podéis marcharos! —les dijo—. Confío en vuestra discreción, es muy importante mantener el secreto.
∞
El sol empezaba a esconderse para ceder el relevo a la luna, cuando en las afueras de la ciudad, junto a un riachuelo, dos figuras a caballo se encontra¬ban en una pequeña senda apenas utilizada.
—¿Que más has averiguado? —habló el que parecía más alto.
—Mi señor —respondió el otro—, de todos los descubrimientos hay dos que te pueden resultar especialmente útiles. Uno es un polvo negro, que es capaz de romper las piedras cuando se le aplica fuego, y el otro es un material diez veces más duro que el acero.
—¡Quiero que me consigas esos prodigios! ¡He de ser yo quien los tenga!
—Pero —balbuceaba su interlocutor— los han guardado en la caja de la corona y, a menos que poseáis las diez llaves, será imposible abrirla. Sólo el consejo tiene ese poder, ¡ni siquiera el rey puede obligarlos a abrir la caja!
—Cuando yo sea rey aboliré el consejo y acabaré con esos malditos Dra¬ymas. Se creen por encima del rey, y eso dificultaría mucho mi gobierno. Por supuesto, no todos los Draymas desaparecerán. Tú serás mi consejero, y tendrás más poder del que ahora tiene Shane.
Un brillo en los ojos apareció en el personaje que escuchaba esas palabras.
—Haré lo que pueda por mi señor. ¡Viva el rey! ¡Viva Sánora!
Una mueca de ironía apareció en la cara de Sánora. Pero tenía que andar con cuidado, pues la codicia no entiende de amigos ni de fidelidad.
∞
Mientras, en palacio, Shane pidió al rey que le acompañara.
—¿Dónde me llevas Shane? Creí que todo había quedado resuelto guardan¬do los pergaminos en la caja.
Para asombro de Argos, Shane sacó los ocho pergaminos blancos de entre sus ropas.
—No entiendo —decía Argos—, ¿pero no dijiste que el lugar más seguro para guardarlos era la sala del trono?
—El lugar más seguro — le corrigió Shane— es donde se desconozca su paradero.
»He pensado que la mejor opción será mandar a los últimos Draymas Jó¬venes que se incorporaron al consejo lejos de Tarsis, repartidos por ocho de los lugares sagrados. A cada Drayma se le entregará uno de los pergaminos, que deberá proteger.
»El primero sólo conocerá el paradero del segundo, el segundo el del tercero, y así sucesivamente hasta el octavo, que será el encargado de custodiar el pergamino más importante: el arma de metal. Irán Pereso, Kané, Soto, Te¬nero, Senúl, Acrón y Sibilé. El que no podrá ir será Crepo, su salud es muy delicada y no aguantaría mucho tiempo fuera de la ciudad.
—¿Y... a quién elegirás en su lugar? —le preguntó Argos.
—A Noblo... Hace 20 años no lo dejé marchar y ahora le ha llegado su oportunidad.
Shane y Argos se entrevistaron en privado con cada uno de ellos. Dándoles las instrucciones precisas de cómo debían comportarse, sobre todo la de no volver hasta que fueran llamados y la de reunir a todo el grupo en caso de que sus vidas corrieran peligro.
El primero en salir sería Sibilé, seguido de Acrón, Noblo, Senúl, Tenero, Soto, Kané, y en último lugar Pereso. Argos se encargaría de anunciar que habían sido enviados a una misión diplomática de extrema importancia.
Fueron marchando por turnos, envueltos en las sombras de la noche, pero sin darse cuenta de que sus movimientos eran observados desde una ventana de palacio. Dos siluetas observaban la partida, una de ellas tenía una amplia sonrisa en el rostro. ¡La sonrisa de Sánora!
miércoles, 9 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
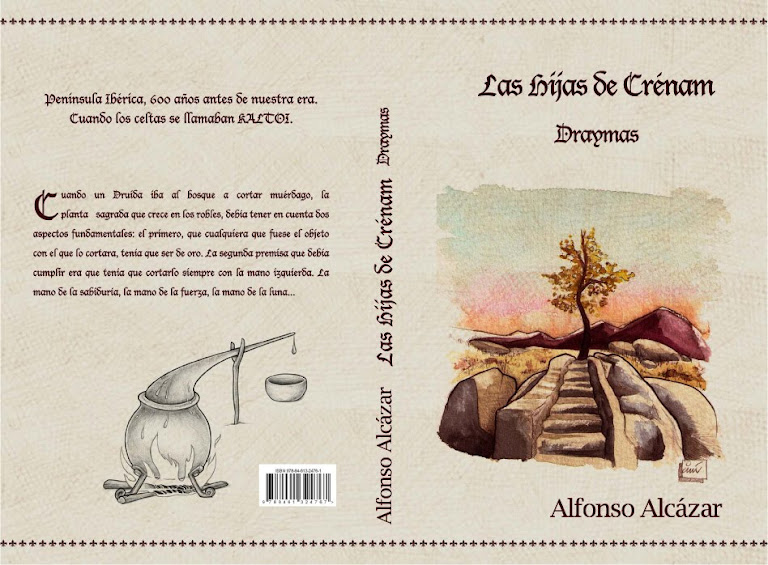
No hay comentarios:
Publicar un comentario